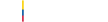Sentencia 00098 de 2009 Consejo de Estado
Fecha de Expedición: 02 de abril de 2009
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
REMUNERACIÓN
- Subtema: Prima de Servicios
El concepto de prima dentro de los componentes que integran la remuneración de los servidores públicos, puede válidamente tener significado contradictorio, es decir, negativo a lo analizado o por lo menos, ambiguo para representar al mismo tiempo un agregado en la remuneración y contemporáneamente una merma de efecto adverso en el valor de la misma.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN
Bogotá D.C., dos (02) de abril de dos mil nueve (2009)
REF: Expediente No. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07)
Actor: LUIS ESMELDY PATIÑO LÓPEZ C/ GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MTNISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
AUTORIDADES NACIONALES - FALLO-
Conoce la Sala en única instancia del proceso de nulidad instaurado por el ciudadano LUIS E MELD PATI O LÓPEZ contra el GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, MINISTERIO CAE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA.
ANTECEDENTES
En nombre propio y en ejercicio de la acción pública de nulidad, consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el actor solicitó, con petición de suspensión provisional, le declaratoria de nulidad del artículo 7° de¡ Decreto No. 618 de 2 de marzo de 2007, "por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y nacional para los servidores público de la Rama Judicial y de la Justicia Pena¡ Militar y se dicen otras disposiciones'', expedido por el Presidente de la República, con la firma de los Ministros del Interior y de Justicia. Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública; en cuanto califica y ordena considerar sin carácter salarial, un 30% de la remuneración mensual de algunos servidores de la Rama Judicial. "Consecuencialmente", pide que se ordene que el valor correspondiente al 30% de la remuneración mensual de los servidores de la Rama Judicial enlistados en dicha norma, tenga carácter salarial para efectos salariales y prestacionales; que se de cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el artículo 176 del Código Contenciosa Administrativo y que no se reproduzca la disposición acusada.
El demandante inicialmente indicó, que el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 150 de la Carta Política, en la que se señalaron las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, entre los que se encuentran los de la Rama Judicial.
Señaló que la Ley 4ª de 1992, en su artículo 14. ordena al Gobierno establecer una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del` salario básico, sin carácter salarial, para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público Delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación
Manifestó, que de igual manera, el artículo 15 de dicha Ley, establece la prima especial de servicios, sin carácter salarial, de manera taxativa para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, que sumada a los demás ingresos laborales percibidos, debe igualar en su totalidad los devengados por los miembros del Congreso,
Indicó que en ninguno de los restantes articulas de la citada Ley, se otorga al Gobierno, la potestad de crear otras primas o emolumentos, sin carácter salarial, para los diferentes empleos de la Rama Judicial,
Sostuvo que en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional, estableció en el articulo W del Decreto 6,18 de 2007. como prima sin carácter salarial, el 30% del salario básico mensual de ¡os Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público Delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, Y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional, incluyó en los artículos 1º y 2º del Decreto 617 de 2007, el régimen salarial ordinario y optativo, respectivamente, para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Conseja de Estado, creando la prima especial de servicios sin carácter salarial.
Argumentó, que el artículo 7º del Decreto 618 de 2007, ahora acusado, estableció que una porción de la remuneración mensual, se considera corno prima especial sin carácter salarial, para un conjunto de cargos que no están previstos ni autorizados por el Legislador, corro son el Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura; Secretario General, Jefe de Control Interno, Director Administrativo, Director de Planeación, Director de Registro Nacional de Abogados, Director de Unidad, Secretario de Sala o Sección, Relator, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado; Secretario de Presidencia del Consejo de Estado; Director Administrativo y Director Seccional de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Abogado Asesor de los Tribunales Judiciales.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN
Citó como normas violadas los articules 13, 53, 150 y 189 de la Constitución Política y la Ley 4ª de 1992.
El demandante señaló que su inconformidad con la norma acusada, se fundamenta en tres cargos a saber:
Primer Cargo: "incompetencia del Gobierno para proferirla”, porque en su sentir, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992 o Ley Marco de salarios, que en sus artículos 14 y 15, estableció la prima sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público Delegados ante la Rama Judicial. Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar y para los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
De esta manera, la potestad gubernamental para crear cualquier prima sin carácter salarial, únicamente podía ser ejercida respecto de los anteriores cargos, que se encuentran enumerados en forma taxativa y concreta por la Ley Marco de salarios; por lo que dicha potestad, no podía ser desplegada en relación con otros servidores judiciales, como lo hizo la norma acusada, tales como los de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, cuyo régimen salarial y prestacional tiene tratamiento separado y diferente al de los demás funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Se tiene entonces, que el Presidente de la República, no quedó revestido de facultades para crear primas respecto de los servidores estatales que la disposición demandada contempla y menos aún, para fraccionar el monto total de su asignación mensual con una prima especial sin carácter salarial, que trae consigo la reducción de sus emolumentos prestacionales, en particular de la pensión de jubilación.
Segundo cargo: "Violación de normas superiores”, porque el precepto acusado, vulneró los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, en tanto que en los mismos reo se contempló la prima de servicios para los empleados de Altas Corporaciones Nacionales de la Administración de Justicia ni de La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, sino únicamente una prima sin carácter salarial, para los cargos de Jueces Magistrados o la prima especial de servicios sin carácter salarial para Magistrados de las Altas Corporaciones Nacionales,
Además, desconoció los artículos 1 y 5 de la Carta Política, es decir, los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, al trabajo a la remuneración; porque la disposición demandada, coloca a esos servidores de la Rama Judicial en una posición discriminatoria y desventajosa frente a otros, a pesar de pertenecer a la misma Institución y no obstante que la Ley 42 de 1992, establece en sus artículos 2° y 3°, que los derechos salariales y prestacionales de los empleados públicos deben ser asignadas según el cargo, las funciones, las responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño. Igualmente, vulneró el artículo 189 Superior, por ejercer la potestad reglamentaria respecto de la Ley 4ª de 1992, adoptando para cargos allí no previstas, una separación artificial de una parte del salario.
Tercer cargo: "Desviación de poder", pues, el Ejecutivo bajo la apariencia de crear una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje; disminuyendo el monto de las prestaciones sociales de los cargos que contempló la norma, evidenciando con ello un fin de ahorro en el gasto público.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El Ministerio del Interior y de Justicia, se opuso a las pretensiones de la demanda y al efecto señaló, que no puede alegarse incompetencia del Presidente de la República para expedir el acto acusado, porque conforme lo establece el numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, al Legislador le corresponde dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y en aplicación de las normas generales, objetivos y criterios señalados por el Legislador en la ley 4ª de 1992, se expidió el Decreto acusado, con sujeción a los parámetros fijados por dicha Ley en su artículo 14, en el que se determinó que como parte del salario básico, el Gobierno Nacional establecería un porcentaje a titulo de prima sin carácter salarial, que oscilaría entre el 30% y el 60%.
Es entonces, desatinada la afirmación del actor, en el sentido de que dicho artículo creó una prima adicional a la asignación básica, porque lo cierto es, que en una fidedigna interpretación de la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional, le quitó a una porción de la asignación básica, efectos salariales, y como toda asignación comporta efectos salariales, decidió denominarla prima, para evitar confusiones.
Argumentó, que no se vulneró el derecho a la igualdad, porque las calidades que se exigen a las personas en cuyo favor se crearon las primas a las que se refiere fa norma y sus responsabilidades, son factores que justifican la creación de tales primas para estos funcionarios, y las razones que justifican la creación de las mismas, no son comunes a toda la Administración Pública.
Indicó, que en cuanto a la determinación del ingreso base para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación de los funcionarios a los que se refiere la disposición acusada, la Corte Constitucional en sentencia C-129 de 1998, señaló que la diversidad de regímenes pensionales, no vulnera el principio de igualdad, pues el Legislador mientras no desconozca postulados o reglas constitucionales, goza de plena competencia para estructurar regímenes generales y especiales en materia prestacional salarial.
Sostuvo, que no fueron vulnerados los derechos constitucionales, porque conforme lo señaló la Corte Constitucional, el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales, no sea factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del deber de protección que el Estado tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de sus deberes adquiridos ante la comunidad internacional.
Añadió, que no se puede alegar desviación de poder, porque la norma impugnada no persiguió un fin extraño al interés general, por el contrario, fue expedida en cumplimiento de las normas generales y en los términos señalados por el Legislador.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, inicialmente señaló que la norma acusada se encuentra derogada, porque el Decreto No, 658 de 2008 "Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones", en su artículo 17, dispuso que regla a partir de la fecha de su publicación y derogaba el Decreto No_ 618 de 2007, surtiendo efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2008; motivo por el cual el fallo debe ser inhibitorio.
Estimó que la competencia normativa en materia salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso de la República y de la Fuerza Pública, es compartida entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, correspondiéndole a este último el desarrollo de las leyes marca expedidas al respecto por el Legislador, El Gobierno Nacional para el desarrollo de las materias a que dichas leyes se refieren, cuenta con amplia potestad reglamentaria, de tal suerte que en este caso, ejerció su competencia de manera adecuada y ajustada al ordenamiento jurídico al expedir el Decreto acusado, fijando los regímenes salariales.
El Departamento Administrativo de la Función Pública, indicó inicialmente, que en el presente asunto no se trata de una acción de nulidad, sino de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, habida cuenta que se solicitó la declaratoria de nulidad de la norma acusada y consecuencialmente, se pidió ordenar que el valor correspondiente al 30% de la remuneración mensual de los servidores de la Rama Judicial, tenga carácter salarial para todos los efectos salariales y prestacionales; motivo por el cual el fallo debe ser inhibitorio.
Argumentó, que el Decreto 57 de 1993, fue expedido por el Gobierno Nacional en cumplimiento de los mandatos de nivelación consagrados en la Ley 4a de 1992, desarrollando un nuevo régimen salarial y prestacional aplicable de manera obligatoria a los empleados que ingresaran a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar, Dicho Decreto se constituye en antecedente del artículo 7° del Decreto 681 de 2008, que hace parte del grupo de Decretos que lo subrogaron y adicionaron y que ya fueron objeto de enjuiciamiento por esta Corporación, en el sentido de que fueron emitidos con sujeción a las previsiones legales que regulan la materia.
Trajo a colación sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que tratan el tema de la pertinencia de la prima especial del 30% que no constituye factor salarial, que se encuentra contenida en Decretos similares.
Finalmente señaló, en cuanto a las incidencias pensionales de las primas sin carácter salarial, que la Corte Constitucional se pronunció al respecto en Sentencia C-198 de 1998, en el sentido que la diversidad de regímenes pensionales no vulnera el principio de igualdad. Además, que el Gobierno con la expedición de la norma acusada no incurrió en desviación de poder, porque se ajustó con rigor al espíritu y postulados normativos de la Ley 4ª de 1992.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Tanto el Departamento Administrativo de la Función Pública corno el Ministerio del Interior de Justicia y el Departamento Administrativo de la Función Pública, señalaron que reiteraban las razones de defensa que fueran expuestas en los respectivos escritos de contestación de la demanda.
La parte demandante, no allegó alegatos de conclusión.
El Ministerio Público. El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación manifiesta, que deben ser desestimadas las súplicas de la demanda
Inicialmente, estableció la distinción entre la derogatoria y la nulidad, para determinar, que si bien es cierto, la norma acusada, fue derogada por el Decreto No. 658 de 2008, no lo es menos, que resulta viable hacer el estudio de su legalidad, en tanto que reguló la materia por el período de tiempo para el cual se expidió.
Seguidamente señaló, que en este asunto la causa petendi se limita estrictamente a la cuestión de legalidad del acto, por lo que conforme a la teoría de los móviles y finalidades, es el contencioso exclusivo de legalidad el que se desenvuelve en dos extremos: la norma transgredida y el acto transgresor, sin que las posibles situaciones jurídicas que se interpongan jueguen papel alguno en la litis.
En relación con el cargo que se esgrime en el sentido de que al Gobierno Nacional no le asiste competencia para expedir la norma demandada, estima, que fue en ejercicio de la atribución señalada por los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, que el Legislador expidió la Ley 4ª de 1992 y como el Presidente de la República, según el artículo 115 Superior, hace parte del Gobierno Nacional: es desde la expedición de dicha Ley Marco, que se encuentra asistido de plena competencia legal para determinar las remuneraciones y las prestaciones sociales de los servidores públicos y demás empleados señalados en ella, con plena sujeción a las normas, objetivos y criterios generales. Además, la competencia del Presidente es concurrente con la del Congreso de la República, para la determinación de las remuneraciones oficiales, bajo los presupuestos de la Ley Marco. Con ello se tiene entonces, que constitucional y legalmente, el Presidente es el funcionario competente para fijar las escalas salariales de los servidores públicos y de las prestaciones sociales para los trabajadores oficiales.
En cuanto a la glosa esbozada en relación con el desconocimiento del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. porque la norma acusada disminuyó la base salarial y por ende las prestaciones sociales a que tienen derecho los beneficiados con la prima especial; señala que dicho argumento se puede interpretar como que "... la prima especial, sin carácter salarial, del 30% para los funcionarios destacados en las normas acusadas (sic) no conlleva un incremento en su remuneración mensual, sino que por el contrario, se convierte en un descuento de su salario, pero ha de colegirse, de los textos demandados (sic), que el asunto es más de interpretación, que se supera con lo faltado por la Corte Constitucional y, de manera práctica, por el resultado de las diferencias salariales que provienen de aplicarles los aumentos que en cada año se les hicieron a los destinatarios"
Además precisa, que el Legislador creó esta prima para un grupo determinado de servidores, en consideración al cargo y a las funciones desempeñadas, razón por la cual consideró que no era procedente darles el mismo tratamiento que al resto de los servidores públicos, de ahí que al incentivarlos con el reconocimiento de ese 30% como parte integrante de la remuneración, igualmente advirtió que no constituiría factor salarial, sin que ello implique violación a las normas que regulan tos componentes que integran el salario, ni el desconocimiento al principio de igualdad, La que se observa es, que €a base de los servidores beneficiados con dicha prima aumentó considerablemente, porque además del incremento anua! consagrado para todas los servidores públicos, se incluyó dicho porcentaje corno parte integrante de la remuneración y señaló claramente que no tendría carácter salarial para efectos prestacionales por las implicaciones de orden económico que ello conllevarla.
En lo que atañe a la objeción en el sentido de que el Gobierno Nacional no polla señalar el porcentaje de la prima corno parte integrante de la remuneración sin carácter salarial, manifiesta que la interpretación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, impide colegir que esa prima especial no pueda ser incluida como componente del, salario básico, porque si se tiene en cuenta coreo un concepto adicional, se estarla aumentando la remuneración por encima de lo regulado por el Legislador, es decir, un 130%, orando su intención era reconocerlo como parte integrante de la base salarial que debe estar determinada en un 100%.
Entonces, no se vislumbra que se haya impuesto una sanción a los servidores beneficiarios con la prima, porque al fijar el porcentaje, se incrementó necesariamente la remuneración, mejorando sus condiciones económicas y laborales, lo que se ajusta a los parámetros y directrices que consagró el Legislador en la Ley 4ª de 1992, por lo que no se puede asegurar que el Gobierno estaba obligada a fijar un sobresueldo independiente de la base salarial, corno argumenta el actor.
En suma, es evidente que no es ilegal que el Gobierno Nacional haya incluido dentro de la asignación básica, el 30% que fijó como prima especial, porque no se puede afirmar que el Legislador consagró a favor de los servidores de la Rama Judicial un estimativo adicional a la remuneración, sino que por el contrario, tal porcentaje está incluido dentro de este concepto, De igual manera, quien consagró que la prima especial no constituye factor salarial fue el Congreso no el Gobierno Nacional, regulación que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, por lo que el acto acusado se ajusta a lo previsto por la Ley que reglamenta.
CONSIDERACIONES
El accionante solicita en la demanda la declaratoria de nulidad del artículo 7° del Decreto No. 618 de 2 de marzo de 2007, "Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones", expedido por el Presidente de la República, con la firma de los Ministros del interior y de Justicia, Hacienda y Crédito Público y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
CUESTIONES PRELIMINARES
Inicialmente, la Sala advierte que el Decreto No. 618 de 2 de marzo de 2007, de conformidad con lo dispuesta por su artículo 17, rigió a partir de la fecha de su publicación, que lo fue el 2 de marzo de 2007 en el Diario Oficial No. 46558 y surtió efectos fiscales a partir del 110 de enero de 2007, hasta la expedición del Decreto No. 658 de 2008; de tal suerte, que al producir efectos por el tiempo que duró su vigencia, se hace obligatorio emitir decisión de fondo,
Además es necesario puntualizar, que no obstante el actor impetra como pretensión consecuencial, el que se disponga que a la prima especial equivalente al 30% de la remuneración mensual de los servidores de la Rama Judicial enlistados en la norma acusada, se la derive con carácter salarial, es evidente que semejante petitum condensa un elemento redundante al tipo de acción impetrada, pues lo cierto es, que dicha pretensión se encuentra inmersa y es consecuencia lógica de la declaratoria de nulidad solicitada; por lo que simplemente se abordará el estudio del problema jurídico bajo la óptica plena de fa acción de nulidad.
PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
El presente asunto se centra en determinar, si el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, adolece de nulidad, en tanto prescribe que el 30% de la remuneración mensual de los servidores que en lista, se considera como prima especial sin carácter salarial; porque, en sentir de! accionante, de un lado, contempla empleados para los cuales la Ley 4ª de 1992, no estableció la prima especia[ en mención y de otro, fracciona el monto mensual de ¡a asignación, cuestión que trae consigo la reducción de emolumentos prestacionales de los servida res involucrados, en particular lo referente a la pensión de jubilación.
Desde el punto de vista metodológico y básicamente atendiendo las facultades del Juez Contencioso, en lo relativo a la interpretación de la demanda, es necesario advertir, que si bien el actor formuló tres cargos de anulación, dos de ellos son de perfil puramente objetivo, es decir, de mera comparación de estructuras jurídicas, y el otro, de carácter material, porque apunta una probable desviación de poder que atribuye al evento de disminución del salario de quienes son destinatarios del artículo 7° del Decreto No, 618 de 2 de marzo de 2007, aquí impugnado.
La Sala en consecuencia, optará por estudiar en primer término, la hipótesis material de este último cargo, para luego solo en defecto de la primera cuestión, proceder al análisis de los dos iniciales; aunque no obsta coma más adelante se examinará, el que los ingredientes puramente jurídicos de la controversia en función de la naturaleza del acto demandado, que expresa una competencia funcional del Presidente de la República, que constituye en la práctica un supuesto de distribución de competencias con el Congreso y no propiamente una actividad netamente concentrada a la mera aplicación de la ley, conduzca a que los elementos concitados en la censura plasmada en la demanda justifiquen su resolución conjunta.
En esa perspectiva, se examinará la naturaleza de los decretos expedidos en desarrollo de una ley marco, los limites de éstos frente a la norma que los sustenta y sobre este antecedente, el contenido de la materia regulada en el precepto sometido a juicio, para luego poder concluir la existencia o no de los cargos de invalidez propuestos.
NATURALEZA DE LOS DECRETOS DE LEY MARCO
Desde la reforma constitucional de 1968, que significó la atribución al Presidente de la República de una facultad nueva en el ejercicio de su potestad reglamentaria, de acuerdo a lo que establecía el numeral 22 del artículo 120 de la antigua Constitución Política1 , surgió en el escenario de los decretos reglamentarios del Presidente, una modalidad de actos jurídicos de este tipo, que participa de injerencias sustanciales con la potestad inmanente en el Ejecutivo, de reglamentar la ley para conseguir su efectiva aplicación, y en forma contemporánea, de cierta amplitud reguladora que los aproxima al nivel y jerarquía con la competencia ordinaria del ente Legislativo. Estos contrastes desde luego, se proyectan en su naturaleza jurídica y por supuesto en las modalidades para su control; veamos por consiguiente, cómo la Jurisprudencia reciente de esta Corporación se ha ocupado de puntualizar las características de los decretos reglamentarios de leyes marco.
Pues bien, la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia de 14 de agosto de 2008, proceso No, 162302 , con ponencia del Magistrado Mauricio Fajardo Gómez, conceptualmente explicó, que en los decretos reglamentarios de leyes marco coexisten el criterio jerárquico y el criterio de distribución de materias, para explicar la dinámica de reparto de atribuciones normativas entre la ley y el reglamento.
El criterio jerárquico, en cuanto la ley marco condiciona parámetros y principios generales dentro de los que ha de expresarse el decreto reglamentarlo so pena de ser excluido del ordenamiento, puesta que si bien debe admitirse que los reglamentos que desarrollan leyes marco gozan de una mayor amplitud regulatoria en consideración a que la ley marco por su propia estructura normativa, no puede contener mas que parámetros, criterios principios generales, por lo que esa mayor amplitud no está exenta de la necesaria coincidencia axiológica que el decreto debe guardar con la ley que define los ámbitos generales que justificar, precisamente la expedición del decreto.
El segundo criterio complemento del atrás enunciado, bajo el nombre de distribución de competencias, habilita reconocer que los reglamentos que desarrollan las leyes marco, encuentran coincidencia con el resto de la legislación en forma horizontal, dado que en la práctica esta metodología de distribución de competencias utilizada por el Constituyente, lo que facilita es, que determinadas materias sean reguladas por el Legislativo y por el Ejecutivo de manera conjunta, reservando para aquél los aspectos políticos de mayor significado para el área de regulación, en tanto que, para el Gobierno se radica una competencia que permite evolucionar y colocar en coincidencia con la coyuntura, una determinada materia de la vida nacional que por sus condiciones particulares es esencialmente dinámica cambiante.
Estas dos circunstancias, implican que en su adecuado desarrollo, el órgano de representación política no pueda ir más allá al expedir la ley - cuadro o marco-, de la delimitación de los puntos de referencia genéricos dentro de los que el Ejecutivo producirá su actividad normativa en procura de generar una regulación que coincida con lo variable de la situación reservada por el Constituyente para la ley marco. En estas condiciones, el reglamento de desarrollo de la ley marco supone el ejercicio de una facultad normativa que le ha sido asignada, con exclusividad, a un órgano distinto del Congreso de la República, para disciplinar aquellas materias que expresamente la Carta ha querido que se regulen a través de esta singular técnica de reparto de atribuciones normativas entre el Congreso y otra instancia dentro de la estructura del Estado.
El juzgamiento de los decretos reglamentarios expedidos en desarrollo de ley marco, facilita entonces una doble posibilidad, en primer término, impugnar el reglamento por contravenir lo dispuesto en la ley marco que despliega. caso en el que el parámetro de control estará integrado por la Constitución y por la ley marco desarrollada, y en segundo lugar, cuando el reglamento es acusado por contravenir una ley distinta a aquella que desarrolla, creándose en este último supuesto, un fenómeno genérico que amerita señalar que las colisiones que puedan ocurrir entre un reglamento de ley marco y una ley ordinaria, únicamente pueden ocurrir en cuanto el órgano designado por la Constitución para desarrollar la ley marco, haya excedido su competencia, pero no propiamente porque la ley ordinaria resulte contradictoria con el decreto en cuestión, es decir, esta fase de control sobre tales decretos, implica que su análisis de legalidad y constitucionalidad, se enfoca a los posibles desbordes del preciso ámbito cuya materia de regulación fue encomendada al Constituyente, y no frente a las diferencias con otras leyes ordinarias.
Ahora bien, estos elementos resultan de utilidad para concluir frente a la acusación que origina el proceso, que los cargos primero y segundo son de difícil concreción, pues la competencia del Gobierno para expedir el decreto demandado es precisamente un elemento inherente a los principios contenidos en la Ley 4ª de 1992, esto es, resulta connatural a la competencia utilizada por el creador del acto, puesto que los artículos 14 y 15 de la mencionada Ley, en tanto señalan parámetros que precisamente habilitan al Presidente de la República para regular la materia, mue 1ran que es evidente que su quebranto no puede ser impugnado con el argumento de la ausencia de competencia del órgano que expidió la medida.
En cuanto a la supuesta violación de normas superiores planteada, porque la prima de servicios sin carácter salarial asignada a los empleados a que se refiere el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, habrá también que decir, que las normas presuntamente violadas reflejan un contenido referencial, y en esa medida, el decreto que creó la prima sin carácter salarial en el precepto mencionado, no desborda los límites prefijados en el artículo 14 de la Ley 41 de 1992, y respecto del artículo 15 ejusdem, asimismo, contiene un enunciado cuyo supuesto es inaplicable al caso controvertido atendiendo el sentido de la Sentencia C- 681 de 6 de agosto de 2003, que declaró parcialmente inexequible dicha norma3 , y porque como bien se aprecia en su contenido literal, el articulo en mención expresa un elenco de funcionarios que no permite vincular en forma objetiva a los servidores señalados en la norma reprochada, para inequívocamente concluir el quebranto, afirmando como lo hace la demanda, en cuanto sostiene que la nulidad gravita porque el decreto reglamentario se refirió a los funcionarios allí enlistados que no concuerdan con los previstos en la ley marca; cuestión que es en sí misma dudosa, porque la propia ley prevé en muchas de sus disposiciones, Ce posibilidad de nivelar el sistema de remuneración de empleados de la Rama Judicial atendiendo criterios de equidad, es decir, de proporcionalidad y correspondencia dentro de la particular estructura de dicha Rama.
En esa medida no es posible habilitar la demostración de los cargos iniciales propuestos en la demanda y por el contrario, viabiliza la alternativa primeramente indicada al principiar este acápite de la sentencia, en lo que se anunció como un ejercicio de interpretación de los cargos planteados por el actor, lo cual implica examinar con profundidad el decreto demandado a la luz de los parámetros y principios que contiene la Ley 4ª de 1992, y que perfectamente coinciden, como se observó, en el análisis de lo que denomina la jurisprudencia de esta Corporación, el criterio jerárquico que rige las relaciones entre la ley marco y el reglamento que la desarrolla en función de la correspondencia a los parámetros y principios generales fijados por el Legislador; ejercicio argumenta que condensa en buena medida la propuesta anulatoria denominada con el cargo de desvío de poder en cuanto al apuntar que el Ejecutivo bajo la apariencia de una prima especial equivalente al 30% del sueldo básico, en realidad despojó de efectos salariales a dicho porcentaje, con lo que se disminuye el monto de las prestaciones sociales de los cargos que contempló la norma, evidenciando con ello un fin de ahorro en el gasto público.
En efecto, la Ley 4ª de 1992, materializó el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta Política, por cuanto contiene las normas generales, los objetivos y los criterios dentro de los que el Ejecutivo fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública. Así, esta Ley en su artículo 2°, estipuló tales criterios y objetivos dentro de los que el Gobierno Nacional cumple el encargo constitucional diseñado. De dicho enunciado, es posible deducir que los referentes que regulan la expedición de la actividad reglamentaria, reflejan pautas que pese a que su contenido generalmente abierto, en el literal a) del artículo 2° citado, expresa un concepto cerrado en cuanto prohíbe al Gobierno de manera genérica desmejorar los salarios y las prestaciones sociales de los servidores del Estado. En esa medida hay que entender que el control jerárquico entre la ley marco y los reglamentos que la desarrollan, para el caso en análisis muestra una pauta enteramente clara, cuya utilidad refleja su contenido práctico en el modo como las decretos reglamentarios atienden o no este postulado.
Desde otro punto de vista, en la Ley 4ª, se diseñó un conjunto de conceptos inherentes a la forma de retribuir la función pública; por ende, del artículo 3°, fluye la noción de sistema salarial integrado por sus elementos, entre ellos, la estructura del empleo, la naturaleza de las funciones, las escalas tipos de remuneraciones por cargo, por categoría y por nivel ocupacional en atención a las instancias de responsabilidad.
Se tiene entonces, que los decretos reglamentarios de esta Ley, habrán de obedecer sistemáticamente dichos conceptos, que pese a su naturaleza técnica, permiten en su conjunto un contenido sustancial de coherencia que inobjetablemente le es exigible al Estado en el instante de estructurar el sistema salarial prestacional, categoría jurídica de tanto significado que por sí misma excluye por ilegal, cualquier forma de antagonismo, no en función del texto legal propiamente dicho -en su mera literalidad- sino directamente, atendiendo el criterio de corrección lógico que sustenta el esquema remuneratorio aplicado a los servidores públicos.
En otros términos, la Sala subraya que el control de legalidad sobre los decretos reglamentarias expedidos con ocasión del desarrollo de la Ley 4ª de 1992, no necesariamente se agota en la confrontación formalista de los textos, tal como ha ocurrido en esta acción al formular los cargos primero y segundo, sino que el alcance del control que incumbe al Juez Contencioso lo conduce a examinar los contenidos que le dan disposición y estructura lógica a la formulación de los programas para organizar la manera de remunerar a los servidores públicos, evento que por supuesto, habilita el análisis sustancial entre los parámetros de la ley y las definiciones de los decretos reglamentarios.
RECTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Esta Sala en sentencia de 9 de marzo de 2006 proferida dentro del proceso No.0121-20034 , examinó la manera como el Gobierno Nacional en los Decretos Reglamentarios Nos. 057, 106. 043, 036, 076, 064, 044, 2740, 2720 y 673 de las anualidades comprendidas entre 1993 y 2002 respectivamente, manejó el cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en lo concerniente a la prima sin carácter salarial del 30% del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales del Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Jueces de [a República, entre otros, e indicó en aquella ocasión, un control literal entre los Decretos cuestionados y el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para concluir, que el Gobierno Nacional no desbordó la pauta señalada en la ley marco, porque su actividad únicamente se limitó, en concordancia con la norma que la autorizó, a señalar el porcentaje a titulo de prima dentro de la escala porcentual señalada (sic) por el legislador y en ese orden, estimó que por este concepto el 30% de la asignación básica tendría esta connotación.
Descalificó por desatino la afirmación de los actores, en cuanto sostenían que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. creó una prima adicional a la asignación básica, y el Gobierno Nacional la obvió cuando imputó una parte del salario al carácter de esta prima, presentando como argumento la jurisprudencia de aquel entonces, "que la interpretación textual del artículo 14 de la Ley 4' de 1992 no permite llegar al aserto precedente en tanto mediante la citada norma no se crea la citada prima ni a la postre se faculta al Gobierno para crearla sino simplemente se le autoriza para determinar porcentualmente una parte de la asignación básica como prima sin carácter salarial". Concluía la providencia, "... que el espíritu de la Ley 4ª de 1992,…consistió en "quitarle" a una porción de la asignación básica efectos salariales y reflexionó que como toda asignación básica, per se, comporta efectos salariales decidió denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias jurídicas". (Resalta la Sala).
Como puede comprenderse, la rectificación que en este fallo se explicita, surge de la concepción misma de control que incumbe al Juez Contencioso respecto de tos decretos reglamentarios de la ley marco, al puntualizar que el control jerárquico entre éstos y la voluntad del Legislador no puede de manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de normatividad, pues como la Sala ahora la sostiene, la naturaleza misma de la ley marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente ser de contenido.
Ciertamente, si el control a los decretos de ley marco conforme se detallaba en la providencia de 9 de marzo de 2006, suscrita por esta misma Sala, apuntara exclusivamente a descubrir la intención del Legislador de la mera literalidad de las palabras empleadas en el texto legal, el Juez Contencioso tendría que renunciar, abdicar, al examen axiológico de una facultad del Congreso plasmada en la ley marco, cuyo ejercicio representa una real distribución de competencias entre el Legislador y el Gobierno, correspondiéndole al primero por su naturaleza de órgano de representación política, forjar su voluntad en una estructura de principios y no regular in extenso la actividad atribuida por el constituyente mediante el fenómeno de competencias compartidas. Este Imponente de las leyes marco corno técnica legislativa reconocida por nuestro ordenamiento constitucional desde el Acto Legislativo No,01 de 1968, por las razones que en este fallo se aducen, impone que el control judicial de los decretos de esta naturaleza, deba necesariamente comprender no solo la literalidad de la ley sino la correspondencia entre éstos y el conjunto de valores y principios consignados en la voluntad legislativa, así, la posición jurisprudencia) en referencia deberá ser revisada en la intención de realizar un control de legalidad que permita el contraste sustancial, esto es, de contenidos y valores entre los principios descritos en la ley marco y los decretos que la desarrollan.
TESIS DE LA SALA FRENTE AL CASO EN ANÁLISIS
Como el problema que surge de la demanda reside en la aplicación que hizo el Gobierno del fenómeno de la prima especial sin carácter salarial para un grupo de servidores de la Rama Judicial, conviene examinar los alcances de esta figura dentro del contexto jurídico de la función pública conforme al régimen que lo ha regulado antes de la expedición de la Carta de 1991 y después de la misma, a fin de desentrañar con la mayor claridad posible, la textura de la figura dado que ella hace parte del universo jurídico plasmado en la Ley 4ª de 1992. Veamos:
Lo primero que hay que registrar es que conforme al Acto Legislativo surgido del Plebiscito de 1957 (artículo 5º), la función pública quedó vinculada a la carrera administrativa como sistema de acceso y permanencia en el servicio público, es por eso que fue expedida la Ley 19 de 1958, para facilitar un modelo técnico en la clasificación de los empleados públicos que serviría de gula principal para establecer entre otros aspectos, la remuneración de los servidores públicos conforme a los deberes del empleo, la responsabilidad y los requisitos mínimos para la designación; sin embargo, fue solo hasta la conocida reforma constitucional de 1968, que posibilitó la expedición de la Ley 65 de 1967, base normativa para la modernización de la regulación técnica de la función pública, de ahí se derivan los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de 1973, 3135 del mismo año y 3148 que lo adiciona, donde surge con regularidad un particular fenómeno jurídico en la remuneración de los empleados del Estado ordinariamente mencionado bajo el título de “primas" para significar invariablemente, un agregado en su ingreso laboral en ocasiones de naturaleza prestacional y en otras de carácter salarial, o como simple bonificación, pero en todo caso con la constante de representar un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral.
En lo especifico de la figura tomada en su aspecto salarial, el Decreto 1042 de 1968, contentivo de la clasificación y remuneración de los cargos para los empleos públicos, la noción de "prima" como concepto genérico, emerge a título de reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de expresar cualidades o características particulares del mismo, que con todo, implican un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras, representan un sistema utilizado, en la función pública para reconocer un "plus" en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter salaria[, prestacional o simplemente bonificatorio.
Por consiguiente, la Sala puede señalar que el concepto de prima dentro del régimen jurídico anterior a la expedición de la Carta de 1991, opera invariablemente como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público.
Posteriormente, con la expedición de la Carta Fundamental de 1991, el concepto mantiene identidad funcional con la manera como el régimen jurídico anterior se refirió a las primas para sobre su estructura representar básicamente un incremento a la remuneración, propiamente es posible reconocer que la Ley 4ª de 1992, retomó los elementos axiológicos de la noción, de manera que volvió a mencionar el concepto de prima como un fenómeno complementarlo de adición a la remuneración de los servidores públicos, tal como efectivamente quedó consagrado en los artículos 14 y 15 de dicha codificación; de forma que el entendimiento del concepto en vigencia del sistema de remuneración de los servidores públicos, luego de la Carta de 1991 y conforme a su ley enarco, sigue situándose como un incremento, un "'plus" para añadir el valor del ingreso laboral del servidor.
Lo anterior, amerita reflexionar en torno a si asiste razón a la tesis que considera que el concepto de prima dentro de los componentes que integran la remuneración de los servidores públicos, puede válidamente tener significado contradictorio, es decir, negativo a lo analizado o por lo menos, ambiguo para representar al mismo tiempo un agregado en la remuneración y contemporáneamente una merma de efecto adverso en el valor de la misma. Prima facie, es dable afirmar que una noción que representa al tiempo contenidos contradictorios, debe disolverse por la acción de la Justicia, es decir, es carga de la Judicatura entender los alcances del ordenamiento jurídico de forma consistente a la protección de los derechos de las personas - inciso 2° del artículo 53 de la Constitución Política - , todo ello dentro del contexto de un cometido que proporciona y justifica la existencia del Estado, de manera que, atendiendo esta mínima y básica realidad, no será posible asignar al concepto de prima usado por el Legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. una consecuencia diferente a la cíe representar un incremento remuneratorio- Este razonamiento, además, es consecuente con el principio de progresividad, constitucionalmente plasmado en el artículo 53 de la Carta Política, ya citado, pues deriva la noción de salario vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; justamente, hay que reconocer que la funcionalidad de las "primas'` en la remuneración de empleados y trabajadores, desarrolla y expresa esta característica conceptual con el alcance jurídico que precisamos dentro el sistema salarial vigente.
MORIGERE
Como resulta un contrasentido lógico, extraño al derecho, aceptar que las primas por mas exentas que estén de su carácter salarial representen una merma al valor de la remuneración mensual de los servidores públicos, es consecuencia evidente de lo considerado, concluir que el artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, al tomar un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a los contenidos y valores establecidos en la Ley 41 de 1992 y por lo tanto habrá necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico.
El carácter negativo al valor del salario que justifica la anulación, se visualiza en el nexo que existe entre los conceptos salariales admitidos por el ordenamiento para esquematizar el elenco de factores que lo integran y los montos prestacionales que de manera ordinaria representan consistencia y coordinación con lo estrictamente salarial. Así pues, la exclusión del articulo en examen, demuestra además, porqué la norma demandada materializa una situación jurídica insostenible a la luz de los principios constitucionales y de la ley marco sobre el sistema y criterio de la estructura salarial de la función pública, y desde luego, a toda una tradición jurídica que consistentemente ha regulado el sistema salarial y prestacional para en su conjunto permitirle a la Sala precisar, que el alcance de las primas indicadas dentro de la Ley 4a de 1992 no puede ser otro que el aquí aludido.
Desde una perspectiva complementaria, la Sala puntualiza que en lo doctrinario sobre el control de los decretos de leyes marco, las competencias del juez administrativo apuntan de manera preferencial al examen de valor, esto es, de contenido, en torno a los principios que usualmente son los que inspiran la sustancia de las leyes marco y, es, en esa dirección, como básicamente ha de comprenderse la rectificación jurisprudencial a que se aludió en párrafos anteriores.
EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE LA NULIDAD
La anulación del artículo 7° del Decreto No. 618 de 2007, de otra parte no ha de entenderse dentro del marco de un efecto restrictivo a la estipulación prevista para los servidores a que se refieren los numerales 1º, 2º y 3º de dicha norma, es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
DECLÁRASE LA NULIDAD del artículo 7° del Decreto No_ 618 de 2 de marzo de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva, En firme esta sentencia archívese el expediente.
PÚBLIQUESE, CÓPIESE, NQTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Discutida y aprobada en sesión de la fecha
ALFONSO VARGAS RINCÒN
Presidente de la Sección
|
VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA |
GERARDO ARENAS MONSALVE
|
|
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN |
BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PAEZ
|
LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
NOTAS DE PIE DE PÁGINA
1 El numeral 22 del artículo 120 de la Constitución Política de 1886, estableció en la reforma constitucional contenida en el Acto Legislativo No. 1 de 1968, en el artículo 41, la competencia del Presidente de la República para expedir decretes en leves proferidas por el Congreso destinados a reglamentar de orado general ciertas materias, entre ellas, la organización del crédito público, el reconocimiento y pago de la deuda nacional, los cambios internacionales y el comercia exterior, la modificación de aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera. Proceso No. 11001 03 26 000 1999 0001201 (16230), Actor, Javier Obdulio Martínez Bossa, Demandado; Comisión Nacional de Televisión, Acción Pública de Nulidad. Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez.
3 Sentencia C-681 de 6 de agosto de 2003 con juez ponente Ligia Galvis Ortiz que declaró inexequible el apartado "sin carácter salarial" del artículo 15 de la ley 4ª de 1992, en cuanto señaló que los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Coste Constitucional, del procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil, tendrán una prima especial de servicios que sumada a los demás ingresos laborales igualen a los percibidos en su totalidad por los miembros del Congreso sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar a misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales Almirantes de la Fuerza Pública.
4 Radicación expediente No-11001032500020030005701. Demandante: Nelson Orando