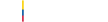Sentencia 01541 de 2017 Consejo de Estado
Fecha de Expedición: 09 de febrero de 2017
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
PRESTACIONES SOCIALES
- Subtema: Aportes al Sistema de Seguridad Social
El Consejo de Estado estudia de manera minuciosa los diferentes componentes de la pensión y su régimen de transición contemplado en el art. 36 de la ley 100/93, para concluir que, la interpretación del régimen debe darse de manera integral y armónica, teniendo como base la protección a los derechos fundamentales, materializando así, los principios de favorabilidad y de inescindibilidad. Y por otra parte, determinó que la sentencia SU-530 y T-615-16 que amparó todas las situaciones del régimen de transición, no es suficiente para resolver cada caso en particular que le corresponde resolver a esta corporación como órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
CONSEJERO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero dos mil diecisiete (2017)
|
RADICADO: |
250002342000201301541 01
|
|
NÚMERO INTERNO: |
4683-2013
|
|
DEMANDANTE: |
ROSA ERNESTINA AGUDELO RINCÓN
|
|
DEMANDADOS |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTIBUCIONES PARAFISCALES Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD PEDAGÒGICA NACIONAL AUTORIDADES NACIONALES |
Asunto: cumplimiento sentencia de tutela del 15 de diciembre de 2016 de la Sección Quinta del Consejo de Estado que ordenó a la Sección Segunda de la misma Corporación; proferir una nueva decisión en el proceso de la referencia, atendiendo las reglas jurisprudenciales de las sentencias C-258-13 y SU-230-15 de la Corte Constitucional.
Controversia subyacente: Reliquidación pensión amparada por el régimen de transición y la ley 33 de 1993- inclusión de factores salariales.// discrepancia en la interpretación del régimen de transición-monto, ingreso base de liquidación, entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, profiere sentencia de reemplazo dentro del proceso de la referencia, para cumplir, lo dispuesto por la Sección Quinta de esta Corporación en providencia de quince (15) de diciembre de 2016, que protegió los derechos fundamentales en favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP y ordenó proferir una nueva decisión atendiendo las reglas jurisprudenciales de las sentencias C-258-13 y SU-230-15 de la Corte
Constitucional.
ANTECEDENTES
1. La Caja Nacional de Previsión Social, mediante las resoluciones UGM042539 del 12 de abril de 2012, y 058719 del 20 de noviembre de 2012, reconoció una pensión de vejez, en favor de la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón, al amparo del régimen de transición de la ley 100 de 1993, y con fundamento en la ley 33 de 1985, liquidada de la siguiente manera:
“...Conforme al Artículo 21 de la ley 100 de 1993 y Artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003 que modifican los Artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, aplicando un 76.30% sobre un Ingreso Base de Liquidación conformado por el promedio de los salarios o rentas sobre la cuales ha cotizado o aportado el interesado entre 1 de enero de 1999 y el 30 de diciembre de 2008.
…el 75% del IBL y los factores salariales…se deben tener en cuenta en la liquidación son los indicados en la ley 100% y su decreto Reglamentario 1158 de 1994, el cual no contempla la prima de navidad, la prima de vacaciones, ni la prima de servicios como ítems que integren el ingreso base de cotización para la liquidación de la prestación…” (fls. 12, 14)
2. La señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón, ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las resoluciones UGM042539 del 12 de abril de 2012, y 058719 del 20 de noviembre de 2012, en aras de obtener la nulidad parcial de las mismas y como consecuencia, la reliquidación de la pensión, conforme a los artículos 2 y 3 de la ley 33 de 1985, con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión de todos los factores salariales, como: “asignación básica mensual, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, y prima técnica,” percibidos en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008.En el trámite procesal de primera instancia, se llamó en garantía a la Universidad Pedagógica Nacional ( empleador)
3.Mediante sentencia del 24 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, resolvió el litigio y declaró la nulidad parcial de las resoluciones UGM042539 del 12 de abril de 2012, y 058719 del 20 de noviembre de 2012. Como consecuencia de lo anterior, inaplicó el artículo 136 del acuerdo 006 de 2006 del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional por efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y ordenó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social: a) reliquidara la pensión en favor de la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón, de conformidad con lo establecido en la ley 33 de 1985 y ley 62 del mismo año, en cuantía del 75% del promedio mensual de todos los salarios devengados en el último año de servicios (1 de enero al 31 de diciembre de 2008), con la inclusión, además, de la asignación básica, y la bonificación por servicios, los valores correspondientes de la prima técnica, prima de servicios, prima de vacaciones, y prima de navidad, b) pagara las diferencias desde el 23 de abril de 2010, por prescripción., c) ordenó descontar los correspondientes aportes al sistema de seguridad social pensional, si no se hubieren hecho
La decisión anterior, tuvo como fundamento lo siguiente: que la situación fáctica pensional de la demandante, se encuentra amparada por el régimen de transición, y la pensión fue reconocida conforme lo establecido en la ley 33 de 1985 en lo relativo a edad, tiempo de servicios y monto de la pensión y que en ese caso el ingreso base de liquidación de la pensión más favorable es el previsto en la ley 33 de 1985 que obliga a liquidar la pensión en el 75% de los factores que de forma habitual y periódica haya devengado el titular del derecho.
Que la sentencia C-258-13 de la Corte Constitucionalidad, constituye un obiter dica, que tuvo su origen en el contexto del régimen pensional de los Congresistas aplicable a los Magistrados de Altas Cortes y Delegados del Ministerio Público ante esas Corporaciones, razón por la que la consideró que la misma no se extiende a los regímenes pensionales regulados en otras normas. También el Tribunal, dio relevancia interpretativa a la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado-Sección Segunda y concluyó que la pensión de jubilación en el caso, debía liquidarse en cuantía del 75% de lo percibido durante en el último año de servicios, incluyendo la asignación básica, bonificación por servicios, prima técnica, y doceavas partes de la prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. (fls. 180)
4. La sentencia del 24 de septiembre de 2013, fue objeto de recurso de apelación interpuesto por la Universidad Pedagógica Nacional y por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social, arguyendo como fundamento esencial que: a) la prima técnica no constituye factor salarial conforme al acuerdo 006 de 2006, y b) que: la sentencia C-258-13 que interpretó el ingreso base de liquidación pensional en la ley 100 de 1993, hace parte de la ratio decidendi y tiene fuerza vinculante y que la sentencia del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, era inaplicable al caso decido por el Tribunal, en razón a que la sentencia de la Corte Constitucional hizo la interpretación constitucional del inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y se aplica en todas las situaciones amparadas por el régimen de transición.
5. En el trámite de segunda instancia, la Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó que se confirme el fallo recurrido, bajo los siguientes argumentos:
No acepta el planteamiento que expone el apelante, cuando afirma que la liquidación de la pensión de jubilación se debe realizar con fundamento en la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional y no en la de unificación del 4 de junio de 2010 proferida por el Consejo de Estado. Al respecto, anota en primer término que el análisis que hace la Corte Constitucional sobre el tema del promedio de la base salarial y los factores, no constituye una regla general fundamental para tomar la decisión que tenga fuerza vinculante; en segundo lugar, porque esa interpretación jurisprudencial apenas constituye un criterio auxiliar.
Que los argumentos que esbozó la Corte Constitucional en la C-258 de 2013, en relación con el promedio base del salario y los factores salariales, corresponden al estudio de constitucionalidad que hizo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que se refiere al régimen pensional de los Congresistas, por lo que mal podría entonces tomarse como decisión vinculante frente a los demás regímenes.
Anotó que el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite aplicar la normatividad anterior en su integridad, pues de lo contrario, se estaría desconociendo el principio de inescindibilidad y el de favorabilidad que contempla el artículo 53 de la Constitución Política.
Precisa que, el Acuerdo 006 de 2006 proferido por la Universidad, no podía contrariar la Ley 33 de 1985, respecto de la prima técnica.
6. La sentencia del Tribunal administrativo de Cundinamarca, fue confirmada por el Consejo de Estado- Sección Segunda, mediante la Sentencia de Unificación del 25 de febrero de 2016, con fundamento en:
“…debe decirse que el régimen pensional aplicable a los empleados oficiales, antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, era el previsto en la Ley 33 de 1985, la cual en su artículo 1, preceptúa que el empleado oficial tendría derecho al pago de un pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio base para los aportes durante el último año de servicios, siempre que presentara u hubiere prestado 20 años continuos o discontinuos de servicios y tuviere 55 años de edad; …
iii. Sobre los factores de liquidación pensional y el ingreso base de liquidación de la pensión.
…
En este punto, la Sala considera pertinente precisar que, el régimen de transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma, toda vez que como lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , el monto de la pensión para sus beneficiarios es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendiendo por monto no sólo el porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje, conforme lo tiene definido la jurisprudencia de esta Sección.
Al respecto “…monto,…”suma de varias partidas”…monto, debe ser el resultado de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho, que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los factores que deben tenerse en cuenta y que debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo en las normas anteriores a la ley 100. (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda- Subsección “A”
El Artículo 1 del Decreto 1159 de 199, que modificó el artículo 6 del Decreto del mismo año, enuncia los factores que se consideran salario para los fines de la cotización, es decir, el salario base para calcular las cotizaciones que mensualmente deben efectuar los servidores públicos al sistema de seguridad social en pensiones, o sea, el ingreso base de cotización (IBC). A diferencia del Ingreso Base de Liquidación (IBL), que se conforma con el promedio de lo devengado en la forma prevista en las normas anteriores al primero de abril de 1994 que resulten aplicables al beneficiario del régimen de transición.
Bajo estos supuestos, debe decirse que el monto de la prestación pensional reconocida a la actora, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debió ser liquidado de acuerdo con las previsiones del artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año, y no como lo hizo la CAJANAL, al tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994.
…Ahora bien, en punto de los factores salariales de la liquidación de la citada prestación pensional, en tesis mayoritaria de la Sala Plena de la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010…, la Sala concluyó que se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por el demandante en el último año de servicio.
…IV Sobre los alcances de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional.
…Sea lo primero anotar que los argumentos de la sentencia C-258 de 2013 giran en torno de un régimen de privilegio, el cual se encuentra establecido en la ley 4 de 1992, aplicable al reconocimiento pensional de los altos funcionarios del Estado, los cuales en diversos casos superaban de forma desbordada los montos que se pueden reconocer a quienes se encuentran a la expectativa de obtener una pensión de vejez bajo los diversos regímenes establecidos con anterioridad a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones.
En este punto, es dable anotar que la Corte Constitucional no pretendió extender los efectos de su sentencia a cada uno de los regímenes especiales pensionales aplicables a los ex servidores del sector público,…
Ahora bien, uno de los argumentos que se consignaron en la sentencia C-258 de 2013…artículo 17 de la Ley 4 de 1992,…, fue el relacionado con la aplicación “ultraactiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicio cotizaciones y tasa de reemplazo” señalándose respecto de ese régimen, que “el ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia del artículo 36.” La Sala considera que este argumento no se puede interpretar por fuera del contexto de la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, ni se puede generalizar y por ende aplicar como precedente a otros regímenes, pues ello afectaría a un considerable grupo de ciudadanos que no hacen parte de los pensionados con prerrogativas o privilegios, ni constituyen reconocimientos que conlleven afectación al principio de sostenibilidad financiera.
…las interpretaciones del Consejo de Estado han sido uniformes desde hace 20 años respecto del concepto de “monto” entendiendo que “monto” e “ingreso base de liquidación” conforman una unidad conceptual, por lo que puede generarse una fusión de regímenes al escindir el ingreso base de liquidación, determinándose el monto con la normatividad aplicable antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y el Ingreso base con lo dispuesto en vigencia del Sistema General de Pensiones y el ingreso base con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
…en la sentencia C-258 de 2013…, se advierte por la Sala que la regla respecto a cómo se establece el ingreso base de liquidación de las pensiones reguladas por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, no se puede generalizar, …
Por otra parte…la sentencia del 4 de agosto de 2010, profería por la Sección Segunda…unificó el criterio del reconocimiento de los factores salariales que conforman el ingreso base de liquidación de las pensiones cobijadas por el régimen de transición…
V. Sobre los alcances de la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional....sentencia SU-230 de 2015, en la cual abordó el tema de régimen de transición y señaló como precedente en materia de ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición, lo dicho por esa misma Corporación en la sentencia C-258-13. …
La sentencia SU-230-2015 se produjo como resultado de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular S.A, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales por cuanto al liquidar la pensión de jubilación (regida por la Ley 33 de 1985 en virtud del régimen de transición pensional), no se tuvo en cuenta el salario promedio que sirvió de base a los aportes en el último año de servicios, sino que ordenó liquidarla con base en el promedio de los aportes cotizados durante los últimos 10 años.
… En la sentencia SU-230 de 2015, la Corte Constitucional señala que “existe una línea jurisprudencial consolidada de las salas de revisión de tutela …cuya ratio decidendi precisa que se vulneran los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen especial en que se encuentra amparado el beneficiario del régimen de transición”, y enumera un importante número de sentencias de tutela y de constitucionalidad de esa Corte donde se ha sostenido esa postura, que ha sido la misma que invariablemente ha sostenido el Consejo de Estado respecto de la liquidación de esas pensiones, es decir, donde ser afirma que el “ monto” equivale al porcentaje y al ingreso base de liquidación, de modo que las pensiones del régimen de transición se liquidan con el promedio salarial correspondiente por regla general al último año de servicios.
…Quiere insistir el Consejo de Estado en las razones que sustentan su postura tradicional respecto del ingreso base de las pensiones del régimen de transición, y que ahora reitera:
1.)La complejidad de los regímenes especiales, aplicables en virtud el régimen de transición, hace altamente razonable la interpretación que tradicionalmente ha tenido esta Corporación respecto de la expresión “monto” contenida como criterio general en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
2) Esta interpretación ha sido compartida en múltiples sentencias de constitucionalidad y de tutela de la Corte Constitucional…La variación interpretativa que pretende introducir la sentencia SU-230 de 2015, si se acogiera por el Consejo de Estado, afectaría el derecho a la igualdad de los ciudadanos beneficiarios del régimen de transición…
3. sentencia C-258 de 2013…, no puede extenderse a las demás pensiones de los regímenes especiales del sector público que no tienen las características de excepcionales ni privilegiadas.
4. La Corte Constitucional no ha rechazado la postura del Consejo de Estado…
5.…, no se ve ninguna afectación al principio de sostenibilidad financiera que imponga el cambio el cambio de jurisprudencia que plantea la sentencia SU-230-15, y en cambio sí hace notorio y protuberante el desconocimiento de los principios de igualdad y de progresividad.
…” 1 (fls286 y ss.)
6.La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado- Sección Segunda, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección “C”, por cuanto; consideró que las autoridades judiciales en las sentencias del 24 de septiembre de 2013 y 25 de febrero de 2016, incurrieron en indebida aplicación de la Ley 33 de 1985, dado que a su juicio la ley aplicable al caso concreto era la Ley 100 de 1993. Que también incurrieron en defecto sustantivo, por desconocimiento de precedente jurisprudencial establecido por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU 230 de 2015, en cuanto fijó las directrices claras respecto del IBL y la inclusión de factores salariales aplicables en el régimen de transición.
7. La acción de tutela fue conocida en primera instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, autoridad que mediante la sentencia del 13 de octubre de 2016, negó las pretensiones de la demanda de acción de tutela, y adujo:
“La Sala en anteriores oportunidades señaló que se desconocía del precedente de la Corte Constitucional, por cuanto la jurisprudencia aplicable en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto de la inclusión del IBL en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, era la adoptada por el Consejo de Estado como Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, esta Sala rectificará la anterior posición en el entendido que, en algunos casos específicos, debe aplicarse lo dispuesto en la SU-230 de 2015, por las siguientes razones:
Las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 solicitaron la reliquidación de la mesada pensional, con el fin de que se incluyeran todos los factores salariales devengados en el último año de servicios para efectos del IBL, conforme con lo señalado en la Ley 33 de 1985.
Las solicitudes se realizaron con plena certeza de que les asistía el derecho, en virtud de que, jurisprudencialmente, estaba siendo reconocido. No obstante, la Corte Constitucional profiere el 29 de abril del 2015 la sentencia SU-230, en la que estimó que el IBL no estaba incluido en el régimen de transición.
Así las cosas, resulta desproporcionado aplicar el referido precedente a aquellas personas que radicaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con anterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia de unificación, contrario de aquellas que formularon la controversia judicial posteriormente, pues se presume que tenían pleno conocimiento de la nueva postura respecto al tema.
Del estudio del expediente se observa que en el caso sub lite la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón radicó la demanda el 23 de abril de 20132, de tal manera que la reclamación judicial se hizo antes de la sentencia SU-230 de 2015 y le asiste el derecho a la liquidación del IBL con el régimen anterior, en virtud del principio de confianza legítima.
Por lo tanto, la autoridad judicial demandada respetó el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda de esta Corporación, aplicable al momento de radicación de la demanda, en el que claramente se indicó que para las personas que pertenecen al régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debe aplicarse lo contenido en la Ley 33 de 1989, normativa que dispone que el IBL debía ser la sumatoria de todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicios.
Así las cosas, el tribunal no incurrió en el defecto alegado por la actora.”3
8. La sentencia del 13 de octubre de 2016, fue objeto de recurso de impugnación y en segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 15 de diciembre de 20164 , protegió los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, en favor de la Unidad administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social, ordenando a la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en el término de diez (10) días profiera una nueva decisión atendiendo a los lineamientos trazados en de esa providencia. El juez constitucional, adujo:
“…la posición reiterada5 de esta Sala en relación al tema de discusión, es que la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU- 230 de 2015 al resto de los regímenes especiales de pensión, que consiste en que el ingreso base de liquidación -IBL no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993.
…
Es así como en casos similares este juez constitucional ha arribado a la misma conclusión respecto de la extensión de la regla jurisprudencial creada en la sentencia C-258 de 2013, la cual se hizo obligatoria para todas las autoridades judiciales y administrativas a partir de la publicación de la sentencia SU 230 de 2015,6 a saber:
“Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU- 230 de 2015 consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición (…)
En este estado, se hace necesario precisar que las sentencias proferidas en primera y segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Sierra Chaverra, se dictaron con posterioridad a la sentencia SU-230 de 2015, esto es, el 25 de mayo y el 25 de noviembre de 2015 respectivamente”.
Luego, si bien es claro que a partir de la SU-230 de 2015 corresponde a las autoridades administrativas y judiciales, independiente del régimen especial, calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de transición de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo a los parámetros fijados por la Corte Constitucional en el numeral 4.3.6.3 de las consideraciones de la sentencia C-258-13, también lo es, que la sentencia que se censura por vía de esta acción, no cumplió con lo dispuesto en la referida sentencia SU.
Ahora bien, respecto del precedente como criterio de la labor judicial y la fuerza vinculante y excluyente del que fija la Corte Constitucional, se tiene que las providencias que profiere la Corte Constitucional, en los términos de la sentencia C-085 de 1995.son un criterio vinculante de la labor judicial.
En dicho fallo se definió con suma claridad que el juez constitucional como intérprete autorizado de la Constitución al desentrañar el sentido o contenido de una norma constitucional o al aplicarla directamente a un caso concreto genera lo que se denomina doctrina constitucional la que, por su naturaleza, tiene fuerza vinculante en razón del carácter normativo de la Constitución, pues en aquella se interpreta la norma fundamental, interpretación que debe ser acatada por los jueces, porque de no hacerlo, se desconocería la norma fundamental misma.
…
Ahora bien, encuentra la Sala que el argumento central con el que el a quo constitucional dispuso negar el amparo giró en torno a que, en su criterio, resultaba desproporcionado aplicar las reglas fijadas en la SU 230 de 2015 en aquellos casos en que los ciudadanos hubiesen iniciado el trámite ordinario antes de que se profiriera la citada sentencia de unificación, razonamiento que no es de recibo en la medida que esta Sala ha señalado que “el precedente de las llamadas Altas Cortes es obligatorio y vinculante, tanto para estos como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo están obligados a su aplicación.” (…) hecho que implica su obligatoria observancia por parte de todos los operadores jurídicos sin excepción, pues nada se ganaría si, después de la labor de interpretación y unificación, los jueces o la administración pudieran seguir aplicando su criterio bajo la égida de una autonomía judicial mal entendida, generando no solo incoherencias en el sistema sino tratos diversos a situaciones con supuestos de hecho iguales o similares, con las implicaciones que ello tendría en principios de rango constitucional como la igualdad, seguridad jurídica y la confianza legítima.”7 (Destacado por la Sala)
En el sentido descrito, el precedente de la Corte Constitucional es de inmediata aplicación, al margen de si la demanda se presentó antes de que dicha Corporación fijara la tesis hoy día imperante frente al régimen de transición.
En observancia de lo anterior, concluye la Sala que la decisión dictada por la autoridad judicial accionada -Sección Segunda de esta Corporación, desconoció las reglas que respecto el tema bajo estudio, fijó la Corte Constitucional en la sentencia SU 230 de 2015; jurisprudencia que conforme a los argumentos expuestos en párrafos precedentes, era de obligatorio cumplimiento por el la Sección Segunda del Consejo de Estado y la cual estaba vigente para fecha en que se profirió el fallo acusado. “8
10. Obra en el folio 344 y ss copia de la sentencia T-615-16, de la Corte Constitucional, que confirmó la sentencia del 16 de junio de 2016, de la Sección Quinta del Consejo de Estado que a su vez, confirmaba la sentencia del 17 de marzo de 2016 de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de la misma corporación que negó la solicitud de amparo en un caso análogo, al del radicado que ahora, se da cumplimiento.
La Corte Constitucional, afirmó que:
“…Ahora bien, el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, en armonía con las normas y principios de rango constitucional, ofrece a un grupo de afiliados que se encuentran próximos a la consolidación de su derecho pensional, beneficios que implican el efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual venían afiliados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones.
7.2.1. En lo relacionado con el concepto monto se presentan dos acepciones, una en el marco de los regímenes especiales y, otra como beneficio del régimen de transición. En cuanto a la primera, está concebida como el resultado de aplicar el porcentaje o tasa de reemplazo al promedio de liquidación del respectivo régimen; y la segunda como un privilegio legal para aquellos próximos a adquirir el derecho, pero que por razón de no haberlo consolidado, serían destinatarios de unas reglas específicas y propias de la pensión causada en vigencia de la transición, a través de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, la Sentencia T-078 de 2014, señaló lo siguiente:
“Inciso segundo[62]- establece (i) los requisitos para acceder al régimen de transición -40 años hombre / 35 mujer ó 15 años de tiempo de servicio-; (ii) los beneficios antes mencionados -edad, monto, y semanas o tiempo de servicio- y (iii) dispone que las demás condiciones y beneficios serán los de la Ley General de Pensiones.
Inciso tercero[63]- regula la forma de promediar el ingreso base de liquidación de aquellos beneficiarios del régimen de transición que están a menos de 10 años de consolidar el derecho, los cuales cuentan con la posibilidad de: (i) liquidar la pensión con base en el tiempo restante o (ii) con el promedio de toda la vida laboral si fuere superior. No obstante, no mencionó a los afiliados que estando dentro del régimen de transición les faltare más de 10 años para acceder al derecho pensional, por lo que se entiende que se rige por la ley general, es decir, el artículo 21 de la Ley 100/93”.
7.2.2. Sobre el Particular, la Corte mediante Sentencia C-258 de 2013, respecto de la interpretación del artículo 36 de la plurimencionada ley determinó que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100, en la medida que el beneficio otorgado, como se señaló en un principio, consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraban afiliados los usuarios, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Situación distinta se presenta respecto del ingreso base de liquidación, puesto que este no fue un aspecto sometido a transición.
7.2.3. De lo anterior, se puede concluir que esta Corporación al estudiar la constitucionalidad de la norma demandada en esa oportunidad (art. 17 Ley 4 de 1992), fijó unos parámetros de interpretación para la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente en lo relacionado con el cálculo del IBL de las pensiones de quienes son beneficiarios del tránsito normativo[64] Al respecto, sostuvo:
…
7.3. Ahora bien, sobre las garantías que comporta ese régimen de transición el Consejo de Estado ha sostenido de forma reiterada que en virtud del mismo sus beneficiarios tienen derecho a que se les aplique la edad, tiempo y monto de las normas pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, entendiendo por "monto" no sólo el porcentaje de la pensión, sino la base del mismo, es decir, los factores y la forma de liquidarla[65], además adujo que aplicar el inciso 3[66] del artículo 36 ibídem desnaturaliza el régimen de transición vulnerando los principios de inescindibilidad y favorabilidad de la ley:
…
7.4. Sin embargo, aun cuando existe una línea jurisprudencial consolidada y vinculante fijada por el Consejo de Estado frente a este tema, a partir de los pronunciamientos de la Sala Plena de la Corte Constitucional se ha fijado un precedente interpretativo que le da un nuevo alcance a los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, en la Sentencia de Unificación 230 de 2015, esta Corporación al estudiar una acción de tutela que pretendía proteger los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y al mínimo vital, frente a una liquidación pensional realizada con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años –artículo 36 de la ley 100 de 1993-, y no teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año –artículo 1º de la ley 33 de 1985-, determinó que si bien es cierto existía un precedente jurisprudencial afianzado de las Salas de Revisión de Tutela[68] para resolver problemas jurídicos similares al del caso bajo estudio, también lo es que a partir de la sentencia C-258 de 2013[69], la Corte realizó algunas consideraciones generales, y por ende, fijó una interpretación en abstracto del artículo 36 de la ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por lo tanto, son las reglas contenidas en el régimen general, las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que pertenezca. Al respecto, esta Corporación señaló[70]:
“Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 fijó el precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales.
[…]
Es importante recordar que el propósito original del legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 fue crear un régimen de transición que beneficiara a las personas que tenían una expectativa legítima de pensionarse bajo la normativa que sería derogada con la entrada en vigencia de la ley 100. En concreto, en la Sentencia C-258 de 2013 se señaló que, el beneficio derivado de pertenecer al régimen de transición se traduce en la aplicación posterior de las reglas derogadas en cuanto a los requisitos de (i) edad, tiempo de servicios o cotizaciones y (iii) tasa de reemplazo. Sin embargo, frente al ingreso base de liquidación (IBL) la Corte sostuvo que no era un aspecto a tener en cuenta en dicho régimen.
[…]
Como se evidencia, la Corte, en sede de control abstracto de constitucionalidad, adoptó una interpretación sobre la aplicación integral del régimen especial de los beneficiarios del régimen de transición e interpretó la regla a seguir sobre el IBL, estableciendo que este no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 100".
7.5. Como fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional mediante el Auto 326 de 2014, por medio del cual se resolvió la solicitud de la nulidad de la sentencia T-078 de 2014, reafirmó la interpretación sobre el artículo 36 de la ley 100 de 1993 establecida en la sentencia C-258 de 2013, en el que por primera vez se abordó y analizó el tema del IBL, en el sentido en que, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación:
“La solicitud de nulidad resuelta por la Sala Plena sobre la Sentencia T-078 de 2014, interpretó el alcance de lo establecido en la Sentencia C-258 de 2013.
[…]
La Sala Plena al conocer dicha solicitud, mediante Auto 326 de 2014[71] decidió denegar la petición de nulidad, por cuanto consideró que no se configuraba el desconocimiento del precedente toda vez que no existía, antes de la Sentencia C-258 de 2013, un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de Sala Plena sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición. En efecto advirtió que al no existir esta interpretación, se entendía que estaba permitida aquella que a la luz de la Constitución y la ley, acogiera cualquiera de las Salas de Revisión en forma razonada y suficientemente justificada. Aclaró que de las sentencias emitidas por la Sala Plena sobre el tema (C-168 de 1995, C-1056 de 2003, C-754 de 2004) ninguna se había referido a las disposiciones de monto y base de liquidación dentro del régimen de transición, y en ese orden, el precedente fijado por la Sala Plena en este aspecto, debía ser el formulado en la Sentencia C-258 de 2013.
[…]
De esta forma, la Sala Plena mediante el estudio de la solicitud de la nulidad de la tutela T-078, reafirmó la interpretación sobre el artículo 36 de la Ley 100 establecida en la sentencia C-258 de 2013, fallo en el que por primera vez la Sala analizó el IBL, en el sentido de que, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación. Por tanto, el IBL debe ser contemplado en el régimen general para todos los efectos” [72].
7.6. Ahora, si bien el alcance consignado en la sentencia C-258 de 2013, hacía referencia específica al régimen de los congresistas, atendiendo, entre otras razones, al carácter rogado de la acción pública de inconstitucionalidad, en la sentencia SU-230 de 2015, la Corte Constitucional determinó que tal circunstancia no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la ley 100 de 1993:
“Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca”[73].9 ( letra negrilla y letra en bastardilla del texto)
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico.
El problema jurídico por resolver se contrae a determinar si el salario base de liquidación de la pensión reconocida al amparo del régimen de transición a la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón, se debe establecer conforme al inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993 o por el contrario a la luz de los leyes 33 y 62 de 1985, en consecuencia, si le asiste derecho a la reliquidación de su pensión.
Desde ahora, la Sala advierte que la sentencia en los términos que aquí se adopta obedece, simple y llanamente, al cumplimiento del fallo de tutela del 15 de diciembre de 2016, empero, no constituye una modificación al criterio interpretativo que del régimen de transición consagrado en la ley 100 de 1993, ha sostenido la Sección Segunda de esta Corporación.
La Sala para la comprensión de la pensión en un sentido holístico y el régimen de transición abordará el asunto en el siguiente orden: 1. De la pensión su naturaleza. 1.1. Desde el punto de vista económico 1.1.1. Noción de sus componentes 1.2.La pensión como derecho 1.2.1 Noción de sus componentes 2. Concepto de salario 2.1. Interpretación de los factores de salario 3.Del régimen de transición 3.1. Tesis de interpretación del régimen de transición 3.1.1. De la Corte Constitucional, 3.1.2. De la Sección Segunda del Consejo de Estado.4.Situación fáctica pensional en el caso de la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón. 5. Conclusiones de la Sala.
1. De la Pensión. Naturaleza.
El artículo 22 de la Declaración de Derechos Humanos, prevé que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- “Protocolo de San Salvador”-, aprobado por el Estado Colombiano mediante la Ley 319 de 1996, en su artículo 9 prevé que:
“Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto”
El artículo 48 de la Constitución Política, ubicado en el catálogo de derechos sociales, económicos y sociales; consagra la Seguridad Social, como un servicio público obligatorio, y radica en la ley la determinación de la forma de la prestación del servicio. También, garantiza a las personas el derecho irrenunciable a la seguridad social.
La aparición del sistema de Seguridad Social en Colombia se remonta a los años 1945 y 1946, cuando se crearon la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL), el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS) y las cajas de previsión departamentales y municipales; sin embargo, fue hasta 1991 cuando se establece la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio, irrenunciable y universal, y hasta 1993, con la expedición de la ley 100 de 1993, que el legislador, creó el sistema general de pensiones.10
Las normas anteriores a la ley 100 de 1993, entre estas, la Ley 50 de 1886, fijó las reglas generales acerca de la concesión de pensiones y jubilaciones. La Ley 6ª de 1945 estableció una prestación a cargo del empleador llamada pensión de jubilación, la que posteriormente fue subrogada a los entes de previsión. Los artículos 5 del decreto 1045 de 197811 y 259 Código Sustantivo del Trabajo, 12 la tipificaron como prestación social especial. Con la ley 90 de 1946, el legislador consagró la obligación de cotizar y aportar al sistema pensional, la que se consolidó con la ley 100 de 1993.13
Ciertamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sobre la naturaleza de la pensión, recuerda:
“2.3.3. Naturaleza y finalidad de la pensión de jubilación por aportes o vejez
2.3.3.1. La pensión de jubilación por aportes o vejez es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas cuando en razón de su edad, se produce una esperable disminución de su capacidad laboral, lo que les dificulta o impide obtener los recursos para disfrutar de una vida digna.
…
2.3.3.3. En ese sentido, la pensión de jubilación por aportes o vejez se constituye como una prestación económica, resultado final de largos años de trabajo, ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, y cuando la disminución de la capacidad laboral es evidente. Su finalidad directa es garantizar la concreción de los derechos fundamentales de las personas traducidos en la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad social y la vida digna. No obstante que la una permite la acumulación de tiempos de servicio prestado al sector público y privado, en tanto que la otra tiene como base las semanas de cotización efectivamente realizadas a Instituto de Seguros Sociales.
…
2.3.3.6. Por tanto, el derecho a la pensión de jubilación por aportes o de vejez tiene conexidad directa con el derecho fundamental al trabajo, en virtud de la amplia protección que de acuerdo a los postulados constitucionales y del Estado Social de Derecho se debe brindar al trabajo humano en todas sus formas. Se asegura entonces un descanso “remunerado” y “digno”, fruto del esfuerzo prolongado durante años de trabajo, cuando en la productividad laboral se ha generado una notable disminución.
2.3.3.7. Finalmente, cabe resaltar que el derecho a la pensión de jubilación por aportes o de vejez debe ser reconocido a todas las personas que acrediten los requisitos establecidos en la ley aplicable al caso concreto.”14 (Letra en bastardilla del texto. Letra en negrilla de la Sala)
Es evidente, entonces, que la pensión de jubilación, integra el sistema de seguridad social y tiene doble naturaleza: por un lado como una prestación social económica y por otro, un derecho de estirpe constitucional fundamental. Esta doble naturaleza estrechamente relacionada, cada una con componentes o elementos propios pero también vinculados e inescindibles.
1.1. La pensión desde el punto de vista económico
La pensión desde el enfoque económico, tiene un carácter contributivo y no gracioso, lo que indica que el sistema pensional, implica obligaciones a cargo del Estado y de los afiliados. (empleadores y servidores), entre estas, la de cotizar y efectuar los correspondientes descuentos
La cartilla ABC- Sistema de Protección Social, define que la pensión: es la suma de dinero que el sistema general de pensiones paga de manera vitalicia y hasta la muerte al afiliado (empleado con contrato laboral o trabajador independiente), y cobija a quienes hayan estado afiliados al sistema de pensiones, como cotizantes en una administradora de pensiones y reúnan ciertos requisitos de edad y semanas cotizadas.15
La Ley 797 de 2003, en su artículo 4 modificatorio del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, ordena:
“ARTÍCULO 4°. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.” (negrilla de la Sala)
El artículo 7 ibídem, fija a la tasa de cotización en los siguientes términos:
“La tasa de cotización continuará en el 13.5%* del ingreso base de cotización.
En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.
…
Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.
En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.
Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se podrá trasladar recursos de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y sobrevivientes.
El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros Sociales y demás entidades administradoras de prima media, de manera que en ningún caso se puedan utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez para gastos administrativos u otros fines distintos a pagar pensiones.
Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993.
Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley.
La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar al fondo de solidaridad pensional los recursos correspondientes en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.”
Sumado a lo anterior y haciendo una interpretación sistemática de la normas pensionales en el ordenamiento jurídico colombiano, entre estas, el artículo 2º de la ley 4ª de 1966, en los decretos 1743 de 196616 y 732 de 197617 y finalmente en el artículo 17 de la ley 100 de 1993,18 es diáfano, que desde otrora el legislador ha dispuesto que obligación de cotizar con destino a la seguridad social, se haga sobre el salario, (para trabajadores dependientes).
La Corte Constitucional, en relación con la cotización y su relación con el salario, expresó:
“…La cotización obligatoria es directamente proporcional al salario. Es decir, a mayor salario, mayor cotización. Sin embargo, esta regla general sólo opera hasta el tope de los veinticinco SLMM. De este límite para arriba, la cotización se mantiene estática, es decir, es igual sin importar que el trabajador devengue mayores salarios o perciba mayores ingresos. La cotización obligatoria también es directamente proporcional al monto de la pensión…”19
El decreto 3063 de 198920 , por el cual se aprobó el Acuerdo 044 de 1989 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, consagra:
“Artículo 19. SALARIO A REPORTAR. Para efectos de las cotizaciones y aportes, constituye salario no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en los días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas, comisiones y, en general, el conjunto de factores que lo constituyen de acuerdo con los artículos 127, 128, 129, 130 y 131 del Código Sustantivo del Trabajo, y artículo 8 del Decreto reglamentario 617 de 1954 del mismo estatuto legal, incluyendo el auxilio de transporte.
El valor del salario en especie se deberá incorporar en el promedio del salario reportado al ISS, salvo el caso del trabajador del servicio doméstico que cotiza sobre el salario en dinero.
Parágrafo. El reporte, por parte del patrono de un salario diferente al realmente devengado o el no reporte de las variaciones del salario, dará lugar a que se le apliquen las sanciones previstas en el respectivo Reglamento de Sanciones, Cobranzas y Procedimientos.”
La Ley 4 de 1966, por la cual se provee de nuevos recursos a la Caja Nacional de Previsión Social, se reajustan las pensiones de jubilación e invalidez, dispone:
“artículo 2. Los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión Social cotizarán con destino a la misma, así:
“a…sueldo como cuota de afiliación
b. Con el cinco por cinco (5%) del salario…”
Igualmente, en el artículo 18 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5 de la ley 797 de 2003, se refiere al salario base de cotización para los trabajadores asalariado y fija los extremos mínimos y máximos de la cotización, que oscila entre 1 y 25smmv. El artículo 19 ibídem, modificado por el artículo 6 de la ley 797 de 2003, al ingreso base de cotización para los trabajadores independientes
De lo relatado anteriormente, se reitera que una de las obligaciones en materia pensional, es cotizar durante la vida laboral y hacer los correspondientes descuentos sobre todo lo que constituye salario o ingreso.
Asimismo, la pensión desde el punto de vista económico genera unos componentes o elementos, como son: las cotizaciones, salario base, ingreso base de cotización, (IBC), la tasa de cotización. Adicionalmente, un monto de cotización, que serán definidos a continuación.
1.1.1. Noción de los componentes
El Diccionario de la Lengua Española, define “cotizar” como: “pagar una cuota. // Pagar la parte correspondiente de gastos colectivos, las cuotas de la seguridad social21 . El Diccionario Enciclopédico de Derecho usual, precisa que “cotización”, es la: “aportación periódica a determinados fondos de índole social”.22
El decreto 3063 de 1989, en sus artículos 20 y 21 precisa:
“ARTÍCULO 20. COTIZACION. Es el porcentaje del salario total del trabajador con que deben contribuir patronos y trabajadores para financiar un determinado seguro.
Cuando el afiliado tenga ingresos mensuales diferentes al salario ordinario pero que también constituyen salario, cotizará con base en todos ellos de conformidad con los respectivos reglamentos.
ARTÍCULO 21. APORTE. Es el valor que a cada patrono o trabajador corresponde cancelar al ISS para un determinado seguro, según el salario o ingreso real reportado.
Con las excepciones establecidas para el servicio doméstico que devengue un salario inferior al mínimo legal y las consagradas en reglamentos especiales, los aportes, para efectos de los seguros sociales, no podrán liquidarse sobre un salario inferior al mínimo legal.
Es entendido que esta norma se aplica inclusive para las autoliquidaciones.”
Por su parte, el Diccionario de Derecho Individual del Trabajo, ha entendido, por salario base: “…una de las variables del salario básico es la de salario base, noción que sirve para calcular el monto de prestaciones o de obligaciones a cubrir por parte de empleadores y de trabajadores: se habla, entonces, de salario base de cotización y salario base de liquidación:” “desde el cual se calculan los demás conceptos…” (negrilla fuera de texto)
La misma obra contiene la noción de “ingreso base” y la define como: “la remuneración habitual que una persona percibe por la prestación de sus servicios personales, independientes (honorarios, renta, intereses, utilidades,) o subordinados (salario), a partir de la cual se calculan los beneficios accesorios o consecuenciales y las obligaciones legales o convencionales que emanan de la prestación regular.”23
Siguiendo con estas nociones; el diccionario de la Lengua Española, define “monto”, como: “suma de varias partidas” 24 y el diccionario Español Oxford Living como “Suma final de varias partidas o cantidades.”25 Monto de cotizaciones: es el valor económico acumulado. Finalmente, “tasa”, es definido como la relación de dos magnitudes// tributo que se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades. En términos generales y en el ámbito económico, es la contraprestación que una persona paga por un derecho o servicios26 .
Así las cosas, por cotización ha de entenderse, como el valor económico que cada empleador, trabajador, y afiliado, deben cancelar. En otras palabras es el aporte al sistema, de acuerdo con el salario mensual o ingreso real, en el porcentaje (tasa) y términos fijados por la ley, en tanto, el ingreso base de liquidación (IBC) es la porción de todo salario o ingreso, del trabajador dependiente o independiente, que se toma para aplicar el porcentaje (tasa) de aporte respectivo al momento de realizar la cotización al Sistema General de Seguridad Social.
1.2. La pensión como derecho
La Corte Constitucional, respecto de la estirpe de la pensión como derecho, enseña que:
“La pensión de jubilación, una de las prestaciones sociales básicas, tuvo un origen legal pero goza hoy de jerarquía constitucional, pues aparece expresamente consagrada en la Carta Política, motivo por el cual constituye una conquista laboral del más alto nivel que no puede ser suprimida ni desconocida por el legislador”.27
También la misma Corporación, sobre las exigencias para acceder a la pensión como derecho, ha señalado:
“La jurisprudencia de esta Corporación ha definido la pensión de vejez como una prestación que permite al trabajador que cumplió con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez que al dejar de ejercer su actividad laboral, continúe percibiendo un ingreso económico que le permita satisfacer las necesidades básicas de él y de su familia.”28 (énfasis de la Sala)
El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, prevé que para adquirir el derecho a la pensión es necesario cumplir con la edad, tiempo de servicio o semanas de cotización o capital necesario, así como las demás condiciones que señale la ley.
Entonces para acceder al derecho pensional, se exige el cumplimiento de unos requisitos que en cada época fija el legislador, los que tanto en las normas anteriores a la ley 100 de 1993 como en ésta, establece esas condiciones y también los parámetros propios para establecer el salario (ingreso) base de liquidación de la pensión y el monto de la misma.
Al revisar las condiciones que ha fijado el legislador para acceder a la pensión de jubilación, se observa que la Ley 6ª de 1945 exigía 20 años de servicios y 50 años de edad para obtener una pensión, en un equivalente a las 2/3 partes del promedio de sueldos o jornales devengados.29 Luego el decreto ley 3135 de 1968, fijó como requisitos 55 años de edad para varones, 50 para mujeres y 20 años de servicios para acceder a una pensión equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.30 En similares términos de esta última norma se consagró la pensión para el sector privado, en el artículo 260 del C.S.T.31
La ley 33 de 1985, para el sector público fijó como requisitos 55 años de edad tanto varones como mujeres, para acceder a la pensión equivalente al 75% salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.32
El acuerdo 049 de 1990, Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales, tanto del sector público, como privado, exigió como requisitos 60 años de edad si es varón y 55 si es mujer, y un mínimo de 500 semanas durante los últimos 20 años para acceder a una pensión en cuantía que depende directamente con el número de semanas cotizadas y que oscila entre 45% y hasta 90% del salario mensual base.33
Finalmente, la ley 100 de 1993,34 modificada por la ley 797 de 2003, exige como requisitos 57 años de edad (mujer) y 62 (varón) y un mínimo 1300 semanas de cotización, como requisitos para acceder a la pensión, en cuantía directamente proporcional a las semanas cotizadas.
En efecto, el artículo 34 de la ley 100 de 1993
“ARTÍCULO 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización el 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.”
A su vez, en el artículo 21ibídem, dispone:
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.”
En esas condiciones, la pensión como derecho también tiene unos componentes, o elementos que son establecidos por el legislador, tales como edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, salario o ingreso base de liquidación de la pensión (periodo, salario devengado o cotizado) y monto de la pensión. Esos elementos se analizarán a continuación, también se revisarán las nociones de tasa de reemplazo, base reguladora y se profundizará la noción de monto.
1.2.1. Noción de sus componentes
Se entiende por “base de liquidación pensional”, la porción del salario del trabajador dependiente o independiente que se toma para aplicar el porcentaje de la pensión. El ingreso base de liquidación – IBL- Es el promedio de los salarios en un tiempo determinado, sobre el que se establece el monto de la pensión.
La Sala considera que se debe diferenciar entre el concepto de tiempo de servicio o cotizado para acceder al derecho del tiempo para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión. El primero ha sido fijado en 20 años, luego ascendió 1.300 semanas de cotización; el segundo, ha sido de un año, luego de 10 años.
Antes se anotó que el periodo para establecer el IBL es el último año de servicios, según la Ley 33 de 1985, o los 10 últimos años, según la ley 100 de 1993. Adicionalmente, por regla general, el monto de la pensión ha sido del 75%del promedio del salario devengado en el periodo que fije el legislador (1año) según las normas anteriores a la ley 100 de 1993, o puede oscilar entre 45% y 90% del salario base (acuerdo 049 de 1990) o 65% y 85% (artículo 34 de la ley 100 de 1993)
Así, el tiempo de servicio o cotizado para establecer el ingreso base de liquidación, fue fijado por el legislador, y ha variado, puede ser: toda la vida laboral, los últimos años 1, 2 ó 10, o como indique la norma.
Igualmente, el artículo 18 inciso final de la ley 100 de 1993, sienta como principio que el monto de la cotización debe mantener siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión, principio que no resulta nuevo, si se tiene en cuenta que la 33 de 1985 se refirió al monto de la pensión en relación con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio y el acuerdo 049 de 1990, lo establece en relación directa a las semanas cotizadas.
El proyecto 155 de 1992, de la ley 100 de 1993, artículos 23 y 24 (primer debate ante el Senado), en materia pensional se refirió a monto en el 75% del ingreso base. Por éste, entendió el promedio de salarios o rentas, sobre los cuales ha cotizado durante los diez años anteriores (al estado de invalidez) actualizados con la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, ha entendido, en materia pensional que el “monto”; hace referencia “no sólo al porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje, conforme lo tiene definido la jurisprudencia de esta Sección.”35
La referida Corporación, sobre ese tópico, ha precisado que:
“…’monto’ …suma de varias partidas…advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra monto…no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como decir, el 75% de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de la pensión es sólo un número abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto de ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de factores que deben tenerse en cuenta…” 36
También, sobre el mismo concepto, ha expresado esta Alta Corporación, que:
“…interpretación del Consejo de Estado ha sido uniforme desde hace 20 años respecto del concepto de “monto”, entendiendo que el monto e ingreso base de liquidación, es solo un concepto, el cual se caracteriza por ser inescindible …”37
Por su parte, la Corte Constitucional, sobre la noción de “monto”, ha entendido que:
“…el monto de la pensión de vejez (entendido como porcentaje aplicable al ingreso base de liquidación)”38 .
“…el concepto de monto debe comprender tanto el porcentaje aplicable como la base reguladora señalada en dicho régimen,… el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible…”39 (negrilla fuera de texto)
La misma Corte Constitucional, adujo en relación con el concepto de monto, ha identificado dos acepciones: “en cuanto a la primera, está concebida como el resultado de aplicar el porcentaje o tasa de reemplazo al promedio de liquidación del respectivo régimen; y la segunda como un privilegio legal para aquellos próximos a adquirir el derecho.”40
En igual sentido, el concepto de “base reguladora”, ha sido entendida en la doctrina española y en el contexto de la seguridad social, como la “media aritmética de las bases de cotización actualizadas de los últimos … años cotizados, eliminando las pagas extras y actualizando las bases de cotización más antiguas en función del IPC acumulado desde el año que se considera la base de cotización a la fecha de jubilación…conseguir una pensión de jubilación con un importe elevado requiere tener muchos años cotizados, al menos más de 30 y unas bases de cotización lo más altas posibles en los últimos quince años de la vida laboral41 (negrilla del texto)
Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-, indica que: “El concepto tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y el nivel de ingresos con que se realizaron las aportaciones a lo largo del ciclo laboral del individuo.42
Colorario de lo anterior, es que los componentes de la pensión en su doble naturaleza, por un lado se relacionan entre sí, y por otro, con la nación de salario como unidad de medida para efectos pensionales.
Así por ejemplo, las normas invocadas en el acápite anterior, muestran que el legislador inicialmente fijó el monto de la pensión sobre el 75% del promedio del salario devengado y posteriormente sobre 75% el salario cotizado, finalmente establece el principio que el monto de la pensión debe mantener una relación directa y proporcional al monto de cotización y a las semanas cotizadas.
Entonces, lo que sigue, es recordar la noción de salario.
2. Noción de Salario
A la luz del Convenio 095 de la OIT, el término “salario” significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.
Por su parte, la ley colombiana y la jurisprudencia de ésta Corporación han entendido por “salario”, como toda remuneración ordinaria, habitual y permanente que reciba el trabajador como contraprestación directa del servicio.
En efecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado, sobre el concepto de salario se ha pronunciado en los siguientes términos:
“Desde la expedición de la Ley 83 de 1931, se llama sueldo el pago de los servicios de los empleados públicos, el cual debe hacerse por períodos iguales vencidos y sin que sobrepase el mes calendario; se acepta como una noción restringida que coincide con la asignación básica fijada por la ley para los diversos cargos de la administración pública. El salario, en cambio, es una noción amplia que para el sector público comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones, gastos de representación, etc., además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio (Decreto - ley 1042 de 1978, art. 42). Este concepto, aplicable a la relación legal reglamentaria, propia del vínculo del servidor público, guarda similitud sustancial con la noción aplicable a las relaciones laborales de carácter privado cuando el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo dice que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que adopte. Lo cual permite afirmar que salario es la remuneración ordinaria o contraprestación directa de los servicios prestados por el servidor o trabajador, en una relación laboral de índole legal, reglamentaria o contractual. Las prestaciones sociales, por su parte, han sido establecidas por el legislador “para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo”, según la Corte Suprema de Justicia, estando representadas por dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar las contingencias a que suele verse sometida la persona que labora al servicio de un empleador. Se diferencian del salario, sustancialmente, en que no tienen carácter retributivo o remuneratorio por los servicios prestados, pues el derecho a ella surge en razón de la relación laboral y con el fin de cubrir riesgos o necesidades. Sin embargo, la ley no siempre es precisa al calificar las prestaciones sociales o la institución salarial.”43
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, respecto de la noción de salario, enseña que:
“Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones,…”44
También, la Corte Constitucional, ha sentado como tesis, que la remuneración salarial, es una garantía que no se agota en la simple enunciación de un deber surgido de la relación laboral, sino que se trata de un verdadero derecho fundamental.45
Revisado de ley 155 de 1992, de la ley 100 de 1993, (primer debate ante el Senado), sobre la noción de salario (mensual), se precisaba que: constituye salario para los “trabajadores dependientes particulares,” y específicamente para efectos de cotizar; no sólo la remuneración fija o variable, sino todo lo que recibe como contraprestación del servicio sea cualquiera la denominación que adopte. En tanto, para los servidores públicos lo limitó al que se señale de conformidad a lo dispuesto en la ley 4 de 1992.
Para mejor comprensión es oportuno diferenciar entre salario devengado y salario cotizado, a saber: aquél es el que realmente percibe habitualmente el trabajador, como contraprestación de sus servicios, cualquiera sea su denominación. Este es sobre el cual efectuó aportes para pensiones.
La Corte Constitucional, en materia prestacional, ha sentado como tesis que las prestaciones sociales se deben liquidar sobre lo realmente devengado, de lo contrario implica un trato discriminatorio. En efecto, ese Corporación, enseñó:
“La jurisprudencia de esta Corte ha sido consistente en señalar que la liquidación de las pensiones, y en general de las prestaciones sociales, debe hacerse tomando como base la asignación realmente devengada por el trabajador, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o supuestamente equivalente implicaría un trato discriminatorio. Para la Corte, en virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, el Sistema General de Seguridad Social debe promover el derecho a la igualdad entre los trabajadores en materia prestacional y dar prelación a la realidad en las relaciones laborales, y para que se entiendan garantizados estos principios fundamentales así como los objetivos superiores que informan el sistema, es necesario que tanto la pensión como los aportes y las cotizaciones para dicha prestación se liquiden con base en el salario real recibido por el empleado, toda vez que el legislador, no obstante su amplia facultad de configuración en materia de seguridad social, no está habilitado para excluir el salario del trabajador como elemento calificador del monto pensional. Sin embargo, es imperativo respetar los límites máximos que la Ley establece para preservar el equilibrio financiero del sistema, que tiene como fundamento el artículo 48 superior. “46
En conclusión, el salario es: todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios, se debe cotizar sobre todo lo devengado y liquidar las prestaciones sociales sobre lo realmente percibido.
2.1. Interpretación de los factores de salario
Se estableció en el apartado anterior, que en materia pensional, el legislador fijó el deber de cotizar sobre el salario (trabajadores dependientes). También consagró el principio de la relación directa y proporcional entre monto de la cotización y el monto de la pensión.
El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, previó: “Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones”.
La ley 62 de 1985, dispuso:
“ARTÍCULO 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes.”
Mediante el decreto 1158 de 1994, el Gobierno Nacional, fija el salario mensual base cotización, sobre: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados.
Con todo, el decreto 3063 de 1989, en su artículo 19, norma que no ha sido derogada expresamente47 , previó. “SALARIO A REPORTAR. Para efectos de las cotizaciones y aportes, constituye salario no sólo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte…”
La jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con los factores salariales que integran el ingreso (salario) base de liquidación de la pensión establecido en las leyes 33 y 62 de 1985, ha sentado el sentido que no debe interpretarse forma taxativa, sino meramente enunciativa; porque se vulnera el principio de progresividad, de igualdad, de primacía de la realidad sobre las formalidades. En efecto, ha enseñado:
“…En atención al citado precedente, es preciso aclarar que, la Sala no desconoce la competencia radicada por la Constitución Política en cabeza del legislador y el ejecutivo respecto de la regulación de las prestaciones sociales de los empleados públicos; sin embargo, dada la redacción de la disposición analizada, a saber la Ley 33 de 1985 modificada por la Ley 62 del mismo año, y el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, no puede concederse un alcance restrictivo a dicha norma, pues se corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiando su naturaleza, a fin de hacerlos más restrictivos.
…
Si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de Ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar. En este orden de ideas, la protección al erario público es un principio que debe armonizarse con los derechos laborales, a los cuales la Constitución Política les da especial importancia, de esta manera se logra efectivizar ambos mandatos sin necesidad de restringir excesivamente ninguno de ellos, toda vez que, como ha quedado expuesto ambos deben coexistir dentro del Estado Social de Derecho.”48
La Corte Constitucional, sobre el mismo tema de los factores salariales, señala:
“La definición de lo que es factor salarial corresponde a la forma como se desarrolla el vínculo laboral y no a la existencia de un texto legal o convencional que lo consagre o excluya como tal, pues todo aquello que recibe el trabajador como contraprestación directa de su servicio, sin importar su denominación, es salario.”49 (negrilla del texto)
Así las cosas, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y también de esta Corporación, han entendido de manera amplia la noción de salario, tanto para establecer el ingreso base de cotización como para fijar el ingreso base de liquidación de la pensión, empero revisado el recuento normativo citado por la Sala en esta providencia se observa que como política pública el legislador y el Gobierno Nacional, para los mismos propósitos finalmente han adoptado una noción restringida del concepto de salario; tal como se evidencia en normas como el artículo 45 del decreto ley 1045 de 1978, leyes 33 y 62 de 1985, y decreto 1154 de 1998.
3. Régimen de transición, artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (régimen de prima media con prestación definida)
El régimen de transición regula el tránsito legislativo en materia pensional con el fin de resguardar expectativas o derechos adquiridos conforme a normas que son retiradas del ordenamiento jurídico por cualquiera de las causas establecidas para limitar o terminar su vigencia;50 con el fin de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados.
El sistema de seguridad social integral, consagrado en la ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición y el legislador fijó las condiciones, para que quien se encuentre en ellas, acceda al derecho pensional, en los siguientes términos:
“ARTICULO. 36 -Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
…” (énfasis de la Sala)
Del análisis de la norma transcrita, se observa que el legislador fijó los parámetros que delimitan el régimen de transición y las condiciones para la aplicación de las normas pensionales anteriores a ley 100 de 1993.
Así, se advierte que el inciso 2°ibídem estableció como beneficiarios del régimen de transición “las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados”
Los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho, según el inciso 2°, en comento a que se les aplique para acceder a la pensión de vejez, el régimen anterior al cual hubieran estado afiliados, en cuanto a edad, tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez.
Analizado el artículo 36 de ley 100 de 1993, es evidente, que el inciso 2, consagra todos los componentes del derecho pensional. Tanto es así, que se refiere expresamente a los elementos edad, tiempo y monto de la pensión y remite al régimen anterior.
Debe recordarse, que en este contexto el monto tiene doble connotación; por un lado es el porcentaje de la pensión y por otro es el resultado obtenido del periodo de ingreso base de liquidación, este último compuesto por el periodo fijado por la ley y salario de ese periodo (se identifica con la base reguladora).
También, el artículo 36, inciso 3°, de la Ley 100 de 1993 fija una regulación específica del ingreso base de liquidación e indica la forma de establecerlo, lo hace en similares términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993, que es el propio para establecer el ingreso base de liquidación de pensión amparada integralmente por la ley 100 de 1993. Entonces, la referida regla no debe aplicarse al régimen de transición menos cuando el régimen anterior contiene todos los componentes de la pensión, entre ellos, indica cómo establecer el ingreso base de liquidación.
Escindirse el ingreso base de liquidación del concepto monto y de aplicarse el IBL contenido en la regla prevista en el inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, a la situaciones fácticas amparadas por el régimen de transición y simultáneamente el inciso 2 ibídem, es generar un nuevo sistema, y ese no fue el propósito inicial del legislador.
Adicionalmente, restringir el concepto salario en materia pensional es desfavorable y regresivo al derecho pensional del afiliado al sistema.
La Corte Constitucional, respecto del principio de prohibición de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, ha señalado:
“El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.”51
3.1. Tesis de interpretación del régimen de transición
3.1.1. De la Corte de la Corte Constitucional
Revisada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se encuentra que en las sentencias T-631 de 2002, T-169 de 2003 T-651 de 2004, T-158 de 2006, T-251 de 2007 y T-101 de 2008, y T-180 de 2008, esa Alta Corporación al abordar la cuestión del ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición concluyó que debía aplicarse el IBL del régimen anterior, y que el efecto útil del inciso 3°, artículo 36, está en suplir eventuales vacíos en los regímenes derogados.
También la Corte Constitucional había fijado como ratio decidendi que se vulneran los derechos pensionales, cuando no se aplica en su integridad el régimen especial en el que se encuentra amparado el beneficiario del régimen de transición, y en los eventos en que se desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible.
Posteriormente, en las sentencias C-258-13 y SU -15, consideró, que el ingreso base de liquidación (IBL), no es aspecto de transición y que para establecerlo debe aplicarse lo contenido en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993 entre otras y que como factores de liquidación de la pensión solo podrán tomarse aquellos ingresos recibidos efectivamente por el beneficiario, tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
La sentencia C-258 de 2013, que surgió con ocasión de la demanda de constitucionalidad contra el artículo 17 de ley 4 de 1992, concerniente al régimen pensional de los congresistas; fijó una interpretación en abstracto del inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, y sentó como regla que el ingreso base de liquidación, no es un aspecto de transición y por ende deben observarse las reglas contenidas en el régimen general, en consecuencia que el ingreso base de liquidación no puede ser estipulado en la legislación anterior, criterio que reafirmó en la sentencia SU-230-15, SU-627-16 y T-615-16, haciendo extensiva a todas las situaciones amparadas por el régimen de transición.
En la sentencia T-615-16, la Corte Constitucional, reitera el criterio de las sentencias C-258-13 y SU-530-15, e indica:
“…En lo relacionado con el concepto monto se presentan dos acepciones, una en el marco de los regímenes especiales y, otra como beneficio del régimen de transición. En cuanto a la primera, está concebida como el resultado de aplicar el porcentaje o tasa de reemplazo al promedio de liquidación del respectivo régimen; y la segunda como un privilegio legal para aquellos próximos a adquirir el derecho, pero que por razón de no haberlo consolidado, serían destinatarios de unas reglas específicas y propias de la pensión causada en vigencia de la transición, a través de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
…
Sobre el Particular, la Corte mediante Sentencia C-258 de 2013, respecto de la interpretación del artículo 36 de la plurimencionada ley determinó que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100, en la medida que el beneficio otorgado, como se señaló en un principio, consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraban afiliados los usuarios, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. Situación distinta se presenta respecto del ingreso base de liquidación, puesto que este no fue un aspecto sometido a transición.
…
7.4. Sin embargo, aun cuando existe una línea jurisprudencial consolidada y vinculante fijada por el Consejo de Estado frente a este tema, a partir de los pronunciamientos de la Sala Plena de la Corte Constitucional se ha fijado un precedente interpretativo que le da un nuevo alcance a los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, en la Sentencia de Unificación 230 de 2015, esta Corporación al estudiar una acción de tutela que pretendía proteger los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y al mínimo vital, frente a una liquidación pensional realizada con base en el promedio de los salarios devengados durante los últimos 10 años –artículo 36 de la ley 100 de 1993-, y no teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en el último año –artículo 1º de la ley 33 de 1985-, determinó que si bien es cierto existía un precedente jurisprudencial afianzado de las Salas de Revisión de Tutela[68] para resolver problemas jurídicos similares al del caso bajo estudio, también lo es que a partir de la sentencia C-258 de 2013[69], la Corte realizó algunas consideraciones generales, y por ende, fijó una interpretación en abstracto del artículo 36 de la ley 100 de 1993, en el sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por lo tanto, son las reglas contenidas en el régimen general, las que deben observarse para determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que pertenezca. Al respecto, esta Corporación señaló [70]:”52 (negrilla fuera de texto)
De manera que, si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional, inicialmente coincidió en la noción de salario en sentido amplio, y en el concepto de monto e ingreso base de liquidación como una unidad inescindible, los que en el contexto del régimen de transición, debía aplicarse el régimen anterior en integridad, lo que guarda concordancia con la línea jurisprudencia del Consejo de Estado, empero, finalmente aquella Alta Corporación, concluyó que el ingreso base de liquidación, no hace parte del régimen de transición y que debe establecerse con reglas contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993. Adicionalmente que los factores para ese fin, solo pueden tomarse aquellos ingresos que hayan sido recibidos efectivamente por el beneficiario, que tengan carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieren realizado las cotizaciones respectivas.
En esas condiciones se evidencia que la Corte Constitucional mutó su tesis en relación con la interpretación del régimen de transición. También en ese contexto la noción de salario, pues la restringió al indicar que los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación de la pensión, son únicamente sobre los que se hubiere cotizado.
3.1.2. Del Consejo de Estado
La Sección Segunda del Consejo de Estado, sobre el tema en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, hizo su análisis con ponderación de los principios de progresividad y favorabilidad en materia laboral, de las finanzas públicas en armonía con los derechos laborales, del concepto de salario en sentido amplio, y sobre la tesis sostenida por la Corporación respecto de los descuentos omitidos para efectos de las cotizaciones.
La línea jurisprudencia del Consejo de Estado, se sintetiza en que esta Corporación, ha entendido el régimen de transición: a) bajo los principios de integridad e inescindibilidad normativa b) la noción de “monto” e “ingreso base de liquidación” como una unidad conceptual, c) los factores integrantes de éste, como meramente enunciativos y no taxativos, d) y ha ordenado el descuento por aportes en cuento no se hubieren efectuado, para mantener el equilibrio en las finanzas públicas pensionales.
En efecto, el Consejo de Estado, en la Sentencia Unificación de 4 de agosto de 2010, en relación con el régimen de transición, sentó la siguiente tesis:
“…la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
[…]
Entre tanto, como en otras oportunidades lo ha expresado esta Corporación, cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho como lo es la cuantía de la pensión, especialmente cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación y así lo solicitó en la demanda.”53
Respecto de los descuentos de los aportes correspondientes a los factores salariales que deben ser reconocidos en la liquidación o reliquidación de la pensión de jubilación, indicó que:
“De otro lado, se comparte la decisión del Tribunal en cuanto ordenó el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. Esta tesis ha sido sostenida en otras oportunidades por esta Corporación, y se ha reiterado en las consideraciones de la presente sentencia, en el sentido que la referida omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional.”54
También, hizo la siguiente consideración:
“…Sin embargo, las finanzas públicas no pueden convertirse en el fundamento único y determinante para limitar el acceso a las prestaciones sociales o disminuir sus garantías, pues el legislador ha previsto medidas tendientes a procurar la auto sostenibilidad del sistema.”55
La tesis descrita, ha sido el criterio dominante en la jurisprudencia horizontal y vertical de la jurisdicción contenciosa, desde siempre y con mayor énfasis a partir de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 201056 , y fue la seguida por la sentencia objeto de tutela que ahora se cumple.
Siguiendo con el tema, recientemente, la Sección Segunda- Subsección “A” de esta Corporación, en sentencia del 26 de noviembre de 201657 , extendió, los efectos de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en el proceso radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-2009), en esa oportunidad, expresamente reafirmó de manera categórica que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad (principio de inescindibilidad), sin desconocer ninguno de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho». Igualmente, expuso las razones por las cuales, la particular interpretación de la sentencia C-230-15, no obliga a las demás Cortes de Cierre.
En efecto, así se pronunció:
“De lo expuesto se desprende que si en las sentencias SU 230 de 2015 y SU- 427 de 2016 se escoge una determinada interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su aplicación a otros regímenes regulados por disposiciones distintas al artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, esa particular interpretación y aplicación de la ley no obliga a las demás Cortes de cierre, por las siguientes razones:
(i).- Como en virtud de lo dispuesto en el artículo 237, numeral 1, de la Constitución Política, el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, la jurisprudencia vinculante para resolver los conflictos cuya competencia le está atribuida a esta jurisdicción, es aquella dictada por este tribunal de cierre dentro del marco de la interpretación que la Constitución y la ley le confieren; por ello, no se considera vinculante la proferida por ninguna otra autoridad jurisdiccional, salvo la que expida la Corte Constitucional, en el ejercicio de control de constitucionalidad, esto es, como guarda de la integridad y supremacía de la Constitución o la que expida la misma Corte Constitucional (en la forma como se expuso anteriormente) o a través de sentencias de unificación (también llamadas “SU”), en cuanto se refieren a la aplicación, interpretación y alcance de las normas constitucionales (en especial de los derechos fundamentales) y no en cuanto a la interpretación de las normas legales. Admitir una tesis contraria, esto es, que todas las sentencias SU de la Corte Constitucional tienen mayor fuerza vinculante que las dictadas por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conduciría, como atrás se dijo, a desconocer uno de los pilares del Estado Social de Derecho, cual es la estricta separación del poder público en ramas y el insoslayable marco de competencias regladas.
(ii).- De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 las sentencias dictadas por la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad de las normas legales (también llamadas “C”), sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva (y en la parte motiva sí y solo si ésta fundamentara de manera directa e inescindible la decisión contenida en la parte resolutiva), en tanto que las adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes y su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces. La única sentencia tipo C emanada de la Corte Constitucional que podría vincular a esta Corporación sobre el tema es la C-258 de 2013, pero ella se refiere exclusivamente al sentido y alcance del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que no es el caso que ocupa la atención de la Sala en esta oportunidad. Las sentencias SU 230 de 2015 y SU 427 de 2016, son sentencias de tutela, que a pesar de producir efectos interpartes, están llamadas a ser aplicadas con carácter vinculante en las salas de revisión de tutelas de la propia Corte Constitucional y en las demás cortes, tribunales y juzgados del país, en tanto y en cuanto estén referidas a la aplicación y alcance de las normas constitucionales y, en especial, a los derechos fundamentales (doctrina constitucional integradora).
(iii).- Las tesis plasmadas en las sentencias de unificación proferidas el 4 de agosto de 2010 y del 25 de febrero de 2016 por la Sección Segunda de esta Corporación, se inscriben dentro del sistema de fuentes del derecho y tienen carácter prevalente y vinculante, a la luz de lo dispuesto en los artículo 10, 102 y
269 de la Ley 1437 de 2011.
(iv).- De acuerdo con el parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política «bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derecho fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva». No se puede favorecer la sostenibilidad fiscal, como se sostiene en las sentencias SU en mención, a cambio del menoscabo de los derechos fundamentales de los pensionados, relacionados con la reliquidación y reajuste de su prestación social, los cuales tienen incidencia en los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, entre otros.
(v).- El artículo 53 constitucional consagra el principio de favorabilidad al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. La jurisprudencia del Consejo de Estado garantiza de manera efectiva los derechos de las personas asalariadas de quienes han consagrado su vida y su fuerza laboral al servicio de la sociedad, con la expectativa legítima de obtener una pensión de jubilación justa que refleje su trabajo y su esfuerzo y no por ello puede considerarse un abuso del derecho, fraude a la ley o existencia de conductas ilícitas o amañadas.
(vi).- El régimen salarial y prestacional de los servidores públicos no es intangible, se puede modificar; sin embargo, para no vulnerar derechos adquiridos ni expectativas legítimas y ciertas, el ordenamiento jurídico prevé regímenes de transición. El régimen de transición pensional de todos los servidores públicos y privados es inescindible, contempla beneficios que no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad y no se puede aplicar por partes sino en toda su extensión, so pena de crear un régimen híbrido y atípico. De conformidad con las nítidas voces del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 el régimen de transición allí contenido comprende edad, tiempo de servicio y monto de la prestación28 y, en lo que toca con este último punto, ha considerado la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que abarca factores salariales, porcentaje y tiempo a tomar en cuenta para su liquidación29. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no contempla el concepto de «tasa de reemplazo», contenido en la sentencia SU 427 de 2016, pero si contempla el de «monto» como elemento constitutivo del régimen de transición.
(vii) Al haber normas especiales que regulan el monto de la pensión de jubilación de las personas que están amparadas por el régimen de transición, deben aplicarse estas y no la norma general contenida en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
(viii).- Aplicar un criterio distinto al señalado en las sentencias de unificación del Consejo de Estado, conlleva una regresión de los derechos laborales30
(ix).- El hecho de que las entidades públicas no hubieren efectuado los aportes de ley, no puede traducirse en un menoscabo de los derechos de los trabajadores. La omisión de las entidades públicas de efectuar los correspondientes aportes no puede beneficiarlas ni tener repercusión perjudicial respecto de sus servidores públicos, por cuanto a nadie puede favorecer su propia culpa: Nemo auditur propiam turpitudinem allegans.
(x).- Aplicar el criterio de la Sección Segunda del Consejo de Estado no violenta e principio de la razonabilidad en la prestación, pues, en suma lo que aquel señala es que los derechos salariales y prestacionales conforman una base integral, siendo la pensión de jubilación el reflejo de esa realidad laboral o como lo ha dicho la propia Corte Constitucional el salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo, compuesto por todos los factores que retribuyen sus servicios.”58
Lo esbozado a lo largo de esta providencia, autorizan a la Sala para reiterar la tesis dominante en esta Corporación y sostenida especialmente en la sentencia de unificación de jurisprudencia del 4 de agosto de 2010, pues de lo contrario y de aplicar de tajo la tesis de las sentencias C-258-13, SU-230-15 y T-615-16 de la Corte Constitucional, a todas las situaciones amparadas por el régimen de transición es, simple y llamante, atentatorio de los principios de progresividad y favorabilidad y compromete los derechos laborales de rango fundamental.
Sumando a lo anterior, no se trata simplemente de discrepancias en la interpretación del régimen de transición, sino que en realidad de verdad lo que se evidencia es un problema estructural, que radica en la tendencia de adoptar como política pública una posición restrictiva de la noción de salario en aras de la estabilidad de las finanzas estales, lo que no es nuevo, sino que remonta a los años ochenta.
Ahora bien, la Sala recuerda que el Acto Legislativo 03 de 2011, que eleva a rango constitucional el principio de sostenibilidad fiscal, previó:
“ARTÍCULO 1°. El artículo 334 de la Constitución Política quedará así:
La dirección general de la economía estará a cargo del Estado
PARÁGRAFO. Al interpretar el presente artículo, bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar Los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
En este orden de ideas, es evidente que los derechos fundamentales tienen primacía sobre las finanzas públicas y estas debe ser el mecanismo para alcanzar de manera progresiva los fines del Estado Social de Derechos entre estos la garantía de los derechos fundamentales.
4. Situación fáctica pensional de la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón.
Se encuentra probado en el proceso que la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón, disfruta de una pensión mensual de vejez, reconocida por la entonces Caja Nacional de previsión, mediante las resoluciones 56849 del 11 de diciembre de 2007, UGM O42539 del 12 de abril de 2012, al amparo del régimen de transición, y la ley 33 de 1985, a partir del 26 de agosto de 2005, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2009, en un 76.30%, teniendo en cuenta 1.816 semanas de cotización.
La referida pensión como lo indican los actos administrativos de reconocimiento del derecho, fue liquidada con fundamento en el artículo 21 de la ley 100 de 199359 , los artículos 9 y 10 de la ley 797 de 200360 , modificatorios de los artículos 33 y 34 de la ley 100 de 1993, tomando como base de liquidación el promedio de salarios sobre las cuales cotizó en el periodo del 1 de enero de 1999 y 30 de diciembre de 2008, actualizado con el índice de precios al consumidor, con los factores consagrados en el decreto 1158 de 1994, incluyendo la asignación básica y bonificación por servicios prestados. La pensión así liquidada ascendió a $2.957.708, oo para el año 2012, fecha de su reliquidación por tiempo.
También se demostró que la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón, en el último año de servicios, (1 de enero de 2008 -31 de diciembre de 2008), devengó además, de la asignación básica y la bonificación por servicios, los valores correspondientes a la prima de vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, prima técnica, indemnización por vacaciones.61 Los que ordenó incluir la sentencia apelada, salvo la indemnización por vacaciones62 .
En el caso concreto, si bien es cierto, el ente de previsión reconoció la pensión al amparo del régimen de transición y la ley 33 de 1985, en cuanto a edad y tiempo de servicio no lo es menos que en cuanto al ingreso base de liquidación ( período y factores) atendió lo previsto en inciso 3 del artículo 36 de la ley 100 de 199363 , el decreto 1158 de 1994 y la sentencia SU-230 de 2015, vale decir, la misma fue liquidada con fundamento en la ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario, y no con los lineamientos de la ley 33 de 1985, ni con la inclusión de todos los factores salariales.
En cuanto, a los factores base de liquidación, se advierte de los actos demandados, que el ente de previsión acudió al decreto 1158 de 199464 , e incluyó en el ingreso base de liquidación: asignación básica y bonificación por servicios, prestados. Expresamente adujo, que las primas de navidad, la prima de vacaciones, ni la prima de servicios, no integran el ingreso base de liquidación porque no están listados en el referido decreto.
En el sublite, al hacer una revisión matemática somera, se advierte que de todas maneras la pensión de la señora Rosa Ernestina Agudelo Muñoz, se encuentra mal liquidada, sea con fundamento en la ley 33 de 1985 o en la ley 100 de 1993, habida cuenta que se presenta una diferencia de más un millón de pesos que se genera por el sólo hecho de no incluir todos los factores salariales realmente devengados.
Con todo, los actos administrativos demandados, siguieron los derroteros jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional, en las sentencias, C-258-13 y SU-230-15. En consecuencia, la Sala en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 15 de diciembre de 2016, procede a fortiori, a REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, se dispondrá NEGAR las pretensiones de la demanda,
5. Conclusiones:
5.1. El Consejo de Estado, reitera la tesis que el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la ley 100 de 1993, debe interpretarse de manera armónica, integral y en aplicación del principio de inescindibilidad normativa, ateniendo su finalidad; pues la interpretación que ha venido aplicando esta Corporación resulta razonable y favorable tanto de los derechos laborales como de las finanzas pública y en materia pensional se encuentran de por medio derechos constitucionales fundamentales que no pueden desconocerse. Igualmente, debe interpretarse la noción de salario en sentido amplio y no restrictivo.
5.2. No se hace evidente que el reconocimiento pensional, bajo el criterio del Consejo de Estado afecte las finanzas públicas, menos cuando el impacto fiscal no pueden limitar el acceso a las prestaciones sociales y pensionales. Además, ha sido línea jurisprudencial de esta Corporación ordenar los descuentos para efectos de cotización, sobre los factores salariales que no se hubieren hecho, pues se repite, en Colombia, no hay pensiones graciosas, salvo, la especialísima del personal docente.
5.3. La mayoría de las normas pensionales anteriores a la ley 100 de 1993, contienen todos los componente de la pensión como derecho, entre estos, los lineamientos para establecer el ingreso base de liquidación y el monto de la pensión, pues son de la esencia del régimen de transición: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, este último comprende tanto el porcentaje de la misma, como la base reguladora e integran una unidad inescindible. Si se altera alguno de esos presupuestos se desconocen dichos beneficios, en la medida que se distorsiona el sistema.
5.4. En el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra consagrado el principio de favorabilidad y conexo a éste, el principio de inescindibilidad, en la medida que la norma que se adopte debe aplicarse en integridad y se prohíbe dentro de una sana hermenéutica desmembrar las normas legales. Al escindir la norma se compromete el derecho a la igualdad en materia laboral, el principio de favorabilidad de raigambre constitucional, los derechos prestacionales ciertos e indiscutibles que contiene el mínimo de beneficios en favor de la parte más débil de la relación laboral y su efectividad.
5.5. La regla de interpretación ínsita en la sentencia C-258-13 de la Corte Constitucional se originó en el contexto del control abstracto de constitucionalidad de un régimen especial y coyuntural, que extendió con la sentencia SU-530-15 y T-615-16, a todos las situaciones amparadas por el régimen de transición, y cobijadas tanto leyes generales como especiales anteriores a la ley 100 de 1993, no contiene todos los elementos necesarios para resolver cada uno de los casos particulares del régimen de transición que ocupan la atención de esta Corporación como órgano de cierre y que constituyen el precedente en la jurisdicción Contenciosa Administrativo.
5.6 Aplicarse de tajo la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en las pensiones amparadas por regímenes generales, es desfavorable, atentatorio del concepto de salario, de los principios de progresividad, y favorabilidad, compromete los derechos fundamentales del pensionado. También compromete la autonomía del juez contencioso administrativo, que es el único competente constitucionalmente, para el control de legalidad de los actos administrativos particulares y concretos a la luz de los principios constitucionales y legales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C, el 24 de septiembre de 2013 y en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda presentada por la señora Rosa Ernestina Agudelo Rincón contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN Y CÚMPLASE.
Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
|
CÉSAR PALOMINO CORTÉS |
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
|
|
(Con impedimento)
|
|
|
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ |
CARMELO PERDOMO CUÉTER
|
|
(Con impedimento)
|
|
|
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS |
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
|
NOTAS DE PIE DE PÁGINA
1 Consejo de Estado- Sección Segunda. Radicado 25000234200020130154101. Sentencia del 25 de febrero de 2016.
2 información verificada en la página de consulta de procesos judiciales.
3 Tomado del texto transcrito, en el radicado Radicación número: 11001-03-15-000-2016-01334-01. Sentencia de tutela del 15 de diciembre de 2016.
4 Radicación número: 11001-03-15-000-2016-01334-01
5 Ver píe de página No. 1.
6 Publicada en el sistema web de la Corte Constitucional el 6 de julio de 2015, como se constató en los procesos de los cuales ahora se reitera su criterio.
7 Ibídem.
8 Consejo de Estado-Sección Quinta. Radicado Radicación número: 11001-03-15-000-2016-01334-01. Sentencia del 15 de diciembre de 2016.
9 Radicado T-615-16. Sentencia del 9 de noviembre de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10 La ley 100 de 1993, crea el sistema de seguridad social integral, en su artículo 8 dispone:
“ARTICULO. 8º- Conformación del sistema de seguridad social integral. El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.
ARTÍCULO 9.
…
g. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas en cualquiera de ellos.” (subrayado de la Sala)
11 Artículo 5º.- De las prestaciones sociales. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, los organismos a que se refiere el artículo 2 de este Decreto o las entidades de previsión, según el caso, reconocerán y pagarán las siguientes prestaciones sociales:
12 PRESTACIONES PATRONALES ESPECIALES.
CAPITULO I.INTRODUCCION.ARTICULO 259. REGLA GENERAL.
1. Los empleadores o empresas que se determinan en el presente Título deben pagar a los trabajadores, además de las prestaciones comunes, las especiales que aquí se establecen y conforme a la reglamentación de cada una de ellas en su respectivo capítulo.
2. Las pensiones de jubilación, el auxilio de invalidez y el seguro de vida colectivo obligatorio dejaran de estar a cargo de los empleadores cuando el riesgo correspondiente sea asumido por el Instituto de los Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte el mismo Instituto.
13 ARTICULO. 17.- Modificado por el art. 4, Ley 797 de 2003 Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
Salvo lo dispuesto en el artículo 64 de esta ley, la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.
Lo anterior será sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en el caso del régimen de ahorro individual con solidaridad.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-045/16. 10 de febrero de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consultado hoy 29 de enero de 2017 en URL. http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-045-16.htm
15 ABC del Sistema de Protección Social- deberes y derechos. Ministerio de Protección Social consulta en https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/CARTILLA%20DEL%20ABC.pdf
16 El decreto 1743 de 1966 reglamentario de la ley 6 de 1966[1],
ARTÍCULO 2o. Todos los afiliados forzosos o facultativos de la Caja Nacional de Previsión, aportarán como cuota de afiliación la tercera parte del primer sueldo o salario y la misma proporción de todo aumento e éstos. Por concepto de cuotas periódicas, el aporte es del cinco por ciento (5%) del valor del salario correspondiente a cada mes. Estos aportes se causan a partir del veintitrés (23) de abril de mil novecientos sesenta y seis (1966).
Cuando un afiliado a la Caja Nacional de Previsión permanezca separado del servicio público por un lapso superior a tres (3) meses, está obligado a pagar nueva cuota de afiliación.”
17 Decreto 732 de 1976, reglamentario de la ley 4 de 1976, disponía:
“…artículo 16. A partir de la vigencia de este decreto y para la cobertura de las prestaciones en él establecidas, los funcionarios y empleados…contribuirán al sostenimiento de la Caja Nacional de Previsión Social con los siguientes aportes:
1. Un tercio del valor del sueldo mensual del respectivo cargo como cuota de afiliación.
2. Un cinco por ciento del valor del sueldo mensual del respectivo cargo, como cuota periódica ordinaria.
…”
18 “Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
19 Corte Constitucional Sentencia C-1054/04 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
20 Diario Oficial 39.124 del 28 de diciembre de 1989.pág.19
El decreto es citado en el Instructivo 4 del 30 de Diciembre de 2002. También en el radicado 17358, sentencia del 16 de 2002 de la Corte Suprema de Justicia y el concepto del 16 de diciembre de 2003 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
21 Real Academia Española Página 677.
22 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas. Tomo III. Página 404.
23 Diccionario de Derecho Individual del Trabajo. Alfonso Vargas Castellanos. Página 548.
24 Diccionario de la Lengua Española Real Academia de la Lengua. Vigésima Segunda Edición, 2001.
25 Consulta hoy 1 de enero de 2017, en ULR https://es.oxforddictionaries.com/definicion/monto
26 Hacienda Pública- Juan Camilo Restrepo. 2ª Edición. Universidad Externado. Página 122-
27 Corte Constitucional. Sentencia T-183/96
28 Corte Constitucional. Sentencia T-343/14 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
29 ARTICULO 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
…
b) < Ver Notas del Editor> Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de doscientos pesos ($ 200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
30 Artículo 27. PENSION DE JUBILACION 0 VEJEZ. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75 por ciento del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio.
No quedan sujetas a esta regla general las personas que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción y que la ley determine expresamente (3)
PARAGRAFO. 1º. Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión de jubilación o vejez sólo se computarán como jornadas completas de trabajo las de cuatro o más horas. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por cuatro; el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborales y se adicionará con los de descanso remunerado y de vacaciones, conforme a la ley.
PARAGRAFO 2º. Para los empleados y trabajadores que a la fecha del presente decreto hayan cumplido dieciocho años continuos o discontinuos de servicios continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que reglan con anterioridad al presente decreto.
PARAGRAFO 3º. Los empleados públicos y trabajadores oficiales que actualmente se hallen retirados del servicio, con veinte (20) años de labor continua o discontinua, tendrán derecho cuando cumplan los 50 años de edad, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el momento de su retiro.
31 PENSION DE JUBILACION.ARTICULO 260. DERECHO A LA PENSION. < Artículo derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993. El texto derogado continua vigente para los trabajadores sometidos al régimen de transición creado por el artículo 36 de la Ley 100. El texto original es el es el siguiente:>1. < Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio.
32 Ley 33 de 1985 Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
33 PRESTACIONES DEL RIESGO DE VEJEZ.
ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.
ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así:
II. PENSION DE VEJEZ.
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y,
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario.
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas.
El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses.
PARÁGRAFO 2o. La integración de la pensión de vejez o de invalidez de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla:
NÚMERO DE SEMANAS %INV %INV P. ABSOLUTA % GRAN INV. VEJEZ
500 45% 51 57 45
…
1.250 o más 90 90 90 90”
34 ARTICULO. 33.- Modificado por el art. 9, Ley 797 de 2003 Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
Ver Fallos del Consejo de Estado 043 y 1516 de 2011
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.
2Haber cotizado un mínimo de mil (1.000) semanas en cualquier tiempo.
35Consejo de Estado. Sentencia de Unificación del 26 de febrero de 2016
36 Consejo de Estado. Radicación 470-99 sentencia del 21 de septiembre de 2000. C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
37 Consejo de Estado. Radicación 4683-2013 .Sentencia 19 de noviembre de 2015 C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
38Corte Constitucional. Sentencia T-1225-08
39 Corte Constitucional SU230/15. Sentencia del 29 de abril de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
40 T-060 de 2016
41 https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/como-se-calcula-la-pension-de-jubilacion
42 Consulta en ULR http://www.cepal.org/es/publicaciones/7020-determinantes-tasas-reemplazo-pensiones-capitalizacion-individual-escenarios
43 Radicación 839 del 21 de junio de 1996. Javier Henao Hidrón.
44 Sentencia No. C-521/95
45 Corte Constitucional. Sentencia T-649/13.
46 Corte Constitucional. Sentencia T-1036/05
47 Diario Oficial 39.124 del 28 de diciembre de 1989.pág.19
El decreto es citado en el Instructivo 4 del 30 de Diciembre de 2002. También en el radicado 17358, sentencia del 16 de 2002 de la Corte Suprema de Justicia.
48 Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09). Sentencia del 4 de agosto de 2010. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
49Corte Constitucional Sentencia C-310/07, Nilson Pinilla Pinilla.
50 Corte Constitucional. Sentencia C-415-14. M.P. Alberto Rojas Ríos.
51 Corte Constitucional sentencia C-288-11. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
52 Corte Constitucional T-615-16 sentencia del 9 de noviembre de 2016, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
53 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 4 de agosto de 2010. Radicado. 2006-07509 (0112-2009), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
54 Sentencia Unificación de 4 de agosto de 2010
55 Sentencia Unificación de 4 de agosto de 2010
56 Consejo de Estado- Sección Segunda. Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09)
57Consejo de Estado. Sentencia del 26 de noviembre de 2016. Radicación número: 11001-03-25-000-2013-01341-00(3413-13). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
58 Consejo de Estado. Radicación número: 11001-03-25-000-2013-01341-00(3413-13), sentencia de 24 de noviembre de 2016. MP. Gabriel Valbuena Hernández.
59Ley 797 de 2003 Artículo 7°. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización. En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. …
60 “9°. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
…”
.10. El artículo 34 de la Ley 100 de 1993 quedará así: 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 7 Sentencia C-227-04. la expresión “menor de 18 años”, contenida en el inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003. 8 Sentencia C-227-04. el resto del inciso 2º del parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, en el entendido de que la dependencia del hijo con respecto a la madre es de carácter económico. Ley 797 de 2003 17/30 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1° de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
…
61 Folio 29
62 Las vacaciones e indemnización no constituyen factor salarial. Consejo de Estado. Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09). Sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.C.P.Víctor Hernando Alvarado Ardila.
63 El inciso 3 del artículo 3 de la ley 100 dispone: “ARTICULO. 36.- Reglamentado por el Decreto Nacional 2527 de 2000. Régimen de transición.
…
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.”
64 En efecto, el decreto 1158 de 1994, dispone: “ARTICULO 1o. El artículo 6o del Decreto 691 de 1994, quedará así:
"Base de Cotización". El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación por servicios prestados;”