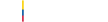Concepto Sala de Consulta C.E. 1760 de 2006 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil
Fecha de Expedición: 10 de agosto de 2006
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
PRESTACIONES SOCIALES
- Subtema: Aportes Parafiscales
Como corolario de lo anteriormente expuesto, se tiene que los vocablos remuneración y honorarios, si bien son dos conceptos que guardan relación con el reconocimiento por un servicio prestado, también lo es que tienen connotaciones distintas y por lo tanto generan, para quienes los perciben, consecuencias laborales diferentes como lo es, entre otros, el reconocimiento de prestaciones sociales para quienes reciben remuneración o salario. Bajo esta premisa y como quiera que el artículo 17 de la ley 21 de 1982 dispone que la base para la liquidación de los aportes al régimen de subsidio familiar, al SENA, la ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y al ICBF -a este último por remisión expresa del parágrafo del artículo 1o. de la ley 89 de 1988 - es la llamada "nómina mensual de salarios", es decir "la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral", la Sala considera que al tener la remuneración que reciben los diputados la misma connotación de salario, ella debe ser tenida en cuenta para efectos de liquidar dichos aportes incluidas las contribuciones a la seguridad social.
SALARIO - Concepto
Del contexto de la norma transcrita se tiene que, en términos generales, constituye salario todo lo que recibe el servidor público como retribución por sus servicios de manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le de. Es decir, el salario es la consecuencia directa del derecho fundamental al trabajo y principio mínimo fundamental de ese derecho, al tenor del artículo 53 de la Carta, que consagra como tal, entre otros, la "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo".
HONORARIOS - Concepto. Aplicación para los Concejales. Diferencias con el salario
El concepto de honorario en su acepción etimológica "suele aplicarse ¿al que tienen los honores y no la propiedad de una dignidad o empleo¿ y en este sentido hablamos de presidente honorario, alcalde honorario, etc. Utilizada en plural, adquiere el significado de beneficio o retribución que se da con honor: es el ¿estipendio o sueldo que se da a uno por su trabajo en algún arte liberal¿ (Diccionario de la Lengua Española), o con mayor precisión conceptual, porque no es admisible confundir este vocablo con el salario, del que es sustancialmente diferente (Enciclopedia Jurídica) ... los honorarios son asimilados a los estipendios que se conceden por ciertos trabajos, generalmente de los profesionales liberales, en que no hay relación de dependencia, ni jurídica, ni técnica, como tampoco económica, entre las partes, y donde la retribución es fijada conforme a su honor por el que desempeña la actividad o presta los servicios ... Por extensión, los honorarios están también destinados a remunerar -siempre sin efectos prestacionales - la asistencia a sesiones de ciertas corporaciones públicas o de juntas directivas, técnicas, asesoras, etc.", de ahí que para los concejales, sean éstos distritales o municipales, los honorarios constituyen la contraprestación que por su asistencia a cada una de las sesiones de la respectiva Corporación establece la Constitución en su favor; y la ley, en este caso la 617 de 2000, determina y reconoce. Sin embargo, el hecho de que el término honorario no se pueda asimilar al de salario y por tanto no sirva de base para liquidar los aportes parafiscales consagrados en las leyes 21 de 1982 y 89 de 1988, no significa que los concejales hayan quedado desamparados en materia de seguridad social.
APORTES PARAFISCALES - Liquidación para diputados y concejales / CONCEJALES - Afiliación al sistema de seguridad social en salud
Como quiera que el artículo 17 de la ley 21 de 1982 dispone que la base para la liquidación de los aportes al régimen de subsidio familiar, al SENA, la ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y al ICBF -a este último por remisión expresa del parágrafo del artículo 1o. de la ley 89 de 1988 - es la llamada "nómina mensual de salarios", es decir "la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral", la Sala considera que al tener la remuneración que reciben los diputados la misma connotación de salario, ella debe ser tenida en cuenta para efectos de liquidar dichos aportes incluidas las contribuciones a la seguridad social. Cosa distinta sucede con los concejales, pues ellos perciben honorarios, que como ya se dijo, no hacen parte de la nómina mensual de salarios, razón por la cual no pueden ser tenidos en cuenta para la liquidación del primer grupo de aportes parafiscales. En cuanto hace a las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y como quiera que en esta materia los concejales tienen, por virtud de la ley, un régimen especial, el municipio debe pagar el valor total de las primas de las pólizas de seguros o de las cotizaciones al régimen contributivo en calidad de independientes, según la reglamentación expedida por el Gobierno.
NOTA DE RELATORIA: Autorizada la publicación con oficio 7085 de 28 de agosto de 2006.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO
Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil seis (2006)
Radicación número: 11001-03-06-000-2006-00070-00(1760)
Actor: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
Referencia: DIPUTADOS Y CONCEJALES. Pago de remuneración y honorarios. Aportes parafiscales.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, doctor Fernando Grillo Rubiano, solicita a la Sala conceptuar si el pago de remuneración y honorarios a los Diputados y Concejales, respectivamente, origina la obligación de realizar aportes parafiscales.
En relación con los Diputados pregunta:
"1. ¿En razón a que la retribución recibida por los Diputados, pasó de denominarse Honorarios a denominarse remuneración, tiene la naturaleza jurídica de salario?. En caso de que la respuesta sea negativa, cuál es la naturaleza de este concepto?
2. ¿Al ser catalogados como servidores públicos, la retribución que reciben los diputados, bajo la denominación ¿remuneración¿ hace parte integrante de la nómina de salarios de la Asamblea?
3. De ser positiva la respuesta anterior, ¿debe tenerse en cuenta la remuneración cancelada a los Diputados para realizar los aportes parafiscales?".
Respecto de los Concejales formula los siguientes interrogantes:
"1. ¿La retribución que reciben los concejales y que se denomina honorarios, puede catalogarse como salario?
2. ¿Los honorarios deben tenerse en cuenta para la liquidación de los aportes parafiscales del respectivo Concejo Municipal?".
CONSIDERACIONES
1. Contribuciones parafiscales
La Constitución Nacional de 1991 consagró expresamente las contribuciones parafiscales y defirió en el Congreso la facultad de establecerlas "excepcionalmente" en los casos y bajo las condiciones por él determinadas, competencia que hizo extensiva a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales (arts. 150.12 y 338).
Legalmente las contribuciones parafiscales aparecen definidas en el artículo 29 del decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, como "... los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable".
El mismo Estatuto Orgánico en el artículo 125[1] -que incorpora la adición prevista por el artículo 25 de la ley 225 de 1995 a los artículos 39 de la ley 7 de 1979[2] y 30 de la ley 119 de 1994[3] - califica como contribuciones parafiscales[4] los aportes que hacen los empleadores al régimen de subsidio familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos.
Igualmente, por referencia indirecta del artículo 17 de la ley 344 de 1996, las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, se asimilan a aportes parafiscales, criterio compartido por la Corte Constitucional y esta Sala[5].
La Sala analizará por separado los dos tipos de contribución antes mencionados, dadas sus características especiales y la incidencia que su recaudo genera en la contraprestación devengada por los servidores públicos a que se refiere la consulta.
1.1. Aportes parafiscales al régimen de subsidio familiar, al ICBF, al SENA, a la ESAP, a Escuelas Industriales e Institutos Técnico
Como ya se dijo tienen expresa consagración legal y corresponden a los aportes que los empleadores hacen para efectos del pago de subsidio familiar y para la inversión en el desarrollo social y técnico de entidades como el SENA, el ICBF, la ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos. Respecto de la liquidación de los referidos aportes, el artículo 17 de la ley 21 de 1982 -por la cual se modifica el subsidio familiar - dispuso
"ARTICULO 17. Para efectos de la liquidación de los aportes al régimen del Subsidio Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales. Los pagos hechos en moneda extranjera, deberán incluirse en la respectiva nómina, liquidados al tipo de cambio oficial y vigente el último día del mes al cual corresponde el pago". (Negrillas de la Sala)
Esta norma también es aplicable a la liquidación de los aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, por remisión del parágrafo del artículo 1o. de la ley 89 de 1988 que establece:
"ARTICULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1989 los aportes para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF - ordenados por las Leyes 27 de 1974 y 7a. de 1979, se aumentan al tres por ciento (3%) del valor de la nómina mensual de salarios.
PARAGRAFO 1o. Estos aportes se calcularán y pagarán teniendo como base de liquidación el concepto de nómina mensual de salarios establecido en el artículo 17 de la Ley 21 de 1982 y se recaudarán en forma conjunta con los aportes al Instituto de Seguros Sociales -ISS - o los de subsidio familiar hechos a las Cajas de Compensación Familiar o a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. (...)".
Ahora bien, como según el citado artículo 17 de la ley 21 de 1982, para efectos de la liquidación de este primer grupo de aportes parafiscales se debe tomar como base la totalidad de los pagos efectuados que constituyan "salario" conforme a la legislación laboral en general, es importante tratar de precisar qué se entiende por tal en el sector público.
Al respecto la Sala en el concepto identificado con la radicación 923 del 27 de noviembre de 1996, señaló:
"1.2 La noción de salario en el régimen de los empleados públicos. De manera general se puede afirmar que el criterio adoptado por la legislación referente a los empleados públicos, fue el de que los pagos retributivos del servicio tuvieran carácter habitual, para que constituyeran salario.
Así lo consagró el artículo 42 del Decreto - ley 1042 de 1978, el cual dispone, luego de que el 41 ha determinado la noción de salario en especie. De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los incrementos por antigüedad a que se refiere los artículos 49 y 97 de este decreto;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica;
d) El auxilio de transporte;
e) El auxilio de alimentación;
f) La prima de servicio;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión" (negrilla fuera del
texto)".
En síntesis, del contexto de la norma transcrita se tiene que, en términos generales, constituye salario todo lo que recibe el servidor público como retribución por sus servicios de manera habitual y periódica, sea cualquiera la denominación que se le de. Es decir, el salario es la consecuencia directa del derecho fundamental al trabajo y principio mínimo fundamental de ese derecho, al tenor del artículo 53 de la Carta, que consagra como tal, entre otros, la "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad de trabajo".
1.2. Cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud
El objeto primordial del Sistema General de Seguridad Social en Salud consagrado en la ley 100 de 1993, consiste en generar más recursos para el sector de la salud y ampliar su cobertura a través mecanismos como el aumento de los aportes y la creación de entidades promotoras de salud.
Para acceder al servicio de salud se crearon dos subsistemas de afiliación y financiación, a saber: (i) el régimen contributivo, al que pertenecen las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes; (ii) el régimen subsidiado al cual deberán estar afiliadas las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. (art. 157, ley 100/93).
Respecto de la base de cotización al referido sistema de las personas vinculadas por contrato de trabajo o como servidores públicos -régimen contributivo-, la ley 100 estableció que ésta "será la misma contemplada en el sistema general de pensiones de esta ley", es decir, "el salario mensual", al tenor de lo previsto en el artículo 18 de la misma.
Sobre la naturaleza de este tipo de cotizaciones, la Corte Constitucional en sentencia C-577 de 1995, dijo:
"Según las características de la cotización en seguridad social, se trata de una típica contribución parafiscal, distinta de los impuestos y las tasas. En efecto, constituye un gravamen fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra de manera obligatoria a un grupo de personas cuyas necesidades en salud se satisfacen con los recursos recaudados, pero que carece de una contraprestación equivalente al monto de la tarifa. Los recursos provenientes de la cotización de seguridad social no entran a engrosar las arcas del presupuesto Nacional, ya que se destinan a financiar el sistema general de seguridad social en salud. La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, reúne los requisitos de una típica contribución parafiscal. Sin embargo, esta contribución corresponde al aporte de que trata el artículo 49 de la Carta, ya que se destina, precisamente, a financiar el servicio público de salud, con fundamento en los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad".
2. Remuneración devengada por los Diputados y Honorarios percibidos por los Concejales
La Carta de 1991 en el inciso primero del artículo 123 establece que "Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios", es decir, los Diputados y los Concejales se enmarcan dentro del concepto genérico de servidores públicos[6], condición que reitera respecto de los Diputados el inciso segundo del artículo 299 Superior -modificado por el Acto Legislativo No. 2 de 2002-, norma ésta que a su vez, en el inciso cuarto dispone que los Diputados tienen derecho "a una remuneración durante las sesiones correspondientes".
Respecto del régimen laboral y salarial de los Concejales la Carta estatuye, en los incisos segundo y tercero del artículo 312, que los mismos no tienen "la calidad de empleados públicos" y que "La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones".
Como quiera que la Constitución defirió en el legislador la facultad para determinar los honorarios de los concejales y la remuneración de los diputados, el Congreso expidió la ley 617 del 2000 que en sus artículos 20 y 28 previeron:
"ARTICULO 20. HONORARIOS DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES. El artículo 66123 de la Ley 136 de 1994, quedará así:
¿Artículo 66124. Causación de honorarios. Los honorarios por cada sesión a que asistan los concejales serán como máximo el equivalente al ciento por ciento (100%) del salario diario que corresponde al respectivo alcalde.
En los municipios de categoría especial, primera y segunda se podrán pagar anualmente hasta ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta treinta (30) extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por prórrogas a los períodos ordinarios.
En los municipios de categorías tercera a sexta se podrán pagar anualmente hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas.
A partir del año 2007, en los municipios de categoría tercera se podrán pagar anualmente hasta setenta (70) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. En los municipios de categoría cuarta se podrán pagar anualmente hasta sesenta (60) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. En los municipios de categorías quinta y sexta se podrán pagar anualmente hasta cuarenta y ocho (48) sesiones ordinarias y hasta doce (12) sesiones extraordinarias al año. No se podrán pagar honorarios por otras sesiones extraordinarias o por las prórrogas.
Cuando el monto máximo de ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o municipio puede gastar en el concejo, sea inferior al monto que de acuerdo con el presente artículo y la categoría del respectivo municipio se requeriría para pagar los honorarios de los concejales, éstos deberán reducirse proporcionalmente para cada uno de los concejales, hasta que el monto a pagar por ese concepto sume como máximo el límite autorizado en el artículo 10 178 de la presente ley.
PARAGRAFO. Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del tesoro público del respectivo municipio, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las demás excepciones previstas en la Ley 4a. de 1992¿.".
"ARTICULO 28. REMUNERACION DE LOS DIPUTADOS. La remuneración de los diputados de las Asambleas Departamentales por mes de sesiones corresponderá a la siguiente tabla a partir del 2001.
|
Categoría de departamento |
Remuneración de diputados |
|
Especial |
30 smlm |
|
Primera |
26 smlm |
|
Segunda |
25 smlm |
|
Tercera y cuarta |
18 smlm |
(...)".
Es decir, la ley dispuso el pago de honorarios a los concejales por cada sesión y señaló un número máximo de sesiones -ordinarias y extraordinarias - al año según la categoría de los municipios; en tanto que la remuneración de los diputados la fijó por mes de sesiones y en consideración a la categorización de los departamentos.
Advirtió igualmente el legislador que tanto los honorarios de los concejales como la remuneración de los diputados son incompatibles "con cualquier asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley 4a162. de 1992". (arts. 20, parágrafo, y 29, parágrafo 1o.).
En este punto y tenida en cuenta la reglamentación hecha por la ley 617 de 2000 en relación con el régimen laboral y prestacional de los concejales y diputados a que nos hemos referido, conviene retomar el concepto de salario -ya enunciado en el numeral primero de estas consideraciones - con el fin de establecer si la remuneración de los diputados y los honorarios de los concejales poseen tal carácter y por tanto deben tenerse en cuenta para la liquidación de los aportes parafiscales que aquí se analizan.
2.1. Naturaleza salarial de la remuneración de los Diputados
La constitución de 1991, en el artículo 299 previó que los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las correspondientes sesiones, disposición ésta que nunca fue reglamentada.
Esta Sala en la radicación 1.234 del 3 de febrero de 2000 analizó la naturaleza de la asignación los diputados y señaló:
"El artículo 55 del decreto 1222 de 1986 dispuso:
¿La asignación diaria de los diputados a las Asambleas Departamentales, por dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier otro concepto, en conjunto o separadamente no podrá exceder la suma total que por razón de dietas y gastos de representación perciban diariamente los miembros del Congreso.
Las anteriores asignaciones sólo se percibirán durante las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporación según el caso¿.
El legislador introduce el pago por asistencia a las sesiones bajo la modalidad de las denominadas dietas a favor de los diputados; su monto lo fija referido a lo que perciben los miembros del Congreso únicamente por concepto de dietas y gastos de representación, como tope o monto, o sea ordena que, ¿no podrá exceder¿ este límite.
El vocablo dieta, significa, según el diccionario de la Real Academia Española: ¿Honorarios que un Juez u otro funcionario devenga cada día mientras dura la comisión que se le confía fuera de su residencia oficial¿. Otro significado es: ¿Retribución o indemnización fijada para los representantes en Cortes o Cámaras Legislativas¿.
La Sala en pronunciamiento anterior conceptuó, en el contexto de la ley 20 de 1977, que la expresión dieta podría entenderse como sinónimo de sueldo básico. Considerada la dieta como asignación básica de los diputados, corresponde a la etimología de la palabra, del latín diet, día, no obstante lo cual, tiene la característica de remuneración equivalente a la prevista para los servidores públicos que devengan sueldo (Consulta 1.166, noviembre 25 de 1998)".
Posteriormente en la modificación que del mencionado artículo 299 introdujo el Acto Legislativo 1 de 1996 se cambió el concepto de honorarios por el de una remuneración en los términos que fije la ley, que para el efecto es la 617 del 2000, en su artículo 28, antes transcrito.
Sobre las consecuencias de la modificación introducida por el AL 1 de 1996 al régimen salarial de los diputados y el significado del término remuneración, la Sala considera importante retomar lo expresado en la Radicación 1.234 del 3 de febrero del año 2000, cuya parte pertinente dice:
" - prevé que estarán amparados por un régimen de prestaciones ¿en los términos que fije la ley¿, lo cual es indicativo que está ordenando un régimen especial que equivale al de los empleados públicos, sin serlo, ya que su carácter es el de servidores públicos, ¿miembros de corporaciones públicas¿;
- la remuneración referida exclusivamente a la labor cumplida por asistencia a reuniones según el mandato constitucional, significa que es una modalidad de dieta, pero con las características de sueldo".
Entendido que el concepto constitucional de remuneración de los diputados equivale al de salario, conviene precisar que ésta es la base para la liquidación de los aportes parafiscales, tanto de los contemplados en las leyes 21 de 1982 y 89 de 1988, como de los correspondientes al sistema de seguridad social en salud, que como ya se señaló también tienen como base de cotización el salario mensual, obviamente considerando los topes y limitaciones establecidos por la ley, como claramente lo analizó la Sala en la Radicación 1.700, que al respecto dice:
"La remuneración no contempla sumas diferentes a la global y única equivalente a salarios mínimos legales mensuales, valor que corresponde en cada caso y según sea la categoría del departamento a la retribución ordinaria del servicio, razón por la cual la Sala estima que fuera de dicha suma no hay lugar a reconocer factores o beneficios distintos, ni es procedente que los diputados perciban por concepto de remuneración emolumento adicional al establecido en el mencionado artículo 28".
Más adelante se afirma en el mismo concepto: "Finalmente es de señalar que el artículo 63 de la ley 617 de 2000 establece un límite a la asignación de los servidores públicos territoriales, en el sentido de que no podrán percibir una remuneración superior al salario del Gobernador o del Alcalde. Dicha limitación cobija a los diputados por cuanto ostentan la calidad de servidores públicos de corporación pública de orden territorial y por lo tanto su remuneración por mes de sesiones no podrá superar el salario del Gobernador".
2.2. Naturaleza de los honorarios de los concejales
El concepto de honorario en su acepción etimológica "suele aplicarse ¿al que tienen los honores y no la propiedad de una dignidad o empleo¿ y en este sentido hablamos de presidente honorario, alcalde honorario, etc. Utilizada en plural, adquiere el significado de beneficio o retribución que se da con honor: es el ¿estipendio o sueldo que se da a uno por su trabajo en algún arte liberal¿ (Diccionario de la Lengua Española), o con mayor precisión conceptual, porque no es admisible confundir este vocablo con el salario, del que es sustancialmente diferente (Enciclopedia Jurídica) ... los honorarios son asimilados a los estipendios que se conceden por ciertos trabajos, generalmente de los profesionales liberales, en que no hay relación de dependencia, ni jurídica, ni técnica, como tampoco económica, entre las partes, y donde la retribución es fijada conforme a su honor por el que desempeña la actividad o presta los servicios ... Por extensión, los honorarios están también destinados a remunerar -siempre sin efectos prestacionales - la asistencia a sesiones de ciertas corporaciones públicas o de juntas directivas, técnicas, asesoras, etc.[7]", de ahí que para los concejales, sean éstos distritales o municipales, los honorarios constituyen la contraprestación que por su asistencia a cada una de las sesiones de la respectiva Corporación establece la Constitución en su favor; y la ley, en este caso la 617 de 2000, determina y reconoce.
Sobre la naturaleza de los honorarios que reciben los concejales, la Corte Constitucional en la Sentencia C-043 de 2003, dijo:
"La primera de estas consideraciones partiría de la misma norma constitucional, que establece que los servicios de los concejales serán remunerados mediante ¿honorarios¿, concepto jurídico que corresponde a la retribución de servicios prestados por fuera de la relación laboral proveniente del contrato de trabajo o de la llamada situación legal y reglamentaria".
Sin embargo, el hecho de que el término honorario no se pueda asimilar al de salario y por tanto no sirva de base para liquidar los aportes parafiscales consagrados en las leyes 21 de 1982 y 89 de 1988, no significa que los concejales hayan quedado desamparados en materia de seguridad social. Al respecto la ley 136 de 1994 en los artículos 65 y 68 estableció:
"ARTICULO 65. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. Los miembros de los concejos de las entidades territoriales tienen derecho a reconocimiento de honorarios por la asistencia comprobada a las sesiones plenarias.
Así mismo, tienen derecho, durante el período para el cual fueron elegidos, a un seguro de vida y a la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores públicos municipales.
(...)". (Negrillas de la Sala).
"ARTICULO 68. SEGUROS DE VIDA Y DE SALUD. Los concejales tendrán derecho durante el período para el cual han sido elegidos, a un seguro de vida equivalente a veinte veces del salario mensual vigente para el alcalde, así como a la atención médico-asistencial a que tiene derecho el respectivo alcalde.
Para estos efectos, los concejos autorizarán al alcalde para que se contrate con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, el seguro previsto en este artículo[8].
Sólo los concejales titulares [9], que concurran ordinariamente a las sesiones de la corporación, tienen derecho al reconocimiento de un seguro de vida y de asistencia médica, en los mismos términos autorizados para los servidores públicos del respectivo municipio o distrito.
La ausencia en cada período mensual de sesiones a por lo menos la tercera parte de ellas, excluirá de los derechos de honorarios y seguro de vida y asistencia médica por el resto del período constitucional.
PARAGRAFO. El pago de la primas por los seguros estará a cargo del respectivo municipio". (Negrillas de la Sala).
Al pronunciarse sobre la constitucionalidad de esta norma la Corte Constitucional en sentencia C-043 del 28 de enero de 2003, precisó:
"La interpretación literal de las expresiones resaltadas lleva a la conclusión de que los concejales municipales (distintos de los de la ciudad de Bogotá, cuyo régimen es especial) deben estar afiliados por el respectivo municipio al régimen contributivo de seguridad social en salud que define la Ley 100 de 1993, pues tanto el alcalde como los demás servidores públicos municipales lo están. Esta exégesis se ve reforzada por otros argumentos:
- De conformidad con lo prescrito por el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, ¿los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados...¿. Como puede verse, esta norma, anterior a la expedición de la Ley 136 de 1994, incluye a los concejales, como servidores públicos que son, dentro de la categoría de afiliados al régimen contributivo.
(...)
Si, como lo dispone la Ley 100 de 1993, los concejales en su calidad de servidores públicos están afiliados al sistema general de salud que ella regula, debe entonces concluirse que los seguros de vida y salud que el mismo legislador les otorgó posteriormente mediante la Ley 136 de 1994 constituyen, como dice la exposición de motivos, ¿un avance¿ en tal materia. Es decir, que constituyen un beneficio adicional al anteriormente reconocido y no la forma única de satisfacer el derecho a la seguridad social.
De esta manera, si los concejales tienen asegurado el derecho a la seguridad social en virtud de la obligación de los municipios de afiliarlos al régimen general de salud regulado por la Ley 100 de 1993, el no pago de los seguros de vida y atención médica a que aluden las disposiciones bajo examen no tiene el alcance de desconocer su derecho irrenunciable a la seguridad social, como lo arguye la demanda". (Negrillas de la Sala).
No obstante lo afirmado por la Corte en el anterior pronunciamiento, en el sentido de que los concejales tienen derecho a estar afiliados al régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud -por su condición de servidores públicos - y que los seguros de vida y de salud constituyen un beneficio adicional a éste, el Presidente de la República expidió el decreto 3171 del 1o. de octubre de 2004, reglamentario de los artículos 65,68 y 69 de la ley 136 de 1994 en el cual señaló:
"ARTICULO 1o. Presupuestación de recursos para garantizar el acceso a los servicios de salud. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 65, 68 y 69 de la ley 136 de 1994, los municipios y distritos deberán incluir en su presupuesto las partidas necesarias para la vinculación de los miembros de los concejos municipales a una póliza de seguro de salud o para realizar su afiliación al régimen contributivo de salud".
La afirmación disyuntiva acerca de la existencia de una póliza de seguro de salud o la afiliación al régimen contributivo de salud, fue ratificada y precisada más adelante, en el artículo 5o. ibídem, así:
"ARTICULO 5o. Afiliación de los concejales al régimen contributivo. En aquellos eventos en que no exista oferta de la póliza de seguro de salud o su valor supere el costo de la afiliación de los concejales al régimen contributivo de salud, los municipios y distritos podrán optar por afiliar a los concejales a dicho régimen contributivo en calidad de independientes aportando el valor total de la cotización.
Para tal efecto el ingreso base de cotización será el resultante de sumar el valor total de los honorarios que reciben los concejales por la asistencia a las sesiones ordinarias dividido entre doce (12).
En todo caso, con cargo a los recursos del municipio, no podrán coexistir la póliza de seguro de salud, con la afiliación al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Parágrafo. La afiliación de los concejales al régimen contributivo con cargo a los recursos del municipio no implica, bajo ninguna circunstancia, que estos adquieran la calidad de empleados públicos o trabajadores oficiales".
Es decir, del contenido de las normas transcritas se infiere que para el Gobierno Nacional, dentro de la disyuntiva que plantea el decreto, la existencia de una póliza de seguro de salud sustituye la posibilidad de una afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, sin que el concejal quede desprovisto de los servicios de salud, ya que como lo dice el inciso segundo del artículo 4o. del decreto "En la contratación de dicha póliza deberá establecerse el acceso a los servicios de salud en el municipio o distrito de residencia del concejal, el acceso a los diferentes niveles de complejidad establecidos en el plan obligatorio de salud y deberá contemplar la cobertura familiar" creando así una incongruencia entre el pronunciamiento de la Corte y el texto del citado decreto 3171, incongruencia que en criterio de la Sala debe ser analizada y precisada por el Gobierno Nacional con el fin de dar claridad sobre el tema a los municipios y distritos.
Ahora bien, continuando con el caso de los concejales, es de advertir que lo que constituye contribución parafiscal es el pago por parte de los municipios y distritos de las cotizaciones correspondientes al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud y no el pago de las primas correspondientes a las pólizas de seguro de salud. En consecuencia, nos encontramos ante uno de los regímenes especiales en materia de seguridad social.
Sobre este punto cabe recordar lo expuesto por la Sala en concepto 580 del 27 de enero de 1994, en relación con el régimen de seguridad social en salud de los concejales:
"... esta seguridad debe entenderse apoyada en el artículo 48 [C.N.] transcrito que busca el amparo y garantía de su cobertura en materia de seguridad social, pero se puntualiza que el Estado no ha previsto tal garantía por causa del régimen laboral que ostente el beneficiario, sino en virtud de la universalidad ¿a todos los habitantes¿ trabajen o no, sean servidores o particulares".
En efecto, los derechos a la seguridad social y a la atención de la salud consagrados en los artículos 48 y 49 de la Carta, justifican el régimen especial de los concejales en esta materia, toda vez que el texto constitucional los garantiza para todos los habitantes de manera irrenunciable, con sujeción a los principios de universalidad y solidaridad y en los términos que señale la ley, que para el caso es la 136 de 1994, en la cual se precisó que dichos servidores tienen derecho "la atención médico-asistencial personal, vigente en la respectiva localidad para los servidores públicos municipales".
CONCLUSIONES
Como corolario de lo anteriormente expuesto, se tiene que los vocablos remuneración y honorarios, si bien son dos conceptos que guardan relación con el reconocimiento por un servicio prestado, también lo es que tienen connotaciones distintas y por lo tanto generan, para quienes los perciben, consecuencias laborales diferentes como lo es, entre otros, el reconocimiento de prestaciones sociales para quienes reciben remuneración o salario.
Bajo esta premisa y como quiera que el artículo 17 de la ley 21 de 1982 dispone que la base para la liquidación de los aportes al régimen de subsidio familiar, al SENA, la ESAP, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos y al ICBF -a este último por remisión expresa del parágrafo del artículo 1o. de la ley 89 de 1988 - es la llamada "nómina mensual de salarios", es decir "la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral", la Sala considera que al tener la remuneración que reciben los diputados la misma connotación de salario, ella debe ser tenida en cuenta para efectos de liquidar dichos aportes incluidas las contribuciones a la seguridad social.
Cosa distinta sucede con los concejales, pues ellos perciben honorarios, que como ya se dijo, no hacen parte de la nómina mensual de salarios, razón por la cual no pueden ser tenidos en cuenta para la liquidación del primer grupo de aportes parafiscales.
En cuanto hace a las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y como quiera que en esta materia los concejales tienen, por virtud de la ley, un régimen especial, el municipio debe pagar el valor total de las primas de las pólizas de seguros o de las cotizaciones al régimen contributivo en calidad de independientes, según la reglamentación expedida por el Gobierno.
Con base en las anteriores consideraciones la Sala,
RESPONDE:
A. En relación con los Diputados
1, 2 y 3 La remuneración que perciben los Diputados tiene la naturaleza jurídica de salario, y como tal hace parte integrante de la nómina de salarios de la Asamblea, razón por la cual debe tenerse como base para la liquidación de los aportes parafiscales, incluyendo en éstos las contribuciones a la seguridad social, en los términos y con las limitaciones previstas por la ley, como se señaló en el concepto radicado bajo el No. 1700 de 2006.
B. Respecto de los Concejales
1y 2 Los honorarios que reciben los Concejales como retribución por su asistencia a las respectivas sesiones de su Corporación no pueden catalogarse como salario y en consecuencia no deben ser tenidos en cuenta para efectos de la liquidación de los aportes parafiscales, sin perjuicio de la obligación que tienen los municipios de pagar el valor total de las pólizas de seguro de salud o de las contribuciones al régimen
Remítase al señor Director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
|
ENRIQUE JOSE ARBOLEDA PERDOMO |
GUSTAVO E. APONTE SANTOS |
|
Presidente de la Sala |
|
|
LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO |
FLAVIO AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE |
LIDA JEANNETTE MANRIQUE ALONSO
Secretaria
NOTAS DE PIE DE PÁGINA:
[1] DECRETO 111 DE 1996, ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO, "ARTICULO 125. Adicionar los artículos 39 de la Ley 7a. de 1979, su adición contenida en el artículo 10 de la Ley 89 de 1988 y artículo 30458 de la Ley 119 de 1994 así: ¿Los aportes de que trata el numeral 4o. de estos artículos son contribuciones parafiscales¿ (Ley 225/95 artículo 25459)".
[2] LEY 7 DE 1979, "ARTICULO 39. El patrimonio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está constituido por: (...)
4. El 2%* del valor de las nóminas mensuales de salarios de todos los patronos y entidades públicas o privadas, (...)". * La ley 89 de 1988, en su artículo 1o. incrementó la contribución al tres por ciento (3%).
[3] LEY 119 DE 1994. "ARTICULO 30. PATRIMONIO. El patrimonio del SENA está conformado por: (...)
4. Los aportes de los empleadores para la inversión en el desarrollo social y técnico de los trabajadores, recaudados por las cajas de compensación familiar o directamente por el SENA, así:
a) El aporte mensual del medio por ciento (1/2%) que sobre los salarios y jornales deben efectuar la Nación y las entidades territoriales, dentro de los primeros diez (10) días de cada mes;
b) El aporte del dos por ciento (2%) que dentro de los diez (10) primeros días de cada mes deben hacer los empleadores particulares, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sobre los pagos que efectúen como retribución por concepto de salarios. (...)".
[4] Sobre la naturaleza, finalidades y formas de administración de las contribuciones parafiscales se ha pronunciado la Sala en los conceptos 914 del 16 de diciembre de 1996, 923 del 27 de noviembre de 1996 y 1.103 del 18 de junio de 1998, entre otros.
[5] CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencias C-575 de 1992, C-149 de 1994, C-577 de 1995, C-183 de 1997, C-1173 de 2001, C-655 de 2003 y C-041 de 2006. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil concepto 1375 de 2001.
[6] Sobre la naturaleza y régimen jurídico de los diputados y concejales la Sala se ha pronunciado, entre otros, en los conceptos Nos. 444 de 1992, 631 y 580 de 1994, 502 de 1996, 1.166 de 1998, 1.234 de 2000, 1.501 y 1.532 de 2003, 1.770 y 1.753 de 2006.
[7] SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Concepto No. 444 del 14 de mayo de 1992.
[8] Los incisos primero y segundo fueron declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante sentencia C-043192 de 2003 "en el entendido según el cual los seguros a que se refieren cobijan también a quienes reemplacen a los concejales titulares y por el tiempo respectivo, tanto en el caso de faltas absolutas, como en el de faltas temporales del titular".
[9] La palabra "titulares" fue declarada inexequible en sentencia C-043 de 2003.