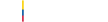Sentencia 2014-01514 de 2020 Consejo de Estado
Fecha de Expedición: 20 de febrero de 2020
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
PRESTACIONES SOCIALES
- Subtema: Pensión de Jubilación
A) El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, establece que, los requisitos que una persona debe acreditar para tener el derecho a la pensión de vejez son; Primero, haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 años si es hombre. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer, y 62 años para el hombre. Segundo, haber cotizado un mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo. No obstante, a partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50, y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. B) Con el fin de proteger la expectativa legitima de aquellas personas que se encontraban más cerca de acceder a su pensión de jubilación, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estipulo que, todas las personas que a la entrada en vigencia de la citada norma tuviesen 35 años de edad o más si son mujeres y 40 años de edad o más en el caso de los hombres, o 15 o más años de servicio, tendrían derecho a que se les aplicara los requisitos del régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985.
PRESTACIONES SOCIALES
- Subtema: Régimen de Transición
A) El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, establece que, los requisitos que una persona debe acreditar para tener el derecho a la pensión de vejez son; Primero, haber cumplido 55 años de edad si es mujer o 60 años si es hombre. Sin embargo, a partir del 1 de enero del año 2014 la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer, y 62 años para el hombre. Segundo, haber cotizado un mínimo 1000 semanas en cualquier tiempo. No obstante, a partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50, y a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. B) Con el fin de proteger la expectativa legitima de aquellas personas que se encontraban más cerca de acceder a su pensión de jubilación, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estipulo que, todas las personas que a la entrada en vigencia de la citada norma tuviesen 35 años de edad o más si son mujeres y 40 años de edad o más en el caso de los hombres, o 15 o más años de servicio, tendrían derecho a que se les aplicara los requisitos del régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985.
PENSIÓN DE JUBILACIÓN SERVIDOR PÚBLICO / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / REQUISITOS APLICACIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de seguridad social integral conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementariosLey 100 de 1993 creó el sistema general de pensiones cuyo propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional. No obstante, el mismo sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial. La norma introdujo dos regímenes a saber: (i) En el régimen solidario de prima media con prestación definida los aportes de los afiliados van a un fondo común de naturaleza pública y la ley previamente define el monto pensional. Los requisitos para obtener este derecho en este régimen son los establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así: (a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas. (ii) El régimen de ahorro individual con solidaridad se basa en el capital proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros de las mismas, los cuales se consignan en una cuenta individual pensional. Allí el monto de la pensión no es determinado previamente por la ley, y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento cuando hayan reunido en su cuenta individual la cantidad dineraria necesaria para financiarla siempre y cuando su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad. Igualmente, la norma previó un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la pensión de vejez con el propósito de proteger sus expectativas que podrían verse afectadas con el tránsito legislativo. […] Así, quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, tienen derecho a que se les aplique el régimen pensional que los venía rigiendo en lo que se refiere a la edad para acceder, el tiempo de servicio y el monto de la prestación. De esta forma, con el Sistema de Seguridad Social en Pensiones el legislador quiso integrar en uno solo los distintos regímenes pensionales que existían en Colombia. Sin embargo, ante la necesidad de proteger las expectativas legítimas de quienes se encontraban afiliados a otros regímenes, en esta misma legislación se creó el denominado régimen de transición. […] [U]no de los requisitos esenciales para aplicación del régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971 es ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En este sentido, se reitera que el régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público contenido en el decreto referido aún tiene vigencia para aquellos funcionarios que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, reunían los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición en ella consagrado. Bajo dicha premisa, a pesar de que el demandante se desempeñe actualmente como empleado de la Rama Judicial desde el 7 de junio de 1982 (más de 30 años a la fecha), no tiene el derecho a la aplicación del régimen pensional especial que reclama, por no ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. […]
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA / DERECHOS DE NATURALEZA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL / DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS / PROSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS INHIBITORIAS / LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN LEY 100 DE 1993
Cabe anotar que la importancia de la protección de la tutela judicial efectiva se acentúa cuando lo que está en controversia son derechos de naturaleza laboral y de seguridad social. Lo anterior en virtud de la íntima conexidad que tiene el trabajo con la dignidad humana y, a su vez, la estrecha relación de esta última con la realización de los valores y principios en que se funda el Estado Social y Democrático de Derecho, cuestión que es advertida desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. […] [L]a caracterización que se le ha dado al derecho de acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva impacta de manera directa la forma en que este debe ser protegido. Ello sucede en virtud del denominado principio pro homine, el cual irradia todos los derechos humanos, al ser connatural a la existencia misma del sistema de protección de aquellos. […] [L]a incorporación que se ha hecho del derecho internacional de los derechos humanos a los ordenamientos internos (…) sin duda alguna, ha impactado de manera directa la forma en que debe entenderse el derecho contemporáneo. Una consecuencia de ello es la creciente tendencia de las codificaciones internas a proscribir las llamadas sentencias inhibitorias por considerar que transgreden el derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo núcleo esencial incorpora la garantía a un pronunciamiento proferido por una autoridad judicial en el que se desate de fondo la controversia planteada, sin que escollos de tipo procesal y formal puedan afectar la eficaz realización de tal amparo. En efecto, de existir tales vicios, le corresponde al juez en el trámite del proceso enderezar la actuación tomando los correctivos que sean del caso para poder proferir una decisión que en realidad dirima el conflicto que se ha puesto en su conocimiento, sin que sea de recibo que, a último momento, se abstenga de estudiar el fondo del asunto. […] [L]a Subsección estima que es indispensable que el aspecto sustancial del demandante se solucione de manera directa y efectiva, por lo tanto, para que se pueda zanjar la controversia y la situación jurídica se defina de la mejor manera, es necesario declarar la nulidad del acto administrativo demandado de tal manera que la entidad expida una nueva Resolución en cumplimento de la presente sentencia sin el velo de permanencia en el sistema jurídico de las decisiones anteriores. Acorde con ello, como está definido que el señor (…) satisface los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (que es la norma aplicable a su caso) desde septiembre de 2019, ostenta un derecho indiscutible a que se le reconozca la pensión de vejez. […] En efecto, como se indicó en precedencia, el señor (…) a la fecha tiene 62 años de edad (folio 7), por lo que negarle el derecho en este momento, implicaría que nuevamente iniciara una reclamación ante la entidad demandada y en su defecto, el trámite de un nuevo proceso para poder gozar de su pensión. En virtud de los razonamientos expuestos, en amparo de la garantía a la seguridad social, se ordenará a la entidad demandada que en cumplimiento a esta sentencia efectúe el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en la Ley 100 de 1993. En conclusión: El señor (…) demostró la edad y el número de semanas requeridas para adquirir el derecho a su pensión de vejez desde el 25 de septiembre de 2019. Por lo tanto, en garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad social se ordenará a la entidad demandada que proceda al reconocimiento con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 al ser la norma aplicable. […] [L]a pensión del demandante se debe liquidar con base en lo previsto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales sobre los que hubiere cotizado y que estén previstos en la ley, la cual se hará efectiva una vez se acredite el retiro definitivo del servicio. […]
CONDENA EN COSTAS
En lo que respecta a la condena en costas, se precisa que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibidem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales. En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso. […] [E]n esta oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación adelantada por la parte demandante ha resultado parcialmente próspera razón por la cual no se debe imponer condena en costas a ninguna de las partes, conforme al numeral 5 del artículo 365 del CGP.
FUENTE FORMAL: CP – ARTÍCULO 49 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 33 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 34 / DECRETO 546 DE 1971 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / CGP – ARTÍCULO 365 NUMERAL 5
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 08001-23-31-000-2014-01514-01(3013-16)
Actor: DILSON ANTONIO VERGARA ROMERO
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
Referencia: RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN VEJEZ. LEY 100 DE 1993. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA. Ley 1437 de 2011
ASUNTO
Decide la subsección el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 15 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Dilson Antonio Vergara Romero, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes
Pretensiones2
1. Declarar la nulidad de la Resolución GNR 76861 del 1.° de marzo de 2014, mediante la cual la entidad demandada negó la pensión de vejez al libelista.
2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a COLPENSIONES a que reconozca y pague al señor Dilson Antonio Vergara Romero la pensión de vejez desde el 26 de septiembre de 2012, según lo preceptuado en el Decreto 546 de 1971.
3. Ordenar el reajuste de la pensión con los aumentos correspondientes y cancelar el respectivo retroactivo desde el 26 de septiembre de 2012, con la correspondiente indexación, los intereses moratorios y los servicios médicos asistenciales pertinentes.
4 Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 189 y 192 del CPACA. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, se deberán liquidar los intereses moratorios según el artículo 195 ibidem.
5. La condena será actualizada con los ajustes de valor desde la fecha en que se causó el derecho, esto es, desde el 26 de septiembre de 2012. Condenar en costas a la demandada.
Fundamentos fácticos relevantes3:
1. El señor Dilson Antonio Vergara Romero laboró desde el 7 de junio de 1982 hasta el 30 de noviembre de 2013.
2. El demandante cotizó al extinto Instituto de los Seguros Sociales un total de 1614 semanas correspondientes a 30 años de servicios en la Rama Judicial.
3. El señor Vergara Romero solicitó ante la entidad demandada el día 30 de agosto de 2013, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de acuerdo al régimen consagrado en el Decreto 546 de 1971.
4. La anterior petición fue resuelta de manera negativa mediante Resolución GNR 76861 del 1.° de marzo de 2014, contra dicho acto administrativo se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL4
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba.5 En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.6
En el presente caso de folios 171 a 172 y en grabación obrante en cd a folio 177, se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas:
«[…] En el presente asunto la entidad demandada propuso sendas excepciones de las que este Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 180 del C.P.A.C.A., estudiará las de […]
- INEPTA DEMANDA
[…]
En el presente caso la ineptitud de la demanda se basa en que la parte actora no emitió un concepto de violación que desvirtúe la legalidad de los actos administrativos acusados.
[…]
Revisada la demanda el Tribunal advierte que a folios 80 y 81 del expediente se encuentra el acápite concepto de violación, así como las disposiciones quebrantadas, por lo que se concluye que el demandante cumplió con la carga procesal que le asistía de exponer las razones por las cuales considera que debe declararse la nulidad de los actos administrativos acusados; cosa distinta es que los argumentos expuestos en el aludido concepto de violación sean pertinentes y suficientes para declarar la nulidad deprecada, situación que concierne a las consideraciones de la decisión final que deba tomarse dentro del medio de control, espacio en el cual se retomarán los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la contestación con el objetivo de verificar la legalidad o legalidad de los actos administrativos acusados.
En este orden de ideas, la inepta demanda propuesta por COLPENSIONES no está llamada a prosperar en la medida en que la demanda si (sic) contiene el concepto de violación.
- PRESCRIPCIÓN
Con relación (sic) a esta excepción es pertinente anotar que el Consejo de Estado, en varios pronunciamientos, entre los que se destacan el auto proferido dentro el expediente No. 1331-2013 […] y el auto proferido dentro del proceso radicado bajo el No. 2013-00347 […] que la excepción de prescripción debe ser resuelta en la sentencia, y no en la audiencia inicial, dada su característica de atacar el derecho sustancial, y no el procedimiento formal de la demanda. Por lo tanto, este Tribunal siguiendo los lineamientos del Consejo de Estado, estudiará la excepción planteada en la sentencia.
En ese orden se resuelve:
1. DECLARARSE NO PROBADA la excepción de INEPTA DEMANDA, propuesta por COLPENSIONES.
2. POSTERGAR el estudio de prescripción hasta la sentencia. […]». (Ortografía, negrillas y mayúsculas del texto original).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.7
En la audiencia inicial de folios 172 a 173 y en grabación obrante en cd a folio 177 se fijó el litigio respecto del problema jurídico:
«[…] “Si el señor DILSON ANTONIO VERGARA ROMERO, tiene derecho a que COLPENSIONES le reconozca y pague una pensión de jubilación a partir del 26 de septiembre de 2012, en los términos contemplados en el Decreto 546 de 1971. E igualmente, a que se le cancele el retroactivo causado desde el 26 de septiembre de 2012, con la correspondiente indexación, intereses moratorios y los servicios médicos asistenciales que le correspondan. […]». (Cursiva y negrilla del texto original).
Se corrió traslado a las partes y manifestaron estar de acuerdo.
SENTENCIA APELADA8
El a quo profirió sentencia por escrito el 15 de abril de 2016, en la cual declaró probadas las excepciones de falta de causa para demandar e inexistencia de la obligación y denegó las pretensiones del demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Citó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para señalar que con esta normativa se creó un beneficio a favor de las personas que cumplían determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo previsto en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
A su vez, citó apartes de la sentencia SU-130 de 2013 que analizó quiénes son beneficiarios del régimen de transición y en este sentido, afirmó que conforme a las pruebas allegadas al plenario, el libelista no satisfacía los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1.° de abril de 1994 (fecha de la entrada en vigencia de esta normativa), contaba con 36 años de edad y 12 años de servicios, motivo por el cual no era procedente el reconocimiento de su pensión en virtud del Decreto 546 de 1971.
RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. Las razones en que se fundamenta su recurso son las siguientes:
Afirmó que se demostró dentro del plenario que el señor Dilson Antonio Vergara Romero se vinculó a la Rama Judicial entre el 7 de junio de 1982 y continuaba en servicio, además que hasta el 28 de febrero de 2004 estuvo afiliado a la extinta Cajanal, fondo de pensiones que administraba el régimen especial de los servidores judiciales.
Igualmente, señaló que en virtud de los artículos 1.° y 6 del Decreto 546 de 1971 tiene derecho a la prestación deprecada, toda vez que cumplió los 55 años de edad el 25 de septiembre de 2012 y tiene más de 10 años de servicio prestados a la Rama Judicial, normativa que se encuentra vigente, por cuanto no fue derogada ni expresa ni tácitamente por las Leyes 33 de 1985 y 4ª de 1992, además de ello, la Ley 100 de 1993 mantuvo este régimen vigente, así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencias10 T-189 de 2001 y T-892 de 2013.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en desarrollo de esta etapa procesal11.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Igualmente, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problemas jurídicos:
En ese orden, los problemas jurídicos a resolver en esta instancia se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿El señor Dilson Antonio Vergara Romero es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En caso negativo cuál es la consecuencia de ello?
2. ¿El señor Dilson Antonio Vergara Romero tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en virtud del artículo 33 de la Ley 100 de 1993?
En caso afirmativo,
3. ¿Cómo se debe liquidar la pensión de vejez y cuál es la fecha de efectividad de la misma?
Primer problema jurídico
¿El señor Dilson Antonio Vergara Romero es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En caso negativo cuál es la consecuencia de ello?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: el demandante no es beneficiario del régimen de transición pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no tenía 15 años de servicio o 40 años de edad, como se sustenta a continuación:
El libelista no es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, el legislador expidió la Ley 100 de 1993 que contiene el régimen de seguridad social integral conformado por los sistemas de pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementariosLey 100 de 1993 creó el sistema general de pensiones cuyo propósito era unificar los requisitos para reconocer dicha prestación social a todos los habitantes del territorio nacional12. No obstante, el mismo sistema exceptuó de su aplicación a quienes fueran beneficiarios de un régimen especial13. La norma introdujo dos regímenes a saber:
(i) En el régimen solidario de prima media con prestación definida los aportes de los afiliados van a un fondo común de naturaleza pública y la ley previamente define el monto pensional. Los requisitos para obtener este derecho en este régimen son los establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 así: (a) tener 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del año 2014, 57 y 62 respectivamente y; (b) acreditar mínimo 1000 semanas cotizadas, las cuales aumentaron a partir del 1.º de enero de 2005 en 50 y de ahí en adelante hasta el año 2015 en 25 cada año para un total de 1300 semanas.
(ii) El régimen de ahorro individual con solidaridad se basa en el capital proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros de las mismas, los cuales se consignan en una cuenta individual pensional. Allí el monto de la pensión no es determinado previamente por la ley, y sus afiliados tienen derecho al reconocimiento cuando hayan reunido en su cuenta individual la cantidad dineraria necesaria para financiarla siempre y cuando su cuantía pensional no sea inferior al 110% del valor del salario mínimo mensual legal vigente, sin importar la edad.
Igualmente, la norma previó un régimen de transición para aquellas personas que al momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los requisitos de la pensión de vejez con el propósito de proteger sus expectativas que podrían verse afectadas con el tránsito legislativo. El mismo se fijó en el artículo 36 de dicha ley en los siguientes términos:
«[…]
La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley
[…]
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida […]»
Así, quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, tienen derecho a que se les aplique el régimen pensional que los venía rigiendo en lo que se refiere a la edad para acceder, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
De esta forma, con el Sistema de Seguridad Social en Pensiones el legislador quiso integrar en uno solo los distintos regímenes pensionales que existían en Colombia. Sin embargo, ante la necesidad de proteger las expectativas legítimas de quienes se encontraban afiliados a otros regímenes, en esta misma legislación se creó el denominado régimen de transición.
La Corte Constitucional ha definido el régimen de transición como «un mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir los requisitos para pensionarse, en el momento del tránsito legislativo14.».
Ahora bien, a efectos de verificar si el señor Dilson Antonio Vergara Romero es beneficiario del régimen de transición, la Subsección advierte que el libelista nació el 25 de septiembre de 195715, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1.° de abril de 1994), tenía 36 años de edad. Respecto del tiempo de servicios, se observa que se vinculó a la Rama Judicial desde el 7 de junio de 198216, por tanto, al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tenía 11 años, 9 meses y 24 días.
En este sentido, se encuentra que el libelista no cumple con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen de transición, por tal motivo, no es posible que se dé aplicación para el reconocimiento de su pensión al Decreto 546 de 1971, toda vez que este es un régimen anterior especial que para acceder a él, se requiere como primera medida tener los requisitos del artículo 36 del Sistema General de Pensiones.
Así lo sostenido esta Corporación17 al señalar:
«[…] De esta manera, el servidor público de la Rama Judicial o del Ministerio público, que siendo beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, acumule 20 años de servicio, de los cuales al menos 10 sean en el sector especial mencionado, y además alcancen la edad de 50 años si son mujeres o 55 si son hombres, se harían acreedores de una pensión de jubilación en los términos del Decreto 546 de 1971.
Ahora bien, respecto de la oponibilidad del régimen del Decreto 546 de 1971, esta Sala18, siguiendo la línea descrita de manera pacífica por la Sección Segunda de esta Corporación, ha señalado que serán beneficiarios de él, quienes además de cumplir con las ya descritas condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se encontraren vinculados a la Rama Judicial y/o al Ministerio Público a la entrada en vigencia, esto es, 1º de abril de 1994 o 30 de junio de 1995, según el caso. […]» (Subrayado de la Sala).
Dicha tesis fue reiterada por esta Sección19 al advertir:
«[…] Ello, toda vez que con el acto legislativo 01 de 2005, los regímenes pensionales especiales perdieron vigencia a partir del 31 de julio de 2010, razón por la cual todos los funcionarios del Estado20, se pensionan con fundamento en el Sistema General de Pensiones consagrado en la ley 100 de 1993, con las modificaciones que introdujo la ley 797 de 2003.
Por tanto, únicamente quienes quedaron amparados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y acrediten que a julio de 2005 tenían cotizadas al menos 750 semanas cotizadas, y que no se trasladaron a un fondo privado de pensiones que les hubiere ocasionado la pérdida del régimen de transición, podrán pensionarse con el régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971, lo cual es totalmente opuesto a la situación fáctica de la demandante. […]»
Lo anterior, también ha sido ratificado por la Corte Constitucional21 al señalar que la vigencia y aplicación del Decreto 546 de 1971 se da cuando:
«[…] En virtud de lo anterior, se ha dicho que el régimen especial para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público contemplado en el Decreto 546 de 1971 se encuentra vigente para los trabajadores cobijados por el régimen de transición, de tal manera que desconocer la prerrogativa que ellos tienen de pensionarse con la edad, tiempo de servicios y monto allí fijados, constituye una vía de hecho por defecto sustantivo y, en esa medida, la afectación del derecho al debido proceso del trabajador.
[…]
6. Decreto 546 de 1971, régimen pensional especial. Vigencia y aplicación. Reiteración de Jurisprudencia.
Esta Corporación ya ha indicado que el régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público contenido en el decreto referido aún tiene vigencia para aquellos funcionarios que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, reunían los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición en ella consagrado. […]» (Subrayado de la Subsección, negrillas del texto original).
En síntesis, uno de los requisitos esenciales para aplicación del régimen especial consagrado en el Decreto 546 de 1971 es ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 199322. En este sentido, se reitera que el régimen especial de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público contenido en el decreto referido aún tiene vigencia para aquellos funcionarios que al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993, reunían los requisitos para ser beneficiarios del régimen de transición en ella consagrado.
Bajo dicha premisa, a pesar de que el demandante se desempeñe actualmente como empleado de la Rama Judicial desde el 7 de junio de 1982 (más de 30 años a la fecha), no tiene el derecho a la aplicación del régimen pensional especial que reclama, por no ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En conclusión: el señor Dilson Antonio Vergara Romero no tiene derecho a que le sea reconocida y pagada la pensión de jubilación en los términos previstos por el Decreto del Decreto 546 de 1971 (régimen anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993), dado que no es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 del Sistema General de Pensiones.
Segundo Problema Jurídico
¿El señor Dilson Antonio Vergara Romero tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en virtud del artículo 33 de la Ley 100 de 1993?
La subsección sostendrá la siguiente tesis: a la luz de lo previsto en el Sistema General de Pensiones, el demandante acredita el cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes 100 de 1993 y 797 del 2003, para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación, por las razones que se explican a continuación:
Pensión de vejez en el Sistema General de Pensiones
El artículo 33 de la Ley 100 de 1993, señala las condiciones para acceder al reconocimiento pensional así:
«[…] Requisitos para obtener la pensión de vejez. < Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.
PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período. […]» (subraya fuera del texto original).
De conformidad con la disposición normativa que antecede, los presupuestos para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993 son:
i) 55 años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre, a partir del 1.º de enero del 2014 serán 57 años para la mujer y 62 para el hombre.
ii) 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, que a partir de 2005 aumentan así:
|
Año |
Semanas cotizadas |
|
Año |
Semanas cotizadas |
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
1000 |
|
2010 |
1175 |
|
2005 |
1050 |
|
2011 |
1200 |
|
2006 |
1075 |
|
2012 |
1225 |
|
2007 |
1100 |
|
2013 |
1250 |
|
2008 |
1125 |
|
2014 |
1275 |
|
2009 |
1150 |
|
2015 |
1300 |
|
|
Por consiguiente, se corroboran los requisitos anteriores en el presente caso:
- Edad: El señor Dilson Antonio Vergara Romero nació el 25 de septiembre de 195723, es decir, cumplió 60 años el 25 de septiembre de 2017 y los 62 el 25 de septiembre de 2019.
Densidad: El demandante cotizó a pensión de la siguiente forma:
|
Empleador |
Periodo |
Días |
Acumulado de días |
Semanas |
Acumulado de semanas |
|
Rama Judicial |
07/06/82 a 15/05/86 |
1418 |
1418 |
202.57 |
202.57 |
|
Rama Judicial |
16/05/86 a 15/10/90 |
1589 |
3007 |
227.00 |
429,57 |
|
Rama Judicial |
16/10/90 a 03/08/13 |
8207 |
11214 |
1172.43 |
1602.00 |
|
Total días |
|
11214 |
|
|
|
|
|
|
Total semanas |
1.602,00 |
||
Lo anterior de acuerdo con el certificado de información laboral expedido por la Rama Judicial visible a folio 15. Se resalta que la sumatoria de las semanas cotizadas se efectuó hasta el 3 de agosto de 2013, fecha de expedición del mencionado certificado, además, el demandante no ha demostrado el retiro definitivo del servicio.
Ello, es corroborado por la entidad demandada cuando en la Resolución GNR 76861 del 10 de marzo de 2014, que resolvió de forma negativa la petición pretensión de reconocimiento pensional del demandante, señaló: «[…] Que conforme a lo anterior, el interesado acredita un total de 11,303 dias (sic) laborados24, correspondientes a 1,614 semanas. […]». (Folio 22). (Ortografía del texto original).
Conforme a lo expuesto en precedencia, se concluye que:
· El señor Dilson Antonio Vergara Romero superó ampliamente el requisito de densidad mínimo de 1.300 semanas, exigidas desde 2015, por cuanto cotizó a pensiones un total de 1.602,00 semanas entre junio de 1982 y agosto de 2013.
· De igual forma, acreditó el requisito de la edad a partir del 25 de septiembre de 2019, fecha en la cual cumplió los 62 años de edad como lo ordenan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
· Por consiguiente, para la Sala está demostrado que si bien para la fecha de expedición de los actos administrativos demandados el señor Vergara Romero no satisfacía los requisitos para adquirir el estatus pensional, en el transcurso del proceso judicial acreditó el cumplimiento de la edad exigida por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez.
· El demandante elevó petición de reconocimiento de pensión de vejez ante el ISS el 30 de agosto de 201325 con aplicación del Decreto 546 de 1971, la cual fue resuelta negativamente a través de la Resolución GNR 76861 del 10 de marzo de 201426, por cuanto la entidad consideró que el demandante no acreditaba 15 años de servicio o 750 semanas al 1.° de abril de 1994, por tanto, consideró que la prestación debía ser estudiada a la luz de lo previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, sin embargo, tampoco cumplía con los requisitos para dicha prestación, pues a pesar de contar con 1.614 semanas no tenía la edad requerida por dicha normativa. En contra de esta respuesta se interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, al cual la entidad no dio respuesta.
En ese orden de ideas, y ante las condiciones especiales del caso, para la Corporación resulta menester estudiar su resolución desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva, posición que ha sido asumida por esta Sala en providencias del 19 de septiembre de 201927 y 7 de noviembre de 201928.
La tutela judicial efectiva
De conformidad con el artículo 229 superior el Estado colombiano «[…] garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia […]», último que se ha concebido como fundamental en la medida en que, a través de él, se satisface una necesidad ínsita al ser humano, cual es la de encontrar una solución pacífica, equitativa y ajustada respecto de las desavenencias y conflictos que puedan suscitarse en la vida en sociedad. Ello explica la relación directa que existe entre aquel y la justicia como valor esencial, consagrado desde el mismo preámbulo29 de la Constitución Política.
En diferentes sentencias, la Corte Constitucional ha reconocido el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata que ostenta el acceso a la administración de justicia, además de su íntima conexión con el derecho al debido proceso. Sobre el particular, dicha Corporación señaló en sentencia C-279 de 201330:
«[…] El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso […]»
En la doctrina, el profesor Luigi Ferrajoli, quien caracteriza la naturaleza de fundamental de un derecho a través de tres criterios axiológicos que extrae de la experiencia del constitucionalismo en los ámbitos nacional e internacional, podría sostenerse que el acceso a la administración de justicia o tutela judicial efectiva adquiere tal condición en virtud de su íntima vinculación con derechos asociados a la conservación de la vida humana y la paz ya que la posibilidad de acudir a instancias judiciales a efectos de que se diriman las controversias humanas impacta de manera directa y ostensible en la disminución del uso de vías violentas a efectos de solucionar los conflictos que se suscitan en la vida en sociedad, siendo ello un reflejo indiscutible y propio del proceso de civilización humano. Al respecto, señala el autor:
«[…] El primero de estos criterios es el del nexo entre derechos humanos y paz instituido en el preámbulo de la Declaración universal de 1948. Deben estar garantizados como derechos fundamentales todos los derechos vitales cuya garantía es condición necesaria para la paz: el derecho a la vida y a la integridad personal, los derechos civiles y políticos, los derechos de libertad, pero también, en un mundo en el que sobrevivir es siempre menos un hecho natural y cada vez más un hecho artificial, los derechos sociales para la superviviencia.
El segundo criterio, particularmente relevante para el tema de los derechos de las minorías, es el del nexo entre derechos e igualdad. La igualdad es en primer lugar igualdad en los derechos de libertad […] y es en segundo lugar igualdad en los derechos sociales, que garantizan la reducción de las desigualdades económicas y sociales. El tercer criterio es el papel de los derechos fundamentales como leyes del más débil. Todos los derechos fundamentales son leyes del más débil en alternativa a la ley del más fuerte que regirían en su ausencia […]»31(Resaltado fuera del texto original)
De esta forma, se advierte que la justicia y la paz, como principales valores que busca realizar el derecho a la tutela judicial efectiva, constituyen fines esenciales del hombre, por los que debe propender el Estado en su función de servicio a la comunidad y promoción de la prosperidad general, lo que sin duda alguna permite la categorización de aquel derecho como fundamental.
Cabe anotar que la importancia de la protección de la tutela judicial efectiva se acentúa cuando lo que está en controversia son derechos de naturaleza laboral y de seguridad social. Lo anterior en virtud de la íntima conexidad que tiene el trabajo con la dignidad humana y, a su vez, la estrecha relación de esta última con la realización de los valores y principios en que se funda el Estado Social y Democrático de Derecho, cuestión que es advertida desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos en los siguientes términos:
«[…] Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses […] (Subraya la Sala).
En palabras de la Corte Constitucional, «[…] el principio de interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el respeto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional […]»32.
Tal principio tiene su consagración normativa en los artículos 1 y 2 de la Carta Política y en el artículo 93 ejusdem, en virtud del cual, los derechos y deberes contenidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
En ese sentido, el artículo 5 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos previó lo siguiente:
«[…] Artículo 5:
1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado […]»
Por su parte, el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, preceptuó:
«[…] Artículo 29. Normas de Interpretación: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza […]»
Como puede observarse, este se ha considerado como un principio general del derecho internacional de los derechos humanos, con innegable aplicación en materia laboral y de derecho a la seguridad social, a la administración de justicia y a la igualdad, al ser instrumentos normativos internacionales.
Es así como la interpretación de las reglas procesales debe permitir la realización, en la mayor medida posible, del derecho de acceso a la administración de justicia en sentido material, principio que se encuentra consagrado en el artículo 22933 de la Constitución Política y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, último cuyo tenor literal prevé:
«[…] Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso […]» (Subrayas de la Sala).
Respecto de dicho principio, esta Corporación ha señalado:
«[…] Bien sea entendido como norma de mayor peso o importancia o como un mandato de optimización, es claro que el rol que desempeña un principio, como lo es el del acceso a la administración de justicia, consiste en servir de criterio de interpretación adecuadora de las reglas que desarrollan el principio34, lo que implica que el Juez debe tomar partido, en el ejercicio interpretativo, por la norma jurídica que en la mayor medida desarrolle el principio que le sirve de base y, en dado caso, imponer su prescripción sobre las demás, de manera que se deba atender de manera preferente al mandato de acción u omisión que se derive del principio frente a la regla; de esta manera se garantiza la vigencia del principio a través del resto de las normas producidas en el sistema jurídico […]35. (Subrayas fuera de texto).
En la misma providencia, se expuso el marco sustancial convencional, el cual deviene de los artículos 1.1, 2, 8.1, 10 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que consagran la tutela del derecho de acceso a la justicia, y se señaló que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde los casos Velásquez Rodríguez36 y Godínez Cruz37 ha considerado que:38
«[…] la eficacia de las garantías judiciales consagradas en el artículo 25 no se limitan a existencia de los recursos judiciales, sino que por virtud de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos estos deben ser efectivos39, esto es, adecuarse y dotarse de la eficacia para la finalidad de justicia material para los que fueron concebidos, de manera que pueda resolver la situación jurídica de cada persona con las plenas garantías democráticas. Lo anterior significa que en el marco de todos los procedimientos, jurisdiccionales o no, que se adelanten por las autoridades estatales es deber indiscutible la preservación de las garantías procesales, de orden material, que permitan, en la mayor medida de las posibilidades fácticas y jurídicas, la defensa de las posiciones jurídicas particulares de quienes se han involucrado en uno de tales procedimientos40 […]». (Subrayas de la subsección).
Una consecuencia de ello es la creciente tendencia de las codificaciones internas a proscribir las llamadas sentencias inhibitorias por considerar que transgreden el derecho a la tutela judicial efectiva, cuyo núcleo esencial incorpora la garantía a un pronunciamiento proferido por una autoridad judicial en el que se desate de fondo la controversia planteada, sin que escollos de tipo procesal y formal puedan afectar la eficaz realización de tal amparo.
En efecto, de existir tales vicios, le corresponde al juez en el trámite del proceso enderezar la actuación tomando los correctivos41 que sean del caso para poder proferir una decisión que en realidad dirima el conflicto que se ha puesto en su conocimiento, sin que sea de recibo que, a último momento, se abstenga de estudiar el fondo del asunto.
Consecuentemente, la Subsección estima que es indispensable que el aspecto sustancial del demandante se solucione de manera directa y efectiva, por lo tanto, para que se pueda zanjar la controversia y la situación jurídica se defina de la mejor manera, es necesario declarar la nulidad del acto administrativo demandado de tal manera que la entidad expida una nueva Resolución en cumplimento de la presente sentencia sin el velo de permanencia en el sistema jurídico de las decisiones anteriores.
Acorde con ello, como está definido que el señor Vergara Romero satisface los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (que es la norma aplicable a su caso) desde septiembre de 2019, ostenta un derecho indiscutible a que se le reconozca la pensión de vejez.
Al respecto, se tiene que la subsección se pronunció en igual sentido en providencia con similares presupuestos fácticos en jurídicos y decidió estudiar y conceder el derecho a la luz de la Ley 100 de 1993, a pesar de que al momento de la expedición de los actos administrativos el demandante no había cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez42.
En efecto, como se indicó en precedencia, el señor Dilson Antonio a la fecha tiene 62 años de edad (folio 7), por lo que negarle el derecho en este momento, implicaría que nuevamente iniciara una reclamación ante la entidad demandada y en su defecto, el trámite de un nuevo proceso para poder gozar de su pensión.
En virtud de los razonamientos expuestos, en amparo de la garantía a la seguridad social, se ordenará a la entidad demandada que en cumplimiento a esta sentencia efectúe el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en la Ley 100 de 1993.
En conclusión: El señor Dilson Antonio Vergara Romero demostró la edad y el número de semanas requeridas para adquirir el derecho a su pensión de vejez desde el 25 de septiembre de 2019. Por lo tanto, en garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad social se ordenará a la entidad demandada que proceda al reconocimiento con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 al ser la norma aplicable.
Tercer problema jurídico
¿Cómo se debe liquidar la pensión de vejez a favor del demandante y cuál es la fecha de efectividad de la misma?
La subsección sostendrá la siguiente tesis: la pensión del demandante se debe liquidar con base en lo previsto en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, y con los factores salariales sobre los que hubiere cotizado y que estén previstos en la ley, la cual se hará efectiva una vez se acredite el retiro definitivo del servicio, por las razones que se explican a continuación:
Liquidación de la pensión Ley 100 de 1993
El artículo 21 de la Ley 100 de 1993 regula:
«ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.».
En cuanto al monto de la pensión a reconocer al demandante, será el previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, el cual señala:
«ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. < Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.».
No obstante lo anterior, al no obrar prueba de que el demandante se hubiese retirado definitivamente del servicio, el reconocimiento pensional quedará condicionado a su demostración.
En conclusión: el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, calculada en los términos de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales previsto en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales hubiere cotizado. La pensión se hará efectiva una vez se demuestre el retiro definitivo del servicio.
Prescripción
Finalmente, en cuanto a la excepción de mérito denominada prescripción, se advierte que como con la presente providencia se ordena el reconocimiento pensional deprecado pero en los términos expuestos por esta Corporación, y como a la fecha no se ha demostrado el retiro definitivo del servicio del demandante no hay lugar a declarar la prescripción de mesadas pensionales por cuanto el reconocimiento solo se hará efectivo a partir de la fecha de su acreditación.
Decisión de segunda instancia
Por razones de prevalencia del derecho sustancial y para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social del demandante, se revocará la sentencia de primera instancia. En su lugar, se accederá a la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados y se ordenará el reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el artículo 33 de la Ley 100 a favor del demandante.
Se negarán las demás pretensiones de la demanda.
Ajuste de valor
Las sumas reconocidas serán reconocidas conforma la siguiente fórmula:
|
R = |
Rh x |
Índice final |
|
Índice inicial |
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la mesada pensional dejada de percibir por el demandante, por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha de su causación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de causación de cada uno de ellos.
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, se precisa que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibidem43, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.
En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en concordancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.
Ahora bien, pese a la posición adoptada por esta subsección en providencias del 7 de abril de 201644, en esta oportunidad resulta necesario tener presente que la reclamación adelantada por la parte demandante ha resultado parcialmente próspera razón por la cual no se debe imponer condena en costas a ninguna de las partes, conforme al numeral 5 del artículo 365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Revocar la sentencia del 15 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso el señor Dilson Antonio Vergara Romero contra la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES.
Segundo: Declarar no probada la excepción de mérito denominada «prescripción», formulada por la Administradora Colombiana de Pensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia
Tercero: Declarar la nulidad de la Resolución GNR 76861 del 10 de marzo de 2014 expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES en cuanto negó el reconocimiento pensional al demandante. Asimismo, declarar la nulidad de los actos presuntos originados en el silencio administrativo negativo, respecto de los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la Resolución GNR 76861 del 10 de marzo de 2014.
Cuarto: En garantía de la tutela judicial efectiva y el derecho a la seguridad social del señor Dilson Antonio Vergara Romero identificado con cédula de ciudadanía 9.310.836, se ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones le reconozca y pague una pensión mensual vitalicia de jubilación, calculada en los términos de los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993 y con los factores salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales hubiere cotizado. La pensión se hará efectiva una vez se demuestre el retiro definitivo del servicio.
Quinto: Las sumas resultantes a favor del demandante se ajustarán en su valor, en aplicación de la fórmula indicada en la parte considerativa de esta providencia.
Sexto: A la sentencia se le dará cumplimiento en los términos previstos en el artículo 192 del CPACA.
Séptimo: Sin condena en costas en esta instancia.
Octavo: Se reconoce personería adjetiva al abogado José Octavio Zuluaga identificado con cédula de ciudadanía 79.266.852 y portador de la tarjeta profesional 98.660 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado principal de la entidad demandada, conforme al poder que obra a folio 232 del expediente.
Noveno: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «Justicia Siglo XXI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
NOTAS DE PIE DE PÁGINA:
1. «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
2. Folios 78 y 79.
3. Folios 78 a 79.
4. Folios 168 a 174 y cd visible a folio 177.
5. (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
6. (2012). Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
7. (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
8. Folios 189 a 200.
9. Folios 207 a 2011.
10. Para tal fin citó apartes jurisprudenciales de las providencias.
11. Según constancia secretarial visible a folio 152.
12. Artículo 3 de la Ley 100 de 1993.
13. Artículo 279 Ley 100 de 1993.
14. Sentencia C-789 de 2002. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 36, incisos 4 y 5 de la Ley 100 de 1993. Referencia: expediente D-3958.
15. Según cédula de ciudadanía visible a folio 8.
16. Conforme al certificado de información laboral expedido por la Rama Judicial visible a folio 15.
17. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 9 de marzo de 2017. 05001233300020130179601 (2306-2016).
18. Sentencia del 26 de mayo de 2016, expediente 4554-2013.
19. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. Radicación: 66001233300020150007701 (2127-2017)
20. Salvo el presidente de la República y los miembros de la fuerza pública.
21. Sentencia T-019 de 2009. Referencia: expediente T-1.987.776.
22. Reiteró esta Sección: «[…] Por otro lado, para que los regímenes vigentes con anterioridad terminaran de producir sus efectos, como es el caso del Decreto 546 de 1971, era indispensable que existiera una relación laboral vigente que permitiera ostentar la titularidad del régimen pensional especial de la Rama Judicial y el Ministerio Público.
Lo anterior, por cuanto para ser beneficiario de un régimen de pensión especial, no bastaba con pertenecer al régimen de transición, sino encontrarse afiliado al especial o exceptuado en el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993. […]» (Resaltado fuera del texto).
23. Según cédula de ciudadanía visible a folio 8.
24. Se resalta que en dicho acto se contabilizó el tiempo hasta el 30 de noviembre de 2013.
25. Según se señaló en la parte motiva de la Resolución GNR 76861 del 10 de marzo de 2014, folio 22.
26. Folios 22 a 23.
27. Con radicación 66001233300020150007701 (2127-2017), demandante: María Miller Villa Zapata, demandado: Colpensiones.
28. Con radicación 25000234200020120200801 (1379-2014), demandante: Esperanza Najar Moreno, demandado: Colpensiones.
29. «[…] en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente […]»
30. Sentencia C-279 de 15 de mayo de 2013; expediente D-9324; demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
31. Luigi Ferrajoli. Sobre los derechos fundamentales. En: Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. Editorial Trotta, Madrid, 2007, pp. 74-75.
32. Sentencia C-438 de 2013. Referencia: expediente D- 9389. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17, 19 (parcial), 27 (parcial), 28 (parcial), 37 (parcial), 41 (parcial), 46 (parcial), 47 (parcial), 64 (parcial), 86 (parcial) y 88 (parcial) de la Ley 1448 de 2011.
33. Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
34. Cita de la cita: Guastini señala el rol de los principios en este tipo de interpretación: “Los principios influyen en la interpretación de las restantes disposiciones (las que no son principios) alejando a los jueces de la interpretación literal –la más cierta y previsible- y propiciando una interpretación adecuadora.”. GUASTINI, Riccardo. Principios de derecho y discrecionalidad judicial. En: Revista Jueces para la Democracia. Información y debate. No. 34. Marzo, 1999. Págs. 38-46, especialmente 44. Sobre esto es importante resaltar que la denominada interpretación adecuadora hace referencia a la adecuación de un significado de una disposición conforme a los postulados bien de una norma jerárquicamente superior o de un principio general del derecho. En ambas situaciones esta interpretación se lleva a cabo al entenderse que el legislador respeta la Constitución como los principios generales del derecho. Para esto véase: GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. México, Universidad Nacional Autónoma de México. 1999. Págs. 47-48.
35. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala Plena. Proveído del 22 de octubre de 2015. Rad. 54001-23-31-000-2002-01809-01(42523)A.
36. Cita de la cita: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988.
37. Cita de la cita: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989.
38. Ibídem.
39. Cita de la cita: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párrafo 52. La garantía de un recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.
40. Cita de la cita: Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros Vs Trinidad y Tobago. Sentencia de 21 de junio de 2002. Puede verse: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez vs Perú, sentencia de 3 de noviembre de 1997.
41. En armonía con ello, el artículo 180 del CPACA prevé dentro de la audiencia inicial una etapa de saneamiento en la que «[…] El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias […]». De igual manera, el artículo 207 ibidem prevé que «[…] Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes […]».
42. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2019. 66001233300020150007701 (2127-2017).
43. «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
44. Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.