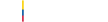Concepto Sala de Consulta C.E. 2127 de 2013 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil
Fecha de Expedición: 15 de agosto de 2013
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
- Subtema: Plan de Desarrollo
La facultad del alcalde para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto deriva de que el concejo no lo apruebe, lo niegue o guarde silencio en relación con el mismo, dentro del mes establecido en el artículo 40 de la ley 152 de 1994 para que lo apruebe.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: ÁLVARO NAMÉN VARGAS
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de dos mil trece (2013).-
Rad. No. 11001-03-06-000-2012-00091-00
Número interno: 2127
Referencia: PLANES DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. REGULACIÓN. COMPETENCIAS DE LAS CORPORACIONES DE ELECCIÓN POPULAR.
Actor: MINISTERIO DEL INTERIOR
Atendiendo la petición de un concejal del Distrito Capital de Bogotá, el señor Ministro del Interior solicita el concepto de esta Sala sobre "la expedición del Plan de Desarrollo del Distrito cuando el proyecto ha sido negado por el Concejo".
1. ANTECEDENTES:
Como "Marco Jurídico", en la consulta se transcriben las siguientes disposiciones:
De la Constitución Política, los artículos 322 y 339, relativos al régimen especial del Distrito Capital de Bogotá, y al Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales, respectivamente.
Del decreto 1421 de 1993, Estatuto del Distrito Capital, las atribuciones del Concejo Distrital para dictar las normas que garanticen la eficiente prestación de los servicios y para "adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas..."(artículo 12, numerales 1 y 2); el número de debates para que un proyecto sea acuerdo y el trámite en caso de ser negado (artículo 22); y la atribución del Alcalde Mayor de presentar al Concejo el proyecto de acuerdo de plan de desarrollo (artículo 38, numeral 12).
De la ley 152 de 1994, orgánica del plan de desarrollo, los artículos 31, 39 y 40, en los cuales se regula el contenido, la elaboración y la aprobación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
De la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, el artículo 204 que asigna competencias y responsabilidades en materia de políticas públicas sobre infancia y adolescencia, en los niveles nacional y territorial y en especial exige al nivel territorial contar con una política diferencial y prioritaria fundamentada en el diagnóstico que los gobernadores y alcaldes deben realizar en los primeros cuatro meses de sus mandatos.
Concluye el marco jurídico con la cita del concepto de esta Sala, de fecha 15 de noviembre de 2001 y radicación 1371, en el que, con referencia a la ley 136 de 1994, se mencionó la posibilidad de que el Concejo niegue o archive el proyecto de plan de desarrollo y el alcalde lo presente de nuevo.
La consulta no hace comentario alguno de las normas que transcribe y a continuación de ellas formula las siguientes
PREGUNTAS:
“1. Si la facultad del alcalde para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto se deriva del hecho que el concejo no tome alguna decisión, ¿Qué ocurriría si, por el contrario, toma la decisión de negarlo?
“2. ¿Es viable interpretar que al tomar el concejo la decisión de negarlo, desaparece la facultad del alcalde para adoptarlo mediante decreto, toda vez que una es la opción de no `adoptar decisión alguna' y, otra muy diferente, tomar una decisión negativa?
“3. En la eventualidad anterior, es decir, que el alcalde no tenga facultad para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto, ¿debe entenderse que la ciudad se quedaría sin el mencionado instrumento de planeación?
“4.¿Es válido que el alcalde vuelva a presentar e insista ante el concejo para que le apruebe el proyecto de acuerdo que adopta el plan de desarrollo? ¿Qué alternativa tendría el alcalde si el concejo niega nuevamente la aprobación del plan de desarrollo?
"5. ¿Teniendo en cuenta que la situación en cuestión se deriva de la aplicación de una norma de orden legal y que para subsanarla es necesario modificarle con otra de igual rango, cuyo trámite conlleva cierto tiempo, qué otro mecanismo válido podría adoptarse por la administración para evitar el limbo que en materia de planeación podría afrontar la ciudad y Ilenar el vacío normativo que se aduce?
2. CONSIDERACIONES:
Plantea la consulta varias hipótesis acerca de las decisiones que podría haber tomado el Concejo Distrital de Bogotá en relación con el proyecto de plan de desarrollo para el cuatrienio 2012-2016, sometido a su consideración en el primer semestre de 2012. Sin embargo, advierte la Sala que el plan fue adoptado por la Corporación Distrital mediante el Acuerdo 489 del 12 junio de 2012 y la consulta fue radicada en el segundo semestre del mismo año1 no obstante, rinde el concepto solicitado pues, como se verá, el Distrito Capital no tiene régimen especial en la materia y, por ende, este pronunciamiento y la consulta que lo motiva adquieren carácter general.
Para el efecto, la Sala se referirá a: (i) la planeación económica y social, su incorporación como mandato en la Constitución Política y la regulación constitucional del Plan Nacional de Desarrollo, (ii) los planes de desarrollo territoriales, su regulación por leyes orgánicas y estatutarias y, en particular, las competencias y funciones de los concejos municipales y distritales; (iii) la inaplicación de las normas ordinarias, el concepto emitido por esta Sala el 15 de noviembre de 2001, radicación 1371, y el artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Igualmente, es pertinente anotar que el presente concepto hace relación al plan de desarrollo económico y social y de obras públicas y no a otras materias, como el plan de ordenamiento territorial -POT- , este último que se rige por normas propias y, por tanto, diferentes a las de aquel.
A. LA PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
1. Aspectos generales
La planificación económica y social comporta la identificación de las necesidades, la determinación de los recursos (naturales, económicos y humanos, etc.), y la definición de las metas, objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos que se han de adelantar en diferentes ámbitos y niveles, en un periodo fijado, para el desarrollo económico y el mejoramiento social de la Nación.
La planeación en la actividad del Estado, como instrumento mediante el cual ordena su economía y la pone en beneficio del interés colectivo, teniendo en cuenta la realidad socioeconómica y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de este cometido, cumple tres funciones características: (i) la prospectiva, conforme a la cual es factible, a partir del análisis de las distintas variables, estructurar políticas públicas a mediano y largo plazo; (ii) la interacción entre las distintas instancias, para coordinar acciones que permitan concertar diagnósticos, prioridades y distribución de los recursos frente a las necesidades de los ciudadanos; y la de evaluación, que identifica los resultados e impactos de la gestión pública.
En este sentido, "...el plan de gobierno debe servir de hilo conductor, de principio ordenador de las políticas públicas. El proceso de construcción de estas prioridades estratégicas constituye el reto fundamental de un gobierno moderno..."2
La necesidad de incorporar y garantizar la planeación en los asuntos públicos se planteó ante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en los siguientes términos3:
"La planeación es el origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. Es igualmente la herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en cualquier organización. Por lo tanto, ésta es esencial en el manejo de esa gran organización Ilamada Estado, por lo que se requiere que su aplicación sea eficaz y eficiente, y la eficiencia de un proceso de planeación está directamente ligada a la consecución de sus objetivos, en un tiempo razonable y a un costo racional y posible."
La Carta Política incluyó la planeación como un mandato dirigido a todas las instancias del Estado, bajo los principios de concertación entre las autoridades nacionales y territoriales, participación ciudadana y prevalencia del interés por el gasto público social4; asignó responsabilidades para su formulación, adopción, ejecución y evaluación, y contempló un conjunto de disposiciones para garantizar la existencia de los planes de desarrollo.
Sobre la importancia de la planeación en la actividad estatal, desde la perspectiva constitucional, se ha dicho en la jurisprudencia:
"... El arquetipo de Estado que propone la Constitución que nos rige, incluye como piedra angular de la función pública el concepto de planificación económica y social, concebida como el instrumento más importante para el manejo económico público. En efecto, el Estado social de derecho busca lograr la orientación de la política administrativa hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población, con miras a lograr la efectividad de los derechos."
"El concepto de planeación que acoge la Constitución Política de 1991, y que encuentra su antecedente inmediato en la reforma constitucional de 1968, es compatible con un modelo económico de libertad de empresa que rescata, sin embargo, las facultades estatales de intervención económica. El modelo que adopta la Carta de 1991, hace énfasis en la autonomía de las regiones en la gestión de su propio desarrollo, en la prioridad del gasto social concebido como un mecanismo óptimo de redistribución de/ingreso, en el principio de participación ciudadana y de concertación en la formulación de las políticas de planeación, que refuerza la vigencia del principio democrático, y en la necesidad de garantizar el equilibrio y la preservación ambiental y ecológica. De otra parte, este modelo de planeación pretende ser global, es decir abarcar todas las esferas del actuar institucional del Estado, tanto a nivel nacional como territorial.”5
2. La regulación constitucional del Plan Nacional de Desarrollo
El Título XII de la Constitución, "Del régimen económico y de la hacienda pública", incluye el Capítulo II, "De los planes de desarrollo", el cual contiene el preciso mandato a la Nación y a las entidades territoriales de contar con planes de desarrollo que deberán elaborarse de manera concertada entre estas entidades, y con la participación de todos los órganos, organismos y entidades estatales y de la ciudadanía y sus organizaciones.
Tratándose del Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución fija las competencias de las autoridades nacionales; esboza el procedimiento de elaboración, discusión y aprobación; establece el Sistema Nacional de Planeación; se refiere a las autoridades nacionales y territoriales responsables de la ejecución y evaluación; y ordena que mediante ley orgánica se reglamenten el procedimiento, los mecanismos de armonización y sujeción de los presupuestos oficiales a los planes de desarrollo, y la efectiva participación ciudadana en su discusión.6
El artículo 3417 de la Carta asigna al Gobierno Nacional las funciones de (i) elaborar el proyecto, con la participación de autoridades y ciudadanos; (ii)someterlo al concepto del Consejo Nacional de Planeación y definir cuáles de sus recomendaciones incorpora al proyecto; (iii) presentarlo al Congreso de la República y dar visto bueno a las modificaciones que en los debates de esa Corporación sean propuestos; (iv) poner en vigencia el plan mediante decreto con fuerza de ley, si el Congreso no lo aprueba en el término improrrogable de tres meses.
La Constitución exige la coordinación y la concertación entre las autoridades públicas cuando ordena, en el artículo 341 en cita, que el "gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura."
La participación ciudadana, que es uno de los fines esenciales del Estado8, se garantiza y se hace efectiva a través del Consejo Nacional de Planeación9, organismo de carácter consultivo, integrado por "... representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales...".
Así pues, en la elaboración del proyecto de plan nacional de desarrollo intervienen autoridades nacionales y territoriales, instituciones de todas las ramas del poder público, sectores sociales y los ciudadanos, por lo cual dicho proyecto recoge y expresa necesidades, intereses y objetivos plurales, que se encauzan a través de procedimientos acordes con la democracia participativa en la cual se configura el Estado colombiano.
3. Atribuciones del Congreso de la República:
El artículo 150 de la Constitución preceptúa:
"Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos."
De conformidad con el artículo 341 de la Carta, recibido el proyecto de plan nacional de desarrollo, el Congreso cuenta con un plazo improrrogable de tres meses para aprobar el Plan Nacional de Inversiones Públicas10, en ese lapso las comisiones conjuntas de asuntos económicos elaboran un informe para los debates de las plenarias de Senado y Cámara.
Valga agregar que el procedimiento establecido en el artículo 341 de la Carta para la elaboración y adopción del plan nacional de desarrollo, restringe la competencia del legislativo al señalarle el mencionado término improrrogable para el estudio y la aprobación del proyecto, y al disponer que: (i) los desacuerdos sobre la parte general del proyecto, no impedirán al Gobierno Nacional ejecutar las propuestas que sean de su competencia; el Congreso puede modificar el proyecto de plan nacional de inversiones siempre que mantenga el equilibrio financiero; (iii) los incrementos en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas y la inclusión de proyectos de inversión no contemplados en el proyecto requieren del visto bueno del Gobierno Nacional.
En este contexto, se observa que la regulación constitucional de la planeación está estructurada en el marco de la democracia participativa y los mecanismos que la desarrollan; a la vez que, la Constitución asegura que el plan nacional de desarrollo no quede sujeto a la voluntad de una sola autoridad u órgano del poder público, sino que concurre en su formación tanto el ejecutivo como el legislativo, sin perjuicio de la necesaria intervención ciudadana.
B. LOS PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO
1. En la Constitución Política
El inciso segundo del artículo 339 de la Carta contiene el mandato para las entidades territoriales de elaborar y adoptar sus planes de desarrollo, y hace explícito que el objeto de estos planes es "... asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley".
La norma en cita ordena que la elaboración y adopción de los planes territoriales se haga "de manera concertada" entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional; e incorpora la participación ciudadana a través de los consejos territoriales de planeación a los que se refiere el inciso tercero del artículo 340 superior.11
La Constitución también asigna a los gobernadores y alcaldes la iniciativa para la presentación de los proyectos de planes de desarrollo; y a las asambleas departamentales y concejos, su adopción.12
En la Carta no se hallan otras menciones explícitas en torno a los planes de desarrollo territoriales, pero, el conjunto de disposiciones sobre las entidades territoriales, define que su planeación se regula por leyes orgánicas y estatutarias, como pasa a explicarse.
2. La regulación legal de los planes de desarrollo territoriales
Los planes de desarrollo territoriales, desde su elaboración hasta su evaluación, se rigen por leyes orgánicas y estatutarias13. Interesa a este concepto examinar los dos tipos de leyes en mención y su contenido respecto de las competencias de las autoridades territoriales en el asunto que se estudia.
a. Las leyes orgánicas
(i) Las generalidades
Conforme al artículo 151 constitucional:
"El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara."
Además de la mayoría calificada para su aprobación (mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra cámara), lo destacable de este tipo de leyes es la sujeción de la actividad legislativa a sus contenidos. En términos de la jurisprudencia constitucional, son leyes que "gozan de una prerrogativa especial, por su posición organizadora de un sistema legal que depende de ellas"14, de manera que las mismas supeditan la actividad legislativa y la ejecutiva; la ley ordinaria debe respetar los mandatos de la legislación orgánica, no puede invadir su órbita de competencia, tampoco derogarla, y la violación de su reserva no es subsanable "pues ello implica un desconocimiento de la organización jerárquica de las leyes establecida por la Constitución, lo cual constituye, sin lugar a dudas, una violación material de la Carta"15; es decir, la ley orgánica es un parámetro de constitucionalidad de las leyes ordinarias.
(ii) La ley orgánica de los planes de desarrollo:
Dispone el artículo 342 de la Constitución:
"La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá de los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”.
Se tiene entonces que, por expreso mandato de los artículos 151 y 342 de la Constitución, la elaboración y la aprobación o adopción de los planes de desarrollo territoriales son materia de reserva de ley orgánica.
Ahora bien, siguiendo el mandato del artículo 342 constitucional, fue expedida la ley 152 de de 1994, "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo". Su propósito, descrito en el artículo 1°, es "establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo" y demás aspectos constitucionales sobre la planificación; y es aplicable a la Nación, a las entidades territoriales y a los organismos públicos de todo orden.16
En la exposición de motivos17 del correspondiente proyecto que dio lugar a la aprobación y expedición ley de la mencionada ley, se explicó:
"Dentro de las modificaciones formuladas por la Carta Política de 1991, en /o referente a /o económico y de la hacienda pública, una de las más importantes y significativas innovaciones es, sin lugar a dudas, la reorganización del régimen de la planeación económica y social que aunque ya desde la reforma de 1968 se elevó a rango constitucional, hasta la fecha no había podido tener una real operancia....Quiso de otra parte el constituyente, y he aquí lo definitivo para que la planeación pueda ser una realidad, que fuera materia de una ley orgánica especial, todo lo relacionado con la expedición de los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo, así como los mecanismos apropiados para la armonización y sujeción de los presupuestos oficiales a dichos procedimientos. Dicha ley orgánica deberá además, determinar la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y los Consejos Territoriales, así como la forma de asegurar la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo."
En relación con los planes de desarrollo territoriales, se dijo también en la exposición de motivos:
"5. La planeación de las entidades territoriales. Teniendo en cuenta que la Constitución también fija orientaciones sobre la planeación en las entidades territoriales, el proyecto se ocupa igualmente del contenido de los planes de desarrollo de tales entidades, teniendo especialmente en cuenta que se trata de planear en el marco de las competencias, recursos y responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley, que deben ser armónicos con el Plan nacional, y que deben obedecer a los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad... Igualmente se establecen términos preclusivos para que las distintas autoridades de planeación, incluido el Consejo Territorial de Planeación, cumplan con su labor. Así mismo se reproduce el mecanismo previsto para el caso del Plan Nacional, de su adopción mediante decreto del Gobernador o del Alcalde, en caso de que no se produzca decisión por la respectiva corporación administrativa de elección popular en el lapso de un mes, con el fin de garantizar que, en todo caso, la administración cuente con un plan que oriente y determine el gasto y la gestión pública correspondiente."
Del aparte transcrito se destaca la expresada necesidad de replicar en el nivel territorial con el mismo efecto, la posibilidad prevista en la Constitución, de que el Congreso de la República "no apruebe" el plan de desarrollo que le presente el Gobierno Nacional. Recuérdese que el inciso tercero del artículo 341 de la Carta señala expresamente que "si el Congreso no aprueba... en un término de tres meses...", el Gobierno podrá expedir el plan de desarrollo mediante decreto.
La reproducción y réplica normativa en comento, según se deduce de la voluntad del legislador durante el trámite del proyecto que dio lugar a la "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" y consignada expresamente en la exposición de motivos, tiene sentido si a la decisión de no aprobar el plan por parte de las asambleas y los concejos, bien como manifestación expresa o bien por silencio, sigue la habilitación al gobernador o al alcalde, según se trate, para adoptarlo por decreto, con el propósito de evitar que se presente un vacío en materia de planeación a nivel del ente territorial y, por lo mismo, garantizar que la administración cuente con un plan que oriente, ordene y determine el gasto y la gestión pública, como ocurre a nivel nacional.
En el proyecto de ley la propuesta así justificada correspondía al artículo 39:
"ARTÍCULO 39. Aprobación. Los planes serán sometidos a consideración de la Asamblea o concejo dentro de los primeros tres (3) meses del respectivo período del Gobernador o alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurriere ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o Alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso."
Los debates parlamentarios sobre esta norma solo hicieron alusión al término para la presentación y no introdujeron ningún otro tipo de modificación. En efecto, el texto definitivo corresponde al hoy artículo 40 de la ley 152, que dispone:
"ARTÍCULO 400.- Aprobación. Los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses del respectivo período del Gobernador o Alcalde para su aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo Gobernador o Alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda modificación que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde, según sea el caso."
Conforme a los textos propuesto y aprobado, los planes de desarrollo se presentan a la asamblea y al concejo con una finalidad explícita: "para su aprobación". Esta finalidad corresponde a la función constitucional de las asambleas y los concejos, de "adoptar' los planes de desarrollo, por cuanto "aprobar" y "adoptar'', son sinónimos; y a través de ella se debe cumplir el mandato y el propósito explícitos en el citado artículo 339 constitucional sobre la necesaria existencia de planes de desarrollo territoriales.
Sin embargo, antes de concluir sobre el alcance y los efectos de las expresiones "deberá decidir" y "decisión alguna", contenidas en el artículo 40 de la ley 152, orgánica de los planes de desarrollo, es necesario analizar, en lo pertinente, el procedimiento de elaboración del plan de desarrollo territorial conforme a las regulaciones de la ley orgánica 152 en armonía con las leyes estatutarias 131 y 134 de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana.
(iii) El procedimiento de elaboración
El artículo 39 de la ley 152 reglamenta el procedimiento de elaboración de los planes territoriales y en sus numerales 1, 4, 5 y 6 establece:
"ARTÍCULO 39. Elaboración. (...)
1. El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobiemo presentado al inscribirse como candidato.
2...
4. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan a consideración del Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, la respectiva administración territorial convocará a constituirse al Consejo Territorial de Planeación.
5. El proyecto de plan como documento consolidado, será presentado por el Alcalde o Gobernador a consideración de los Consejos Territoriales de Planeación, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión...
6. El respectivo Consejo Territorial de Planeación deberá realizar su labor antes de transcurrido un (1) mes contado desde la fecha en que haya presentando ante dicho Consejo el documento consolidado del respectivo plan.
Si transcurriere dicho mes sin que el respectivo Consejo Territorial se hubiere reunido o pronunciado sobre la totalidad o parte del proyecto del plan, considerará surtido el requisito en esa fecha. Tanto los Consejos Territoriales de Planeación, como los Concejos y Asambleas, verificarán la correspondencia de los planes con los programas de gobierno que hayan sido registrados al momento de la inscripción como candidato por el Alcalde o Gobernador electo."
Los numerales transcritos contemplan dos elementos indispensables en la configuración de estos planes de desarrollo: (i) el programa de gobierno que el gobernador o alcalde inscribió con su candidatura; y (h) la participación ciudadana. Ambos elementos son materia de leyes estatutarias.
b. La ley estatutaria
La participación ciudadana es uno de los fines esenciales del Estado y es un derecho fundamental18 La Carta Política consagra en el artículo 103 los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos, la revocatoria del mandato, que guarda correspondencia con el voto programático establecido en el artículo 259 de la misma Carta19.
De otra parte, el artículo 152 de la Carta prevé que "mediante las leyes estatutarias", el Congreso regule las materias que el mismo relaciona. Según el citado artículo 152, las leyes estatutarias requieren de mayoría especial y, además, deben ser aprobadas en una sola legislatura y revisadas por la Corte Constitucional antes de su sanción; y al igual que con las leyes orgánicas, la misma norma constitucional enlista las materias objeto de estas leyes, las cuales, por consiguiente, son de reserva de este tipo de leyes y no pueden ser modificadas, complementadas o derogadas por leyes ordinarias.
En este sentido, "las instituciones y mecanismos de participación ciudadana", son una de las materias de reserva de las leyes estatutarias. Las leyes 131 y 134 de 1994, son leyes estatutarias y, respectivamente, se ocupan del voto programático y de los mecanismos de participación ciudadana.
De acuerdo con los artículos 1° y 2° de la ley 131 de 1994, el voto programático es un mecanismo de participación por el cual los ciudadanos imponen a los gobernadores y alcaldes, como mandato, el cumplimiento del programa de gobierno presentado para inscribir su candidatura; y su incumplimiento es causal de revocatoria de dicho mandato.
Los artículos 5° y 6° de la citada ley 131, establecen la obligación a los alcaldes y gobernadores de presentar a las asambleas y a los concejos las modificaciones al plan de desarrollo en curso o el proyecto de plan, que incorporen "los lineamientos generales del programa político de gobierno inscrito en su calidad de candidatos...".
A su vez, el artículo 65 reitera que "el incumplimiento del programa de gobierno" es una de las razones que fundamentan la revocatoria del mandato20.
Ahora bien, como ya se ha mencionado, en la Constitución la participación ciudadana es principio básico de la planeación pública21. Por lo mismo, el programa de gobierno, que es uno de los mecanismos de expresión de la participación ciudadana adquiere relevancia en las leyes orgánica y estatutaria que regulan los planes de desarrollo territoriales.
La ley estatutaria 131 de 199422, sobre el voto programático, lo define en el artículo 1° así:
"En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por Voto Programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura."
En los términos del artículo 2° de la misma ley 131, el incumplimiento del programa de gobierno da lugar a la revocatoria del mandato del respectivo gobernador o alcalde; y la revocatoria es igualmente un mecanismo de participación popular.
Así las cosas, para que el programa de gobierno se cumpla, la ley 131 en sus artículos 50 y 6° establece la manera como los gobernadores y alcaldes deben actuar una vez posesionados, a fin de presentar a las asambleas y a los concejos las modificaciones necesarias a los planes de desarrollo en curso o para presentar sus proyectos si no existieren planes vigentes, de manera que resulta trascendental e imprescindible que el ente territorial cuente con un plan de desarrollo, no solo como herramienta para garantizar el uso adecuado de los recursos y ordenar la gestión pública, sino como mecanismo que contribuye a la efectividad del voto programático, en tanto a partir de dicho plan los ciudadanos pueden ejercer el control del cumplimiento del programa de gobierno presentado por aquellos al inscribir su candidatura, como quiera que aquel debe corresponder a este.
La estrecha relación entre el voto programático y los planes de desarrollo territoriales, estructurada desde la Constitución Política y desarrollada en la ley orgánica de la planeación y en las leyes estatutarias sobre los mecanismos de participación ciudadana, muestra cómo el ejercicio de las competencias de las instituciones propias de la democracia representativa, esto es, el Congreso de la República, las asambleas y los concejos, debe garantizar la efectividad de la democracia participativa en la cual el voto no agota los derechos políticos y de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.23
El tema en estudio enseña que el voto que elige a un gobernador o a un alcalde le impone un mandato, que, a la vez, (i) configura la aprobación anticipada de las políticas, los planes, programas y proyectos que deberán conformar el plan de desarrollo de la respectiva entidad territorial en cuanto deben corresponder al programa de gobierno inscrito por el elegido, (ii) define las responsabilidades del elegido y (iii) faculta a los ciudadanos para revocar el mandato conferido si el programa de gobierno es incumplido.
De esta manera, las restricciones en el ejercicio de la función de aprobación del plan de desarrollo asignada a los organismos de representación popular, no son tales; por el contrario, Ilevan a estas corporaciones a procesos de coordinación y concertación con las demás autoridades intervinientes y, lo que es igualmente importante, a asumir un rol de garantes de la voluntad popular, al debatir, proponer modificaciones y finalmente aprobar una propuesta de plan que es, en últimas, el mandato ciudadano. En este evento, incluso, toda modificación que pretenda introducir la asamblea o concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito del gobernador o alcalde, según sea el caso, lo cual resulta razonable en tanto son los responsables directos de cumplir con el mandato a ellos impuestos por la ciudadanía al momento de ser elegidos, de conformidad con el programa de gobierno que presentaron al inscribir su candidatura.
En esta perspectiva, tratándose de los planes de desarrollo de las entidades territoriales, no obstante las diferentes soluciones que insinúen gramaticalmente las expresiones "deberá y "sin adoptar decisión alguna", contenidas en el artículo 40 de la ley 152, es claro para la Sala que de acuerdo con la finalidad constitucional (art. 339 C.P.) y la voluntad del legislador en el ámbito de la planeación y con sujeción al voto programático (art. 259 C.P.), ante todas aquellas situaciones en las que la asamblea o el consejo en el plazo fijado en la norma legal (un mes) no adopten o no aprueben el plan de desarrollo o guarden silencio respecto del mismo, surge la competencia para el gobernador o el alcalde de ponerlo en vigencia mediante decreto.
c. Las expresiones "deberá decidir" y "decisión alguna" del artículo 40 de la ley 152 de 1994
Para establecer el alcance y los efectos de las expresiones "deberá decidir” y "decisión alguna" del artículo 40 de la ley 152 de 1994, la Sala sintetiza el marco constitucional y legal examinado:
(i) La planeación es un mandato constitucional, que debe cumplirse bajo los principios de coordinación y concertación entre las entidades públicas, y de participación ciudadana.
(ii) Las entidades territoriales deben tener planes de desarrollo con el objeto de "...asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley".
(iii) El procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de desarrollo es materia de reserva de la ley orgánica; y la participación ciudadana y sus mecanismos son materia de reserva de las leyes estatutarias. En consecuencia, se excluye la aplicación de la legislación ordinaria y, concretamente, en cuanto a competencias y trámites de las ordenanzas y los acuerdos, salvo aquellos aspectos comunes a todo proyecto de ordenanza o acuerdo y que no son reserva ni están regulados por la ley orgánica.
(iv) La ley orgánica de los planes de desarrollo no prevé la reiniciación de los trámites ni de los términos que establece para la elaboración y la aprobación de los planes de desarrollo.
(v) La Constitución asigna la competencia de aprobar el Plan al Congreso de la República y prevé que éste "no lo apruebe". Para este evento, consagra el efecto, ipso jure, de habilitar al Gobierno Nacional para que adopte el plan nacional de desarrollo por decreto con fuerza de ley. Es decir, garantiza que la Nación tenga plan de desarrollo.
(vi) La necesidad de replicar en las entidades territoriales el mismo efecto en tal caso, esto es, el de habilitar a los gobernadores y alcaldes para adoptar el plan de desarrollo territorial por decreto, garantiza el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de sus propósitos en este ámbito, contenidos en el inciso segundo del artículo 339 de la Constitución, y contribuye a la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos, la revocatoria del mandato, que guarda correspondencia con el voto programático establecido en el artículo 259 de la misma Carta.
(vii) En el artículo 40 de la ley 152 de 1994, el "deberá decidir"' está ligado al plazo del mes establecido para su cumplimiento por parte de la asamblea o el concejo, pues la construcción gramatical de la norma así lo indica.
(viii) Dicho deber puede expresarse, por supuesto, aprobando o guardando silencio, o manifestando expresamente su rechazo o negativa o no aprobación del plan. Pero, dentro del marco constitucional y legal de la planeación, el efecto de no contar con la aprobación del plan de desarrollo por parte de la asamblea o concejo solo puede ser uno: la habilitación al gobernador y al alcalde para su adopción mediante decreto, según las normas en materia de planeación y voto programático, competencia que incluso se ratifica en la previsión normativa de la ley del plan de desarrollo según la cual toda modificación que pretenda introducir la asamblea o concejo, debe contar con la aceptación previa y por escrito de los mismos, en tanto responsables del cumplimiento del mandato a ellos impuestos por sus electores.
C. CONSIDERACIONES ADICIONALES
En la normatividad relacionada como marco jurídico de la consulta y en el contenido de algunas de las preguntas formuladas a la Sala, se mencionan las disposiciones que en el Estatuto de Bogotá, decreto ley 1421 de 1994 y en la ley 136 de 1994, regulan el trámite de los proyectos de acuerdo y las posibilidades de presentar nuevamente los proyectos que son negados o archivados. En este mismo sentido la consulta menciona el concepto emitido por esta Sala el 15 de diciembre de 2001, radicación 1371. Así mismo, la pregunta 5 se refiere al deber de incluir en el plan de desarrollo las previsiones e inversiones que configuren la política pública sobre infancia y adolescencia en la respectiva entidad territorial.
Cada uno de estos puntos será examinado a continuación.
1. El Estatuto de Bogotá y el régimen de los municipios son leyes ordinarias.
La Constitución, en el inciso segundo del artículo 322, ordenó para el Distrito Capital que "su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios". Pero ni la norma en cita ni los artículos 151 y 152 ibídem dispusieron que el régimen especial fuera materia de reserva de ley orgánica o estatutaria y, por ende, tal régimen se adopta por leyes ordinarias.
Así, el régimen especial del Distrito Capital, contenido en el decreto 1421 de 199324, fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio del mandato que por una sola vez le confirió el artículo transitorio 41 de la Constitución de 199125; y acorde con las normas constitucionales sobre planeación y atribuciones de las autoridades territoriales, se limitó a asignar al Concejo Distrital la función de "Adoptar el plan general de desarrollo económico y social y de obras públicas", y al Alcalde Mayor la función de presentarlo.26 Obviamente, cualesquiera otra disposición en materia de planes de desarrollo sería inconstitucional por corresponder a materia de reserva de ley orgánica o estatutaria.
Siguiendo el orden de aplicación de las leyes para el Distrito Capital, este se regiría por la ley 136 de 1994, relativa al régimen de los municipios. Por las razones explicadas, la ley 136 tampoco es una ley orgánica; y por ello, al referirse a los planes de desarrollo, en el artículo 2°, expresamente remite a "las correspondientes leyes orgánicas", y en el artículo 74, ordena que el trámite y la aprobación "deberá sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de planeación. "27
La sujeción a la ley orgánica de planeación, conforme se ha explicado, significa que la decisión que tome el concejo Distrital de Bogotá y en general los concejos, distinta a la de aprobar el plan que les presenten los respectivos alcaldes, habilita a estos para adoptarlo por decreto; y, en consecuencia, excluye la posibilidad del archivo del proyecto para que sea de nuevo presentado.
Por lo tanto, no caben las hipótesis planteadas en la consulta, atinentes al archivo o negativa del proyecto de plan de desarrollo con la posibilidad de ser vuelto a presentar una o más veces, toda vez que, como se concluyó, en tales eventos, la Ley Orgánica del Plan (art. 40), establece que el gobernador o el alcalde, según el caso, lo adopta por decreto.
Con la conclusión precedente, también es necesario precisar que en el trámite del proyecto de acuerdo de plan de desarrollo, han de observarse otros requisitos que resultan ser comunes a todo proyecto de acuerdo, y que por lo mismo se contienen en las leyes ordinarias que regulan esta materia puesto que no son asuntos de reserva de la ley orgánica.
2. El concepto de esta Sala emitido el 15 de noviembre de 2001, radicación 1371
La consulta menciona que en el citado concepto quedó abierta la posibilidad de que el concejo rechace o archive el proyecto de plan de desarrollo, como decisión que a la vez faculta al alcalde para volverlo a presentar.
La Sala encuentra que la consulta absuelta en esa oportunidad fue formulada por el Ministro del Interior atendiendo solicitud del Alcalde de Cali, porque en el presupuesto anual se habían incluido reglas claras de contratación pero no autorizaciones expresas para celebrar contratos y se quería conocer si tales reglas eran o no suficientes. La Sala se refirió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el Estatuto General de Contratación y revisó las normas constitucionales, la ley 136 de 1994 y el decreto 111 de 1996, en materia presupuestal, así como la ley 152 de 1994 sobre los planes de desarrollo incluyéndolos en el trámite de los proyectos de acuerdo reglado en el artículo 71, parágrafo 1°, de la ley 136, para concluir que como solo pueden ser dictados a iniciativa del alcalde, si el concejo no los aprueba o los archiva, el alcalde puede presentarlos nuevamente.
La lectura del concepto en su integridad muestra que la consulta y el examen que de ella hizo la Sala estaban centrados en la falta de autorizaciones al alcalde para contratar y sus efectos en la ejecución del presupuesto y del plan de desarrollo; sobre este último, no se hizo análisis de fondo porque no era el tema de la consulta.
Por supuesto que, si la consulta y el concepto se hubieran referido a los planes de desarrollo y a su regulación, los habría excluido de la aplicación de la legislación ordinaria con fundamento en los artículos 151 y 152 de la Constitución.
3. El artículo 204 de la ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia
La última de las preguntas hechas a la Sala plantea que los interrogantes anteriores derivan "de la aplicación de una norma de orden legar, y que para subsanarla requeriría "modificarle con otra de igual rango", mediante un trámite que llevaría tiempo; por lo cual se indaga sobre otro mecanismo que pudiera evitarle a la ciudad el limbo en materia de planeación.
Como se señaló en un comienzo, el marco jurídico relacionado en los antecedentes de la consulta está presentado sin comentario alguno. No obstante, dentro de las normas se cita el artículo 204 de la ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, que es del siguiente tenor:
"ARTÍCULO 204. Responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia. Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.
En el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia que propicie la articulación entre los Concejos Municipales, Asambleas y Congreso Nacional, para garantizar la definición y asignación de los recursos para la ejecución de la política pública propuesta.
El Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Socia y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del 1CBF deberá[h] diseñar los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo, en materia de infancia y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos.
El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello.
Las Asambleas y Concejos para aprobar el plan de desarrollo e inversión deberán verificar que este se corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. Para esto requerirán al gobernador y al alcalde, para que lo den a conocer antes del debate de aprobación del Plan de Desarrollo.
PARÁGRAFO. La totalidad de los excedentes financieros derivados de la gestión del ICBF se aplicará a la financiación de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia definidas en esta ley."
En virtud del último inciso del transcrito artículo 204, entiende la Sala que en este aspecto la consulta se orienta a resolver un eventual conflicto por incumplimiento de esta norma legal en el proyecto de plan de desarrollo territorial.
Al respecto, es menester señalar que el Código de la Infancia y la Adolescencia en el artículo 204 claramente impone a los gobernadores y alcaldes el deber de adoptar una política pública fundamentada en el diagnóstico que deben realizar dentro de los primeros 4 meses de su mandato. También es claro que dicha política debe ser incorporada al plan territorial de desarrollo. El cumplimiento de estos deberes se garantiza desde dos perspectivas: una disciplinaria, la otra, asignando a las asambleas y a los concejos el deber de "verificar'' que las previsiones del plan en los asuntos de niñez y adolescencia respondan al diagnóstico en mención; a la vez, la norma faculta a dichas corporaciones a pedir información anticipada al respecto.
Pero observa la Sala que la norma en comento no condiciona ni supedita el trámite de aprobación del plan de desarrollo al hecho de que no contenga la política de infancia y adolescencia, solo que en ese caso sería una omisión que acarrearía las responsabilidades indicadas. No lo dice su texto y tampoco podría decirlo, puesto que el Código de la Infancia y la Adolescencia es una ley ordinaria; y porque como se explicó, el procedimiento de elaboración y adopción del plan territorial es materia de reserva de ley orgánica.
3. LA SALA RESPONDE:
"1. Sí la facultad del alcalde para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto se deriva del hecho que el concejo no tome alguna decisión, ¿Qué ocurriría si, por el contrario, toma la decisión de negarlo?
"2. ¿Es viable interpretar que al tomar el concejo la decisión de negarlo, desaparece la facultad del alcalde para adoptarlo mediante decreto, toda vez que una es la opción de no adoptar decisión alguna' y, otra muy diferente, tomar una decisión negativa?
El mandato contenido en el artículo 339 de la Constitución Política y su desarrollo en la ley orgánica de los planes de desarrollo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 259 superior y la ley estatutaria sobre el voto programático, permiten concluir que la facultad del alcalde para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto deriva de que el concejo no lo apruebe, lo niegue o guarde silencio en relación con el mismo, dentro del mes establecido en el artículo 40 de la ley 152 de 1994 para que lo apruebe.
“3. En la eventualidad anterior, es decir, que el alcalde no tenga facultad para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto, ¿debe entenderse que la ciudad se quedaría sin el mencionado instrumento de planeación?
Como los fundamentos para el ejercicio de la facultad del alcalde para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto son constitucionales y legales, la ciudad no quedaría sin plan en la eventualidad anterior.
"4. ¿Es válido que el alcalde vuelva a presentar e insista ante el concejo para que le apruebe el proyecto de acuerdo que adopta el plan de desarrollo? ¿Qué alternativa tendría el alcalde si el concejo niega nuevamente la aprobación del plan de desarrollo?
La posibilidad de insistencia o de nueva presentación de un proyecto de acuerdo que ha sido negado está prevista en la legislación ordinaria que rige la actividad y funciones de las autoridades distritales y municipales, pero, como se explicó en la parte motiva, no aplica en el procedimiento de elaboración y adopción de los planes de desarrollo, por cuanto la ley 152 de 1994 no contempla tal posibilidad, pues no correspondería a los mandatos constitucionales ni a los principios y mecanismos de concertación institucional y participación ciudadana, establecidos en la Constitución y desarrollados en leyes orgánicas y estatutarias, que son de la esencia de la planeación pública en Colombia.
Como se anotó, ante el silencio, o la manifestación expresa de rechazo o negativa o no aprobación del plan por parte del concejo, el alcalde cuenta con la facultad para adoptar el plan de desarrollo mediante decreto.
"5. ¿Teniendo en cuenta que la situación en cuestión se deriva de la aplicación de una norma de orden legal y que para subsanarla es necesario modificarle con otra de igual rango, cuyo trámite conlleva cierto tiempo, qué otro mecanismo válido podría adoptarse por la administración para evitar el limbo que en materia de planeación podría afrontar la ciudad y llenar el vacío normativo que se aduce?"
La ley 152 de 1994, orgánica, regula el tema y garantiza que tanto la Nación como las entidades territoriales tengan planes de desarrollo, según se explicó, razón por la cual no encuentra la Sala el vacío normativo al que alude esta quinta pregunta.
Remítase al señor Ministro del Interior y a la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República.
WILLIAM ZAMBRANO CETINA
PRESIDENTE DE LA SALA
AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA
CONSEJERO DE ESTADO
ÀLVARO NAMÈN VARGAS
CONSEJERO DE ESTADO
OSCAR ALBERTO REYES REY
SECRETARIO DE LA SALA
NOTAS DE PIE DE PÁGINA:
1 Concejo de Bogotá, D.C., Acuerdo No. 489 de 2012 (junio 12) "Por el cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 2012 — 2016 BOGOTÁ HUMANA". La consulta fue radicada en la Secretaría de esta Sala el 01 de octubre de 2012.
2 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social — ILPES / Funciones básicas de la planificación económica y social. Documento preparado por Juan Martin, Asesor Especial del Secretario Ejecutivo de la CEPAL para la Dirección del ILPES. Santiago de Chile, agosto del 2005.
3 Gaceta Constitucional No. 44 (Abril 12/91, pág. 2). Informe de Ponencia. Cita tomada de la sentencia C-524- 03(julio 1).
4 Gaceta Constitucional No. 44 (Abril 12/91, pág. 2). Informe de Ponencia. Cita tomada de la sentencia C-524- 03(julio 1).
5 Sentencia 0-557-00 (mayo 16) Referencia: expedientes D-2573, D-2597, D-2602 y D-2606. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 508 de 1999, "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años 1999-2002".
6 Const. Pol., Capítulo II, De los planes de desarrollo, en el Título XII, Del régimen económico y de la hacienda pública. Artículos 339-344.
7 "ARTÍCULO 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación: oída la opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo./Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida modificar la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente./ El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la ley del plan. Si e/ Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley./E1 Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Púbicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional."
8 8 Const. Pol., Art. 2: "Son fines esenciales del Estado: ... facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación...".
9 9 Const. Pol., artículo 340.
10 El artículo 339 constitucional dispone que el Plan General de Desarrollo se conforma con: (i) una parte general en la cual se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de mediano plazo, y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental; (ii) el plan de inversiones de las entidades públicas, que contiene los presupuestos plurianuales y las fuentes de los recursos. El artículo 341 ibídem precisa que el Plan Nacional de Inversiones se expide mediante ley que prevalece sobre las demás leyes.
11 "ARTÍCULO 340. En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la ley."
12 "ART. 300: Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas... 3. Adoptar de acuerdo con la ley los planes y programas de desarrollo económico y social y los de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. .../ Art. 305. Son atribuciones del gobernador: ...4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. / Art. 313. Corresponde a los concejos:... 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. / Art. 315. Son atribuciones del alcalde: ... 5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio."
13
13 Corte Constitucional, sentencia 0-421-12 (Junio 6): "... 4.2.1. En ejercicio de la función legislativa, el Congreso expide, interpreta, reforma o deroga las leyes, que según su contenido pueden ser: (0 códigos o conjuntos sistemáticos de normas que regulan totalmente una materia en los diversos ramos de la legislación -art. 150, núm. 2-; leyes marco, que son aquellas por medio de las cuales se dictan unas normas generales y se señalan los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno en las materias taxativamente enunciadas en el art. 150, núm. 19; (iii) leyes de facultades extraordinarias o habilitantes, las cuales tienen por finalidad revestir hasta por seis meses al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias para la expedición de normas con fuerza de ley -art. 150, núm. 10-; (iv) leyes estatutarias, mediante las cuales el Congreso de la República regula las materias establecidas en el artículo 152 de la CP,. (v) Leyes orgánicas, que son las leyes a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa en las materias indicadas en el artículo 151 de la Constitución; y (vi) leyes ordinarias o de contenido ordinario, no incluido dentro de la materia de las demás leyes especiales, las cuales son dictadas siguiendo los tramites generales previstos en la Carta política en sus artículos 154 a 170 y que constituyen la regla general."
14 Corte Constitucional, Sentencia 0-538-95.
15 Corte Constitucional, Sentencia 0-600 A-95. También las sentencias C-482-08 y 0-421-12, entre otras.
16 Ley 152 de 1994 (julio 15), "por la cual se establece la Ley Orgánica de/Plan de Desarrollo". Cfr. artículos 1° y 2°.
17 Gaceta del Congreso, No. 361 del 19 de octubre de 1993.
18 Artículos 2° y 40 de la Constitución.
19 ARTÍCULO 259. Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático."
20 ARTÍCULO 65°.- Motivación de /a revocatoria. El formulario de solicitud de convocatoria a la votación para la revocatoria, deberá contener las razones que la fundamentan, por /a insatisfacción general de la ciudadanía o por el incumplimiento del programa de Gobierno."
21 Ley 152 de 1994: "Artículo 3°.- Principios generales. Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación son:g) Participación.
Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente Ley;...//" Este elemento se ha reafirmado en el ámbito municipal con la ley 1551 de 2012, que obliga a incorporar en los planes de desarrollo "las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población más vulnerable".
22 Ley (estatutaria) 131 de 1994 (mayo 9) "por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones" D.O. No. 41.351(mayo 9/94)
23 Corte Constitucional, sentencia T-358-02: "5. Uno de los principios que conforman el núcleo conceptual de la democracia participativa es, tal y como lo consagró el artículo 2 Superior, "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan." Y una de las características esenciales del nuevo modelo político inaugurado por la Constitución de 1991, consiste en reconocer que todo ciudadano tiene derecho no sólo a conformar el poder, como sucede en la democracia representativa, sino también a ejercerlo y controlarlo, tal y como fue estipulado en el artículo 40 constitucional."
24 Decreto 1421 de 1993 (Julio 21), "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá". D. O. No. 40.958 (julio 22/93).
25 Constitución Política, Artículo Transitorio 41. Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes.
26 Decreto 1421 de 1993, artículo 12, "Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la ley: ...2. Adoptar el Plan General de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas. El Plan de inversiones, que hace parte del Plan General de Desarrollo, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos y la determinación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.// Artículo 13. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por... / Sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 20.,... del artículo anterior. ...// Artículo 38. ATRIBUCIONES. Son atribuciones del alcalde mayor:... 12. Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Distrito.// Artículo 49. REVOCATORIA DEL MANDATO. Al alcalde mayor se le podrá revocar el mandato en las condiciones y términos que fije la ley para los demás alcaldes del país."
27 El artículo 74 de la ley 136 de 1994 fue adicionado por el artículo 21 de la ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, con el siguiente inciso: "En todo caso, mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el respectivo alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y programas del plan de desarrollo anterior."