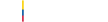Concepto Sala de Consulta C.E. 2227 de 2014 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil
Fecha de Expedición: 15 de diciembre de 2014
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
CONTRATOS
- Subtema: Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
El contrato interadministrativo ordenado por la Ley 91 de 1989 debe adelantarse nuevamente, a través del proceso de selección de licitación pública que permita la escogencia objetiva del fiduciario que maneje los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con la participación de fiduciarias públicas o privadas, consorcios y uniones temporales que reúnan los requisitos señalados en los correspondientes pliegos de condicione.
CONTRATOS
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero ponente: ÁLVARO NAMEN VARGAS
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).-
Rad. No. 11001-03-06-000-2014-00182-00
Número interno: 2227
Actor: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
La señora Ministra de Educación Nacional consulta a la Sala sobre algunos aspectos relacionados con el contrato de fiducia celebrado el 21 de junio de 1990 entre la Nación - Ministerio de Educación Nacional y Fiduciaria La Previsora S.A. (en adelante Fiduprevisora), para la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).
1. ANTECEDENTES
La Ministra alude a la Ley 91 de 1989 que creó el FOMAG y ordenó que los recursos de ese fondo serían manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la cual el Estado tuviese más del 90% del capital, para lo cual el Gobierno Nacional debía celebrar un contrato de fiducia mercantil.
Indica que el citado contrato no solo tiene por finalidad la administración de los recursos del FOMAG sino el cumplimiento de los objetivos perseguidos en la creación del mismo previstos en el artículo 5 de la Ley 91. En este sentido, relata lo acontecido con las sucesivas prórrogas del contrato de fiducia y se mencionan las normas legales que según el Ministerio regulan el régimen jurídico del contrato, así como las fiduciarias que cumplirían con el requisito de capital previsto en la Ley 91.
Así las cosas, indaga sobre la posibilidad de acudir a la contratación directa de los servicios de Fiduprevisora para el cumplimiento de los objetivos del FOMAG previstos en la Ley 91 de 1989, toda vez que, a su juicio, la capacidad financiera y operativa de las demás sociedades fiduciarias estatales o de economía mixta que cuentan con más del 90% del capital de titularidad del Estado no permitiría atender las obligaciones derivadas de la administración de los recursos del FOMAG.
En este contexto inquiere sobre la viabilidad para que, en el evento en que sea necesaria la realización de un proceso de selección, se permita la participación de uniones temporales o consorcios.
Asimismo, a raíz de la derogatoria del numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio (que prohibía las fiducias con una duración mayor a 20 años) por el artículo 101 de la Ley 1328 de 2010, interroga acerca de si la primera de las normas citadas se aplicaría de forma ultractiva al contrato de fiducia celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora en 1990, el cual ha sido prorrogado en múltiples oportunidades.
Igualmente, comoquiera que el contrato se celebró en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, consulta si es posible la inclusión de cláusulas excepcionales al derecho común, pacto de multas e imposición unilateral de las mismas, en atención a que dicho contrato “es de derecho privado”.
Finalmente es preciso indicar que se realizó una audiencia con funcionarios del Ministerio de Educación con el fin de conocer sobre el contexto de la consulta y, como resultado de la misma, la Sala requirió información adicional alusiva al caso, la cual fue remitida por ese ministerio. Ante algunas inquietudes de la Sala sobre la documentación aportada se solicitó complementarla, requerimiento que se cumplió con la remisión del correo electrónico del 28 de octubre de 2014.
Con base en las anteriores consideraciones, la señora Ministra de Educación Nacional formula las siguientes
PREGUNTAS:
“1. ¿Es viable jurídicamente que los proponentes a participar en el proceso de Licitación Pública para seleccionar a la entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital, para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 91 de 1989, hagan uso de las figuras de consorcio y unión temporal de que trata el artículo 6 de la Ley 80 de 1993?
2. En atención a que es un hecho notorio que Fiducentral S.A. y Fiduagraria S.A. no cuentan con la capacidad operativa y financiera necesaria para atender en debida forma las obligaciones derivadas del funcionamiento del FOMAG, ¿es posible prescindir del proceso público de selección y hacer uso de la modalidad de contratación directa fundamentado en la prevalencia de los principios de economía y responsabilidad de que trata la Ley 80 de 1993 y lo estipulado en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?
3. En el marco del contrato de fiducia mercantil 83 de 1990 suscrito por el Gobierno Nacional y Fiduprevisora, ¿es dable aplicar ultractivamente el numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio y por tanto dar por terminado el contrato suscrito, debido a que el 20 de junio de 2010 se cumplieron 20 años de ejecución de dicho contrato?
4. De ser afirmativa la respuesta ¿Qué implicaciones jurídicas se derivan de dicha situación, respecto de la validez de los otrosíes suscritos con posterioridad a la fecha señalada y los contratos médico asistenciales celebrados por Fiduprevisora S.A. en el marco de sus obligaciones como administradora de los recursos del FOMAG?
5. ¿Se entiende incorporada en el contrato de fiducia mercantil 83 de 1990 la cláusula de caducidad y las demás estipulaciones excepcionales al derecho común, con fundamento en lo previsto en los artículos 60 y 65 del Decreto 222 de 1983?
6. De ser negativa la respuesta anterior, ¿Es viable consignar unilateralmente las cláusulas exhorbitantes, incluida la penal pecuniaria y la de multas en el contrato 83 de 1990, bajo el amparo de lo previsto en el Decreto 222 de 1983?”
2. CONSIDERACIONES:
A. Problema jurídico
Estima la Sala que de los antecedentes y preguntas formuladas por el organismo consultante, la cuestión de fondo a resolver consistirá en establecer el régimen jurídico aplicable al contrato de fiducia mercantil celebrado entre la Nación – Ministerio de Educación Nacional y Fiduprevisora, en virtud de lo ordenado por la Ley 91 de 1989 para la administración de los recursos del FOMAG.
Según la información remitida a la Sala, se tiene como marco fáctico de la consulta que el citado contrato fue celebrado el 21 de junio de 1990 y consta en la Escritura Pública 0083 de la Notaría 44 del Círculo de Bogotá. Igualmente, consta que las partes han suscrito aproximadamente 27 prórrogas, de las cuales 26 se han pactado en vigencia de la Constitución Política de 1991 y, 25 en vigencia de la Ley 80 de 1993.
Para resolver el problema jurídico será necesario analizar en el ámbito del derecho administrativo y de la contratación estatal: i) las funciones administrativas previstas para el FOMAG en la ley de su creación; ii) las limitaciones a la autonomía de la voluntad impuestas originalmente por la Ley 91 de 1989; iii) la naturaleza jurídica del contrato que ordena celebrar esa ley y las consecuencias que se siguen de tal definición; iv) los principios de la contratación estatal y la aplicación de los mismos al caso concreto respecto de v) las prórrogas del contrato celebrado y vi) las modificaciones al régimen contractual previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 por parte de la Ley 812 de 2003; vii) el deber de selección objetiva del contratista; viii) la posible participación de consorcios o uniones temporales en un proceso de selección para escoger a la fiduciaria que administre el FOMAG, y ix) la aplicación ultractiva del artículo 1230, numeral 3, del Código de Comercio.
B. Las funciones administrativas previstas para el FOMAG en la Ley 91 de 1989
1. Creación del FOMAG
La Ley 91 de 1989, “por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”1, dispuso en su artículo 3 lo siguiente:
“ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad” (Destaca la Sala).
De la lectura de la norma se extrae que el FOMAG fue creado como una cuenta especial de la Nación (también conocida como fondos-cuenta), con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, para el cumplimiento de las funciones asignadas en esa ley.
Sobre los fondos-cuenta o fondos especiales para el manejo de recursos públicos la Sala ha emitido múltiples conceptos, destacándose el 1423 de 2002, precisamente relacionado con el FOMAG. Como se recordará para la fecha de expedición de la Ley 91 de 1989 se encontraba vigente el Decreto-Ley 3130 de 19682, que definía en su artículo 2 a los fondos como “un sistema de manejo de cuentas de parte de los bienes o recursos de un organismo, para el cumplimiento de los objetivos contemplados en el acto de su creación y cuya administración se hace en los términos en éste señalados”. La misma norma agregaba que si a las características descritas se sumaba la personería jurídica, la entidad era un establecimiento público. La Ley 489 de 1998, que derogó el decreto ley antes citado, no se ocupa expresamente de los fondos.
Por su parte, el artículo 11 del Decreto 111 de 1996 que compila las leyes orgánicas de presupuesto 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, incluye como componente del presupuesto general de la Nación, en el presupuesto de rentas, los fondos especiales, y la Ley 42 de 1993 “sobre organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, dispone en su artículo 37 que el presupuesto general del sector público está conformado por la consolidación de los presupuestos general de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, de los particulares o entidades que manejen fondos de la Nación, pero solo en relación con dichos fondos y de los fondos sin personería jurídica denominados especiales o cuenta creados por la ley o con autorización de esta.
Los fondos especiales sin personería jurídica se administran en la forma que establezca la disposición legal que los crea. Dichos fondos, de manera general, no son un patrimonio autónomo del organismo o entidad pública al cual están adscritos, por cuanto son una cuenta de aquel o aquella instituida para cumplir el objetivo específico al cual se destinan los recursos que ingresen al fondo respectivo.
2. Funciones, dirección y administración del FOMAG
El artículo 4 de la Ley 91 de 1989 asignó al FOMAG la misión de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encontraban vinculados a la fecha de promulgación de la ley, conforme al artículo 2 de la misma, y a los que se vincularan con posterioridad a ella. Por su parte, el artículo 5 ibídem fijó los objetivos del Fondo, destacándose los siguientes: 1) efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado; 2) garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales. Estos últimos deberá contratarlos de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Consejo Directivo del Fondo; 3) velar para que la Nación cumpla en forma oportuna con los aportes que le corresponden e igualmente transfiera los descuentos de los docentes, y 4) velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, cumplan oportunamente con el pago de sus obligaciones.
El artículo 9 de la Ley 91 estableció como obligación del Fondo el pago de las prestaciones sociales, pero el reconocimiento de estas corresponde a la Nación función que, a través del Ministerio de Educación Nacional, delegará en las entidades territoriales correspondientes. La anterior disposición, como lo señaló la Sala en el Concepto 1423 de 20023, se complementa con lo que prescribe el artículo 180 de la Ley 115 de 1994, en cuanto señala que serán reconocidas por intermedio del Representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente. Y agrega: “El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará, además, la firma del Coordinador Regional de prestaciones sociales”.
Como puede verse, las funciones que se atribuyen al FOMAG por la Ley 91 de 1989 corresponden al cumplimiento de obligaciones que la misma ley le asigna, las cuales se encuentran directamente relacionadas con la prestación de un servicio público como es el de la educación (pago de prestaciones sociales a los educadores) o la efectividad de un derecho fundamental (garantizar la prestación del servicio médico asistencial a los afiliados), entre otras, funciones que son típicamente administrativas4.
La sujeción al derecho público y las funciones administrativas asignadas al FOMAG se ven reforzadas por la integración con servidores públicos del Consejo Directivo del Fondo, así como las funciones que a este corresponden. En efecto, el esquema de dirección y administración establecido por la Ley 91 se asigna a un Consejo Directivo que está integrado por: el Ministro de Educación o el Viceministro quien lo presidirá; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; el Ministro de Trabajo o su delegado, dos representantes del magisterio, y el gerente de la fiduciaria contratada para la administración de los recursos del Fondo quien participará con voz pero sin voto.
Por su parte, el Consejo Directivo del FOMAG tiene las siguientes funciones de conformidad con el artículo 7 de la Ley 91 de 1989:
“ARTÍCULO 7º. El Consejo Directivo del Fondo Nacional Prestaciones Sociales del magisterio, tendrá las siguientes funciones:
1. Determinar las políticas generales de administración e inversión de los recursos.
2. Analizar y recomendar las entidades con las cuales celebrará los contratos para el funcionamiento del Fondo5.
3. Velar por el cumplimiento y correcto desarrollo de los objetivos del Fondo.
4. Determinar la destinación de los recursos y el orden de prioridad conforme al cual serán atendidas las prestaciones sociales frente a la disponibilidad financiera del Fondo, de tal manera que se garantice una distribución equitativa de recursos (...)”. (La nota al pie no es del texto).
Si a lo anterior agregamos que por definición el FOMAG es un sistema presupuestal de manejo de recursos públicos, debe concluirse que dicho Fondo se encuentra sometido a las reglas del derecho público y a los principios que rigen la función administrativa en su constitución, manejo de recursos, funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones asignadas por ley.
El contexto fáctico y jurídico descrito explicaría la razón por la cual originalmente la Ley 91 de 1989 estableció que el manejo de los recursos del FOMAG destinado al cumplimiento de las funciones administrativas a él asignadas estaría a cargo de una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tuviera más del 90% del capital. Se trata de acudir a una entidad pública que hace parte de la estructura del Estado para aunar recursos y esfuerzos estatales destinados específicamente al cumplimiento también de unos fines estatales (pago de prestaciones sociales a los educadores y prestación de seguridad social en salud para tales servidores), por lo que indudablemente se está en presencia de una relación jurídica cuyo nacimiento, ejecución y finalidad se fundamenta en el derecho público.
Ahora dado que para el manejo de los recursos del FOMAG destinados al cumplimiento de las funciones administrativas asignadas al Fondo la Ley 91 estableció que se acudiría a la celebración de un contrato de fiducia mercantil, la Sala analizará a continuación las consecuencias que se derivan de esa decisión legislativa.
C. Limitaciones originales impuestas por la Ley 91 de 1989 en materia negocial estatal
Como ha quedado establecido en el punto anterior la Ley 91 de 1989 crea el FOMAG como un fondo-cuenta de la Nación, sin personería jurídica, le asigna las funciones administrativas que debe cumplir y, para el efecto, nutre al Fondo con recursos públicos cuyo manejo se realiza a través del contrato interadministrativo de fiducia mercantil que la misma ley impone.
El principio general que preside la actividad contractual (pública o privada) es la autonomía de la voluntad que si bien se ha entendido como la facultad de las personas reconocida por el ordenamiento positivo para disponer con efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y, por ende, crear derechos y obligaciones en procura de la satisfacción de sus fines o necesidades, lo cierto es que se encuentra claramente limitada por la ley y, “(…) en veces atenuada o ausente, ya por ius cogens, orden público, normas imperativas, ora por moralidad, ética colectiva o buenas costumbres (artículos 15 y 16, Código Civil)”6.
De tiempo atrás la jurisprudencia y doctrina nacional ha señalado que dicha autonomía se ve reflejada en los siguientes campos, los cuales se confrontan con lo dispuesto en la Ley 91 al respecto:
i) la elección de contratar o no contratar: Es claro que este asunto es ordenado por dicha ley al señalar textualmente que “el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil”, mandato claramente imperativo que se traduce en la obligación de la Nación (en estricto rigor es esta y no el Gobierno Nacional, quien puede delegar en el Ministerio de Educación Nacional), de celebrar dicho contrato;
ii) escoger la persona del co-contratante: Originalmente la Ley 91 no deja ningún margen de autonomía al respecto, toda vez que el contrato que debe celebrar la Nación tiene como contratista, exclusivamente, a “una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tuviera más del 90% del capital”. En otras palabras la ley califica expresamente el sujeto que debe asumir la posición contractual de contratista, quien deberá ser una entidad estatal. Ello quiere decir que la misma ley está definiendo la naturaleza jurídica del vínculo -contrato interadministrativo- aspecto sobre el que se volverá más adelante.
iii) determinar el tipo de contrato que va a celebrarse: la Ley 91 señala imperativamente que el contrato a celebrarse para la administración de los recursos públicos afectos a un fin preciso como es el de cumplir las funciones asignadas al FOMAG corresponde al de fiducia mercantil, contrato típico previsto en el Código de Comercio7. En otras palabras, para atender la finalidad, necesidades y funciones asignados al FOMAG el legislador consideró que el único vehículo contractual que puede usarse es el de la fiducia mercantil, y
iv) definir el contenido y régimen del acto jurídico: En la Ley 91 se define el contenido y objeto esencial del contrato interadministrativo de fiducia mercantil a celebrarse por las entidades estatales intervinientes. En cuanto a su objeto, el contrato de fiducia mercantil corresponde a la administración de los recursos del FOMAG destinado al cumplimiento de las funciones administrativas asignadas al fondo, las cuales fueron expuestas en el punto B.
En lo atinente al régimen jurídico, si bien no hace expresa mención al mismo, lo cierto es que de los elementos anteriormente descritos se puede concluir que al tratarse de un contrato celebrado entre entidades estatales, el mismo tendrá el carácter de interadministrativo y, por tanto, se sujetara al régimen jurídico previsto para este tipo de contratos, según se explica a continuación.
Se concluye por todo lo anterior que originalmente la Ley 91 de 1989 reguló los elementos integrantes de la autonomía de la voluntad mediante disposiciones de carácter imperativo a las que no pueden sustraerse las partes del contrato interadministrativo de fiducia mercantil allí dispuesto, dejando librada a la autonomía de la voluntad lo concerniente al contenido del negocio jurídico en materia de derechos y obligaciones, con sujeción a los principios de la contratación y a la función administrativa, así como a las disposiciones que en el régimen privado se establecen a propósito del negocio jurídico de fiducia mercantil. Tan cierto es lo anterior que en las consideraciones del contrato contenido en la Escritura Pública 0083 del 21 de junio de 1990, las partes se limitan a transcribir las disposiciones de la Ley 91 que ordenan la celebración del contrato, lo que lleva a sostener que ese acto jurídico tiene su origen y motivo determinante en dicha ley, por lo que las partes acudieron a él en cumplimiento de un deber legal y, por lo mismo, el alcance de la autonomía de la voluntad se redujo a su mínima expresión, según se ha explicado.
D. Naturaleza interadministrativa y régimen jurídico del contrato celebrado el 21 de junio de 1990. Consecuencias
1. Es un contrato interadministrativo
Del examen de la calidad de las partes que intervienen, su objeto, el alcance de las obligaciones y su finalidad, es preciso sostener que el contrato celebrado el 21 de junio de 1990 es un contrato interadministrativo de fiducia mercantil, cuyo régimen jurídico corresponde al que rige la contratación entre entidades estatales.
En efecto, el contrato es celebrado por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, representados por el Presidente de la República y el Ministro de Educación, respectivamente y, por la otra, Fiduprevisora Ltda., en ese momento una Empresa Industrial y Comercial del Estado, hoy una sociedad de economía mixta con participación estatal de más del 90% del capital, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, de conformidad con lo establecido por el parágrafo 1o. del artículo 38 de la Ley 489 de 19988
Las entidades mencionadas tanto en esa época como hoy hacen parte de la estructura de la rama ejecutiva del poder público (Decretos-Leyes 1050 y 3130 de 1968 y Ley 489 de 1998, respectivamente), por lo que surge la especial circunstancia de que la relación contractual se forma entre entes de la misma naturaleza jurídica. En efecto, Ministerio de Educación Nacional hace parte del sector central de la Administración Nacional, y Fiduprevisora se encuentra vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público9 y tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y para el cumplimiento de sus funciones se ceñirá al Decreto 1547 de 1984, así como a sus estatutos internos. (Decreto 1547/84, art. 3o., Estatutos Sociales, art. 2.)
Por la calidad de las partes el contrato es interadministrativo y, por lo mismo, le resultaban aplicables las disposiciones del Decreto-Ley 222 de 1983, que señalaba expresamente:
“ARTÍCULO 1. De las entidades a las cuales se aplica este estatuto. Los contratos previstos en este decreto que celebren la Nación (Ministerios y Departamentos Administrativos), y los Establecimientos Públicos se someten a las reglas contenidas en el presente estatuto.
(…) A las Empresas Industriales y Comerciales del estado y a las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea más del noventa por ciento (90%) de su capital social les son aplicables las normas aquí consignadas sobre contratos de empréstito y de obras públicas y las demás que expresamente se refieran a dichas entidades”. (Paréntesis textual, negrilla propia).
Por su parte, el capítulo 5 del Título IX de ese decreto, en los artículos 266 y 267, regulaba lo relacionado con los contratos entre entidades públicas, así:
Contratos entre entidades públicas.
“ARTÍCULO 266. De los requisitos para su celebración. Los contratos que no sean de empréstito, que celebren entre sí las entidades públicas, se sujetarán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares. Sin embargo, en ellos debe pactarse la sujeción de los pagos a las apropiaciones presupuestales, llevarse a cabo el registro presupuestal y ordenarse su publicación en el Diario Oficial.
ARTÍCULO 267. De la definición de entidades públicas. Son entidades públicas la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías, los Municipios, los Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social”.
De las normas transcritas se establece que la calidad de las partes hace que el contrato de fiducia celebrado el 21 de junio de 1990 tenga la naturaleza de interadministrativo. Y como ya se dijo, fue la misma Ley 91 de 1989 la que originalmente determinó que para alcanzar la finalidad pública allí prevista se acudiera como contratista a una entidad estatal, celebrándose en consecuencia el contrato con Fiduprevisora, de donde se sigue que su actividad estará dirigida a gestionar un interés común o de colaboración como es cumplimiento de las disposiciones de esa ley, según se aprecia expresamente en las consideraciones que llevaron a las partes a celebrar dicho contrato.
Fiduprevisora es una entidad descentralizada por servicios que en desarrollo de su objeto social gestiona un interés propio del Estado, a través de la realización de una actividad de naturaleza financiera. Precisamente, por ser esa entidad una manifestación de la actuación descentralizada del Estado, bien puede colaborar en el cumplimiento de la función administrativa asignada al FOMAG tal como lo prevé la Ley 91 de 1989.
Ello se refleja claramente en el objeto de Fiduprevisora cuando se dispone que será “…la celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las sociedades fiduciarias, por normas generales, y a la presente sociedad, por normas especiales, esto es, la realización de los negocios fiduciarios, tipificados en el Código de Comercio y previstos tanto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero como en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, al igual que en las disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten a las anteriores.” (Estatutos Sociales, art. 5), y para el desarrollo de su objeto social, entre muchas otras actividades que le señala el artículo 6o. de sus Estatutos Sociales, podrá:
“En virtud de contratos de fiducia mercantil y encargos fiduciarios, llevar la representación y administración de cuentas especiales de la Nación y de los fondos de que trata el artículo 276 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como ante las entidades nacionales y territoriales, que se creen con la debida autorización cumpliendo con los objetivos para ellos previstos y respetando la destinación de los bienes que los conforman.”. (Subraya la Sala).
Ese mismo artículo 6o. de los Estatutos Sociales, le permite “... realizar todas las operaciones relacionadas con el ejercicio y cumplimiento de obligaciones legales y contractuales y con la ejecución del objeto social…”. (Subraya la Sala).
De esta forma es evidente que cuando la Ley 91 de 1989 previó originalmente que el contrato de fiducia mercantil debía celebrarse con “una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tuviera más del 90% del capital”, lo que buscaba era que el contratista (la fiduciaria) perteneciera a la Administración Pública en la órbita del sector descentralizado por servicios, en tanto que por disposición legal y en desarrollo de su objeto social le hubiesen sido asignadas funciones específicas para el cumplimiento de cometidos estatales.
Por tanto, el legislador, al elegir directamente la persona del co-contratante (entidad estatal descentralizada por servicios), y por ende, caracterizar ab initio el contrato como interadministrativo, perseguía una protección especial respecto a la planeación, coordinación y control de la administración de los recursos públicos destinados al cubrimiento de las obligaciones que por ley han sido asignadas al FOMAG. Tal escogencia, que puede ser variada por el Legislador según las circunstancias, fue reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia C – 783 de 1999 al abordar la naturaleza del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998 que asignó su administración directamente a Fiduprevisora10.
El anterior contexto es el que permite interpretar el alcance del Decreto 632 de 1998, que reglamentó el inciso 3 del numeral 3 del Decreto-Ley 1547 de 1984. En efecto, allí se dispuso:
“ARTÍCULO 1º Los contratos de fiducia mercantil que celebre la Sociedad Fiduciaria La Previsora Ltda., con otras entidades de carácter público son de derecho privado, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto - ley 222 de 1983 y, en consecuencia, se regirán por las normas que regulan la materia.
ARTÍCULO 2º Los contratos de fiducia entre entidades públicas deberán cumplir los requisitos de los contratos interadministrativos, de acuerdo con lo previsto por el artículo 266 del Decreto - ley 222 de 1983”.
Si bien resulta discutible que mediante una norma reglamentaria se pretenda establecer el régimen jurídico de un contrato, toda vez que dicha materia tiene reserva legal y, que además está referido de manera particular a los contratos que celebre el Fondo Nacional de Calamidades creado por la norma reglamentada (Decreto-Ley 1547 de 1984), lo cierto es que se reconoce que cuando las partes de un contrato de fiducia son públicas el contrato es interadministrativo, para lo cual deben observar lo previsto en el artículo 266 del Decreto-Ley 222 de 1983.
Esta última norma señalaba que los contratos interadministrativos “se sujetarán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares”, lo que significaba que tales contratos se cumplían en términos de igualdad jurídica, aunque esa igualdad “difiere de la igualdad que cabe predicar de las relaciones entre particulares toda vez que mientras esta última es una relación en que hay ausencia de prerrogativas, en la ‘igualdad’ de los convenios o contratos entre entidades públicas hay, generalmente, equivalencia de prerrogativas”11.
Que los contratos celebrados entre entidades públicas tengan naturaleza administrativa no es novedad, si se recuerda que la Sala en concepto del 8 de octubre de 1974, sostuvo:
“Se afirma la naturaleza administrativa de estos contratos, pues no es lógico admitir que las relaciones entre sujetos de derecho público puedan ser de derecho privado, en tratándose como es el caso en consulta, de uno celebrado entre un ministerio y un establecimiento público, organismos adscritos a la administración, y en relación con la prestación de un servicio a cargo de este que obviamente es público … entendiendo, pues, que el contrato entre un ministerio y un establecimiento público del orden nacional es un verdadero contrato porque crea por mutuo acuerdo derechos y obligaciones y no una simple convención interorgánica para coordinar sus servicios y, por tanto, se trata de un contrato administrativo de la especie interadministrativa, sujeto por ello a un régimen de derecho público”. (Anales del Consejo de Estado, 461 y 462. Primer semestre de 1979, páginas 43 y 44).
Si en general los contratos de fiducia mercantil que celebraban las entidades públicas en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983 se consideraban como de “derecho privado de la administración”, esa tipología contractual no tenía el alcance de desconocer la calidad de las partes cuando tal contrato era celebrado entre dos entidades públicas, como es el caso del suscrito el 21 de junio de 1990 y, por lo mismo, jurídicamente no podía variarse la incontrovertible situación fáctica y jurídica de corresponder a un contrato interadministrativo sometido al derecho público, con mayor razón en el caso objeto de la consulta, cuando el motivo determinante de la celebración del mismo lo constituyó lo ordenado por la Ley 91 de 1989 para el cumplimiento de las funciones administrativas del FOMAG, según se ha explicado.
Tales razones impiden afirmar, como equivocadamente se hace en la consulta formulada, que dicho contrato simplemente “se considera de derecho privado”. Para la Sala el contrato que consta en la Escritura Pública 0083 del 21 de junio de 1990, es un contrato interadministrativo de fiducia mercantil ordenado por la Ley 91 de 1989, cuyo régimen normativo aplicable corresponderá en primera instancia al previsto en la Ley 91, por ser la norma especial que lo gobierna, así como las que la modifiquen o adicionen; en segundo lugar, al que rige la contratación entre entidades estatales, particularmente las concernientes a los contratos interadministrativos; en tercer término, las normas imperativas del contrato de fiducia mercantil y, en último lugar, a las estipulaciones lícitas de las partes en relación con dicho acto jurídico. Obviamente, la normatividad aplicable deberá estar conforme a la Constitución Política y, en particular, a los principios que rigen la actividad contractual del Estado, según se explicará más adelante.
2. Los contratos interadministrativos en el Decreto-Ley 222 de 1983. Consecuencias de la calificación
Como ha quedado dicho, una de las características de los contratos interadministrativos es la equivalencia de prerrogativas entre las entidades estatales parte del contrato, motivo por el cual ontológicamente no concurren en él las llamadas potestades exorbitantes o excepcionales al derecho común. Así lo debió entender el legislador al expedir la Ley 91 de 1989, norma especial que regula el contrato celebrado y que ab initio le dio el carácter de interadministrativo, al no consagrar tales potestades para dicho contrato.
Ahora, dadas las preguntas formuladas sobre esas potestades que aluden a la época en la que estaba vigente el Decreto-Ley 222 de 1983, se precisa lo siguiente:
a) En relación con la cláusula de caducidad: Según el artículo 61 del citado decreto en los contratos interadministrativos no era obligatoria su estipulación. Ahora, de conformidad con el artículo 65 ibídem, en los contratos en los que dicha cláusula fuese obligatoria, se entendía pactada.
De esta manera, considerando que el contrato de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990 es de naturaleza interadministrativa, las partes no tenían la obligación de pactar la cláusula de caducidad, como en efecto no ocurrió según el texto del contrato y, por ende, tampoco se entendía pactada en los términos del artículo 65 del Decreto-Ley 222.
b) En relación con cláusulas exorbitantes, cláusula penal y multas: Se reitera lo dicho en el sentido de que la equivalencia de prerrogativas entre las entidades estatales impide la inclusión de este tipo de cláusulas.
Las mencionadas cláusulas eran vistas como el ejercicio de una facultad de dirección y control de la administración contratante sobre el particular contratista y no para ser incluidas en contratos interadministrativos y menos en los que no se hubiese estipulado la cláusula de caducidad.
En materia de multas el Decreto 222 lo exigía para cierto tipo de contratos como una manera de conminar o apremiar al deudor para el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato. Dijo en su momento lo Sección Tercera del Consejo de Estado:
“El Art. 71 del Decreto 222 / 83 señala en los contratos administrativos la facultad de la entidad contratante para imponer multas en caso de mora o de incumplimiento parcial. Esa facultad es una manifestación del poder coactivo de que goza la administración frente a los particulares, en este caso los contratistas, con el fin de lograr el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades colectivas y la obtención de los fines propios del Estado. Pero esa facultad de imponer multas en forma unilateral, no puede ser usada sino en los casos en los cuales expresamente lo autoriza la ley, es decir, en los contratos administrativos, hoy denominados contratos estatales, sin que pueda una entidad de derecho público extenderla a otros eventos no consagrados en la norma, bajo el argumento de que ese es un contrato de naturaleza especial (…) 12.
En este sentido, si el principio de legalidad es el sustento de los poderes exorbitantes por parte de la Administración, tal atribución debe estar prevista previa y expresamente en la ley, circunstancia que brillaba por su ausencia en el Decreto-Ley 222 de 1983 en materia de contratos interadministrativos, por lo que debe concluirse la improcedencia jurídica de incluir unilateralmente este tipo de cláusulas en tales contratos.
Ahora, dado que en el contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990 no se incluyeron cláusulas exorbitantes, ni penal pecuniaria ni alguna que se refiera a multas por incumplimiento o imposición unilateral de las mismas, se estima que ese contrato siguió los criterios arriba esbozados, por lo que no resulta útil realizar consideraciones adicionales sobre consecuencias jurídicas que no fueron previstas por la ley ni por las partes.
3. Ley 80 de 1993. Derogatoria del Decreto-Ley 222 de 1983. Efecto general inmediato
En ejecución del contrato celebrado el 21 de junio de 1990 entra en vigencia la Ley 80 de 1993 y deroga (art. 81) el decreto ley mencionado. Como lo dijo la Sala en el Concepto 2157 de 2013, la entrada en vigencia de una norma tiene una sustancial influencia en las cargas, deberes, derechos, obligaciones y en general en todas las situaciones y relaciones jurídicas que entran bajo su cobijo, sea para sanearlas, ora para su constitución o nacimiento, modificación o extinción de las mismas, lo que genera problemas o conflictos en la aplicación de la ley en el tiempo y plantea el interrogante de cuál es aquella ley bajo cuyo mandato ha de definirse una situación jurídica al sobrevenir una ley nueva que altere o modifique lo que otra establecía.
En el tránsito de legislación, con el fin de mantener la seguridad jurídica en el Estado Social de Derecho, se erige como regla general la irretroactividad de la ley, según la cual la nueva ley no tiene la virtualidad de regular o afectar las situaciones jurídicas del pasado que se han cumplido o quedado debidamente consolidadas y que resultan intangibles cuando se han realizado totalmente los efectos jurídicos de las normas vigentes al momento de su nacimiento.
Es decir, la nueva ley no puede regular los hechos y actos que se han definido o consolidado en una fecha anterior a su entrada en vigor y, en consecuencia, se mantienen incólumes los efectos jurídicos que se desprenden de los mismos por la fuerza de la ley bajo el imperio de la cual se constituyeron.
En contraste, el efecto general e inmediato de la ley se opone al efecto retroactivo, pues implica que ella solo rige para el porvenir, esto es, que se aplica desde el momento en que comienza su vigencia y hacia el futuro, dejando insubsistente la ley anterior, de manera que las situaciones nacidas o los hechos ocurridos al amparo de la ley antigua entran a ser regulados por la ley nueva13.
Como lo puso de presente la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado14, los diferentes estatutos de contratación pública han dispuesto, mediante normas especiales, el tránsito de legislación, así:
Decreto Ley 150 de 1976:
“ARTÍCULO 203. De los contratos que se están perfeccionando. Los contratos que a la fecha de vigencia de este decreto se estuvieren perfeccionando, podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas antes vigentes o acogerse a las reglas del presente estatuto…”
Decreto Ley 222 de 1983:
“ARTÍCULO 300. De los contratos que se están perfeccionando. Los contratos que a la fecha de vigencia de este estatuto se estuvieren tramitando continuarán dicho procedimiento conforme a las normas antes vigentes”.
Ley 80 de 199315:
“ARTÍCULO 78. De los contratos, procedimientos y procesos en curso. Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación.”
Dijo la sentencia citada:
“Como puede apreciarse, en el Decreto ley 150 de 1976 se dio la posibilidad de escoger entre el régimen anterior y el nuevo para efectos exclusivos del trámite de perfeccionamiento del contrato, facultad que fue suprimida por el Decreto ley 222 de 1983, para en cambio ordenar la aplicación en esta misma materia -procedimiento- de la ley anterior vigente y precedente al nuevo estatuto; mientras que en la Ley 80 de 1993, se amplió la regla al disponer que los contratos (régimen sustantivo), los procedimientos de selección y procesos judiciales en curso, se regirán por las normas vigentes al momento de su celebración o iniciación, según el caso.
De otra parte, la lectura del artículo 78 de la Ley 80 de 1993, debe realizarse conjuntamente con lo prescrito en el inciso segundo de su artículo 81, en virtud del cual, a partir de su promulgación, la cual tuvo lugar el 28 de octubre de 1993 en el Diario Oficial 41.094, entraron a regir varias de sus normas relacionadas – entre otras materias- con el contrato de concesión, la fiducia pública, el encargo fiduciario y los servicios y actividades relacionadas con telecomunicaciones. A su vez, el inciso tercero de esta última norma, estableció que las demás disposiciones de la Ley 80 de 1993, entrarían a regir el 1 de enero de 1994, salvo las disposiciones relativas a registro, clasificación y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciaría un año después de la promulgación de esa ley…”
En consecuencia, si bien es cierto que la Ley 80 de 1993 tiene efecto general inmediato sobre todas las situaciones jurídicas en curso del contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990 y, con mayor razón en tratándose de cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común, dado el carácter imperativo y de orden público16 de las regulaciones que sobre el particular trae dicha ley, también lo es que en relación con tales cláusulas el régimen jurídico de dicho contrato no fue modificado por la Ley 80, sino más bien podría decirse que fue “ratificado” si se considera que el parágrafo del artículo 14 ibídem dispone expresamente que en los “contratos interadministrativos se prescindirá de la utilización de las cláusulas o estipulaciones excepcionales”.
Expuesto lo anterior y con el ánimo de complementar el marco jurídico que rige el contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990 y proceder a resolver lo relacionado con las prórrogas del contrato y la participación de consorcios o uniones temporales en un posible proceso de selección, considera la Sala que deberán aplicarse los principios de la contratación estatal, tal como se expone a continuación.
E. Principios de la contratación estatal
Como lo ha recordado la Sala en los Conceptos 2148, 2150 y 2156 de 2013, por sólo citar los más recientes, la contratación estatal en Colombia tiene un claro fundamento constitucional, comoquiera que representa uno de los medios a utilizar por las entidades públicas para cumplir adecuadamente sus funciones constitucionales y legales y realizar los fines del Estado, en colaboración con los particulares o de otras entidades estatales. Por tanto, toda la actividad contractual, desde la planeación de los futuros procesos de contratación hasta la liquidación de los contratos celebrados y ejecutados, debe tener en cuenta los principios y valores consagrados en la Constitución Política.
Respecto a los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional ha señalado:
“El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado.”17
La Sala en los citados conceptos acogió en su integridad la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, que en providencia del 3 de diciembre de 200718, sostuvo lo siguiente:
“i) Principios constitucionales aplicables a la contratación pública
“La actividad contractual del Estado, como situación jurídica y expresión de la función administrativa se encuentra sometida en un todo al imperio de la Constitución Política. Uno de los propósitos de la Ley 80 de 1993, precisamente, fue adaptar la normatividad en materia contractual a los mandatos y principios de la Constitución Política de 199119, entre otros, los de legalidad (arts. 6, 121 y 122 C.P), igualdad (art.13 C.P); debido proceso (art. 29), buena fe (art. 83 C.P); responsabilidad (art. 90 C.P), prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P), interés público (art. 2 C.P. y concordantes), imparcialidad, eficacia, moralidad, celeridad y publicidad (art. 209 C.P.)”.
En este sentido, el interés público que se pretende colmar a través de la actividad contractual se desarrolla especialmente bajo los principios constitucionales de la función administrativa (artículo 209 C.P.), dentro del marco constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular que claramente ubican a la Administración contratante en un plano de preeminencia sobre el contratista particular.
En la sentencia de la Sección Tercera citada, se incluyen las siguientes explicaciones sobre algunos de los principios mencionados, que resultan relevantes para el asunto que se analiza:
1. Sobre el principio de igualdad
“El principio de igualdad implica (…) participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones.
“Por ende, este principio implica, entre otros aspectos20, que las reglas deben ser generales e impersonales en el pliego de condiciones;… dar a conocer a los interesados la información relacionada con el proceso (presupuesto oficial, criterios de selección, pliego de condiciones, etc.) de manera que estén en posibilidad real de ser tenidos en cuenta por la administración21… y, obviamente, la de culminar el proceso de selección con el respectivo acto de adjudicación del contrato ofrecido a quien haya presentado la mejor propuesta, sobre las mismas condiciones que rigieron el proceso”.
2. Sobre el principio de transparencia
“El principio de transparencia persigue la garantía que en la formación del contrato, con plena publicidad de las bases del proceso de selección y en igualdad de oportunidades de quienes en él participen, se escoja la oferta más favorable para los intereses de la administración, de suerte que la actuación administrativa de la contratación sea imparcial, alejada de todo favoritismo y, por ende, extraña a cualquier factor político, económico o familiar”.
3. Sobre el principio de imparcialidad
“En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos (para el caso los de selección contractual) consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos. Como puede apreciarse la definición legal de este principio es desarrollo del derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la C.P. En tratándose de los mecanismos de selección, significa el deber de transparencia de la administración de actuar sin designio anticipado o prevención a favor o en contra de un posible oferente o participante por algún motivo o factor subjetivo de segregación irrazonable y desproporcionado, esto es, que no tengan una justificación objetiva y proporcional que fundamente el trato diferente”.
4. Sobre los principios de economía y de planeación
“Cabe de entrada precisar que este principio tiene diversos matices según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, tanto en los procesos de selección como en la ejecución de los contratos, que propenden por una administración eficaz y eficiente de la contratación pública, es decir, de una parte, con las reglas establecidas en esta norma inspirada en el principio de economía se busca obtener los fines de la contratación (eficacia), pero, de otra, maximizar los beneficios colectivos perseguidos con el menor uso de recursos públicos (eficiencia), en el marco de actuaciones administrativas ágiles, celeras, sencillas y sin obstáculos de trámites engorrosos y requisitos innecesarios.
“(…)
“En tercer lugar, y en cumplimiento también del deber de planeación y el principio de buena fe precontractual, las entidades estatales no pueden iniciar procesos de contratación si no existen las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales (No. 6 art. 25); igualmente, deben con antelación al inicio del proceso de selección del contratista analizar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y obtener las autorizaciones y aprobaciones para ello (No. 7 art. 25), así como elaborar los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones o términos de referencia (No. 12 art. 25)”.
5. Sobre el principio de selección objetiva
Sin perjuicio de que la Sala vuelva sobre este principio más adelante, es preciso indicar que la selección objetiva es un deber -regla de conducta- en la actividad contractual, un principio que orienta los procesos de selección tanto de licitación pública como de contratación directa y, un fin pues apunta a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos perseguidos con la contratación estatal.
6. Sobre el principio de libre concurrencia
Sostuvo la Sección Tercera en la sentencia del 3 de diciembre de 2007 arriba citada que “El derecho a la igualdad en los contratos estatales se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, el cual garantiza la facultad de participar en el proceso licitatorio a todos los proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración”.
En sentido similar, la Corte Constitucional ha precisado el alcance de este principio y su correlación con el de igualdad en los siguientes términos:
“(…) El derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado en la contratación de la administración pública, como en el caso del contrato de concesión, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, por virtud del cual, se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración.
“Sin embargo, la libertad de concurrencia admite excepciones que pueden tener como fundamento la necesidad de asegurar la capacidad legal, la idoneidad moral o las calidades técnicas, profesionales, económicas y financieras del contratista. Dichas limitaciones deben ser fijadas por el legislador, con sujeción a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, dentro del ámbito de regulación propio de la actividad que va a ser objeto de concesión.
Otra modalidad de limitación de la libertad de concurrencia se deriva de la posibilidad que, tal como se ha señalado en el apartado anterior, tiene el Estado para establecer inhabilidades e incompatibilidades en el ámbito de la contratación estatal…”22
Así, el principio de libertad de concurrencia tiene correlación con el de igualdad de oportunidades, aun cuando no tienen el mismo contenido pues, por una parte, asegura la igualdad de oportunidades a los particulares y, por otra, facilita la selección de quien presenta la oferta más favorable. Concluye la Sección Tercera en la sentencia del 3 de diciembre de 2007, lo siguiente:
“La libre concurrencia, conlleva, entonces, a la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato.
En este orden de ideas, se concluye que de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina23 el principio de libre concurrencia consiste en la igualdad de oportunidades de acceso a la participación en un proceso de selección contractual (art. 13. C.P), y a la oposición y competencia en el mismo, de quienes tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración, en el marco de las prerrogativas de la libertad de empresa regulada en la Constitución Política, destinada a promover y estimular el mercado competitivo (arts. 333 y 334 C.P.)”. (Nota al pie y paréntesis textuales).
Dado que en la consulta se alude a la problemática de las prórrogas sucesivas del contrato celebrado el 21 de junio de 1990, así como la viabilidad de la participación de consorcios o uniones temporales en un posible proceso de selección de una sociedad fiduciaria estatal para la administración del FOMAG, la Sala aplicará los principios de la contratación estatal arriba expuestos para absolverla, los cuales resultan prevalentes dentro del régimen jurídico del contrato interadministrativo celebrado, en concordancia con la Ley 812 de 2003 que de manera especial acogió los citados principios para el régimen jurídico que gobierna dicho contrato, según se expone más adelante.
F. El carácter temporal del contrato estatal
1. Proscripción de los contratos perpetuos
Como lo dijo la Sala en el concepto 2150 de 2013, siguiendo los principios constitucionales de la contratación estatal, el cumplimiento es la forma normal u ordinaria de extinción del vínculo contractual, aunque también el contrato está llamado a extinguirse por causas legales o contractuales. Por su naturaleza, función y finalidad los contratos son efímeros o transitorios. Ello significa que no tienen vocación de perpetuidad, tal como lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil:
“(…) los contratos (…) son instrumentos para una función práctica o económica social, no tienen vocación perpetua y están llamadas a extinguirse mediante el cumplimiento o demás causas legales.
La perpetuidad, extraña e incompatible al concepto de obligación, contraría el orden público de la Nación por suprimir ad eternum la libertad contractual (artículos 15, 16 y 1602, Código Civil; 871 y 899, Código de Comercio).
(…)
La Constitución Política de 1991, incorporó al derecho interno los tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos, consagró disposiciones de principio, enunció un catálogo mínimo de derechos fundamentales, libertades y garantías, enfatizó en la persona como centro motriz del ordenamiento, en su dignidad, libertad e igualdad, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, profesión u oficio, garantía de la propiedad privada, función social de los derechos, iniciativa económica y libertad de empresa, cuya sola mención excluye toda relación perpetua al aniquilar per se la libertad, cuestión ésta de indudable orden público por concernir a principios ontológicos de la estructura política, el ordenamiento jurídico y a intereses vitales para el Estado y sociedad. Por demás, la transitoriedad de la relación jurídica y la prohibición de relaciones contractuales u obligatorias perpetuas, deriva de los principios generales de las obligaciones”24. (Negrilla fuera de texto)
De esta manera, los principios constitucionales enunciados proscriben las relaciones contractuales perpetuas, así como las prórrogas ilimitadas, sucesivas o automáticas.
2. El plazo extintivo en el contrato interadministrativo celebrado el 21 de junio de 1990
La noción de plazo se señala en el artículo 1554 C.C., de la siguiente manera: “El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo”.
Tradicionalmente la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha entendido el plazo como el acontecimiento futuro y cierto “al cual está subordinada la exigibilidad o extinción de una obligación”25. En el plazo extintivo, este pone fin a las obligaciones vigentes al momento de su ocurrencia26. El plazo puede ser legal (el fijado por la ley) o convencional (el fijado libremente por las partes).
Expuesto lo anterior y en atención al orden de precedencia normativa del contrato interadministrativo de fiducia mercantil descrito en este concepto, se observa que la Ley 91 de 1989 no señala un plazo extintivo para el citado contrato; el Decreto Ley 222 de 1983, tampoco; las normas imperativas del contrato de fiducia mercantil establecían que estaban prohibidas las fiducias cuya “duración sea mayor a 20 años” (artículo 1230 C. Co.)27. Así las cosas, se observa que la cláusula undécima del contrato bajo estudio dispone: “Duración. La duración del presente contrato será de tres (3) años, a partir del perfeccionamiento del mismo”.
En este sentido, dicho término extintivo se ajustaba a las normas vigentes al momento de su celebración, lo que significaba que si el contrato se perfeccionó con el otorgamiento de la escritura el 21 de junio de 1990, el contrato debía terminar el 21 de junio de 1993.
No obstante, como se relató en los antecedentes de la consulta, antes del vencimiento del plazo pactado, el contrato se prorrogó situación que se ha prolongado hasta la fecha.
3. Las prórrogas en el contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990
3.1. Regulación original
Según el Diccionario de la Real Academia, prórroga significa “Continuación de algo por un tiempo determinado // Plazo por el cual se continúa o prorroga algo.”
Respecto al caso concreto se tiene que la Ley 91 de 1989 no señaló norma especial al respecto. Por su parte, el Decreto – Ley 222 de 1983, dispuso:
“ARTÍCULO 58. De los contratos adicionales. Salvo lo dispuesto en el título IV, cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto, se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional.
Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal. Las relaciones con el plazo sólo requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías.
Serán requisitos para que pueda iniciarse la ejecución del contrato, la adición y prórroga de las garantías y el pago de los impuestos correspondientes.
Los contratos de interventoría, administración delegada, y consultoría previstos en este estatuto, podrán adicionarse sin el límite fijado en el presente artículo.
Las adiciones deberán publicarse en el Diario Oficial
En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos, ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas.
PARÁGRAFO. Los contratos de empréstito distintos a los créditos de proveedores, no se someterán a lo dispuesto en este artículo”
En el anterior contexto normativo, la cláusula novena reconoció a las partes la facultad de prorrogar e introducir modificaciones al contrato en la siguiente forma:
“Modificaciones y prórrogas.- El presente contrato podrá ser modificado, y prorrogado por escrito, previo acuerdo de las partes. De la misma forma, podrá ser modificado para incorporar aquellas prescripciones que, sobre el manejo del Fondo, establezcan los decretos con que el Gobierno reglamente la ley 91 de 1989”.
Como puede verse, la cláusula original del contrato relativa a las prórrogas supeditaba las mismas al acuerdo de las partes y, por lo mismo, no contemplaba que fueran automáticas o sucesivas.
3.2. Modificaciones contractuales al régimen original
La Sala hizo un estudio pormenorizado de tales modificaciones en el Concepto 1391 de 2002, oportunidad en donde se resolvió una consulta sobre temas similares a los que ahora ocupan su atención de la Sala, y al cual se remite.
Del total de 8 modificaciones estudiadas en su momento, se destacan para esta ocasión:
a) Escritura pública No. 1736 del 18 de junio de 1993 de la Notaría 44 de Bogotá: las partes acordaron:
i) Prorrogar el término de duración del contrato por seis meses, esto es, del 21 de junio al 20 de diciembre de 1993.
ii) Establecer una extensión condicionada de esta prórroga, en el parágrafo primero de la cláusula primera de la escritura, en los siguientes términos: “Una vez obtenida, del Consejo de Política Fiscal o de quien éste delegue para tal efecto, la autorización para suscribir la presente prórroga por un plazo mayor a lo que resta de la vigencia de 1993, esta prórroga se extenderá hasta completar tres (3) años, contados a partir del 21 de junio de 1993 y hasta el 20 de junio de 1996 o por el término de dicha autorización”.
iii) Se estipuló la posibilidad de prorrogar el contrato por tres años de manera sucesiva, por convenio de las partes. Ciertamente, el parágrafo segundo de la citada cláusula dice lo siguiente: “El presente contrato podrá prorrogarse por períodos sucesivos de tres (3) años a voluntad de las partes”.
iv) Adicionar las obligaciones de la fiduciaria en dos aspectos: la organización de un programa de auditoría sobre la prestación de los servicios médico-asistenciales, con la consiguiente asunción de su costo y la entrega oportuna del soporte técnico al Consejo Directivo del Fondo para la adjudicación y terminación de los contratos.
v) Modificar la comisión fiduciaria de la siguiente manera: por los primeros cien millones de pesos de rendimientos de los recursos, el 7%; por la franja de tales rendimientos entre cien y doscientos millones de pesos, el 6%; y sobre los rendimientos que excedan de doscientos millones de pesos, el 5%.
vi) Modificar la cláusula referente a la revocación de la fiducia, en el sentido de que el fideicomitente se reserva esta facultad, la cual puede ejercer, con la anuencia del Consejo Directivo del Fondo, sólo en caso de ineficiencia o negligencia comprobada de la fiduciaria.
Como puede evidenciarse de los textos transcritos, las partes comenzaron la práctica, hasta el día de hoy reiterada, de prorrogar el contrato celebrado en 1990 e, incluso, pactaron la prórroga sucesiva del mismo, la cual al momento del citado otrosí, estaba proscrita por el Decreto-Ley 222 de 1983.
b) Escritura pública No. 5818 del 20 de junio de 1996 de la Notaría 29 de Bogotá: Mediante esta escritura las partes manifestaron su voluntad de prorrogar el contrato, y así lo estipularon, por el término de un año, desde el 21 de junio de 1996 hasta el 20 de junio de 1997.
Invocaron como fundamentos de esta prórroga lo acordado en el citado parágrafo segundo de la cláusula primera de la escritura 1736, y la disposición del numeral 5° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, que establece: “Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que a la fecha de promulgación de esta ley hayan sido suscritos por las entidades estatales, continuarán vigentes en los términos convenidos con las sociedades fiduciarias”.
Introdujeron modificaciones al contrato consistentes en quince nuevas obligaciones a cargo de la fiduciaria, siendo la principal la de efectuar un plan piloto de sustanciación directa de expedientes de prestaciones que se encuentren revisados y con proyecto elaborado de acto administrativo, en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y el Distrito Capital, mediante el desplazamiento de funcionarios de la fiduciaria a las oficinas de prestaciones de docentes de dichos departamentos.
Para no continuar con la mención de los otrosís suscritos por las partes (aproximadamente 27, según la documentación remitida a la Sala) del contrato que se analiza, lo cierto es que se evidencia la práctica reiterada de acudir a la prórroga sucesiva de dicho contrato y a la adición de las obligaciones de las partes (principalmente a cargo de la fiduciaria), así como ajustes al precio del mismo (comisión fiduciaria), aspecto que se analiza enseguida.
3.3. Modificación legal al régimen original del contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990 que imperativamente impedía que pudiera seguir prorrogándose
En la realidad fáctica descrita en el Concepto 1391 de 2002 y lo relatado en los antecedentes de esta consulta, se evidencia la prórroga sucesiva del contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990, situación que se ha extendido durante 24 años y que la Sala en el citado concepto recomendó que no continuase. Dicha recomendación resultó imperativa con la expedición de la Ley 812 de 2003, según se explica a continuación.
F. Modificaciones al régimen contractual previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989
En los puntos B) y C) del presente concepto se afirmó que originalmente la Ley 91 de 1989 reguló en su integridad los elementos integrantes de la autonomía de la voluntad mediante disposiciones de carácter imperativo a las que no pueden sustraerse las partes del contrato interadministrativo de fiducia mercantil allí dispuesto; se recordó que dicha ley regulaba el escogimiento de la persona del co-contratante y la definición que desde el mismo artículo 3 ibídem se hizo del contrato allí dispuesto como interadministrativo de fiducia mercantil.
Igualmente se indicó que el régimen normativo aplicable al contrato corresponderá en primera instancia al previsto en la Ley 91 de 1989, por ser la norma especial que lo gobierna, en segundo lugar al que rige la contratación entre entidades estatales, particularmente las concernientes a los contratos interadministrativos, en tercer término, las normas imperativas del contrato de fiducia mercantil y, en último lugar, a las estipulaciones lícitas de las partes en relación con dicho acto jurídico. Obviamente, la normatividad aplicable deberá estar conforme a los principios que rigen la actividad contractual del Estado y, en particular al deber de selección objetiva, según se explicó en el punto precedente.
Considera la Sala que a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 “por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”28, se modificaron de manera especial algunos aspectos del régimen contractual previsto en la Ley 91 de 1989, como pasa a verse.
El artículo 81 de la Ley 812 es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene establecido el Fondo para tales efectos.
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002, los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se desprende de lo ordenado en el presente artículo.
El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía e igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado, solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de pensiones, cesantías y salud.
El valor que correspondería al incremento en la cotización del empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de dicha deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el monto de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del Sistema General de Participaciones y con los recursos que le entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan cumplir con su obligación patronal.
PARÁGRAFO. Autorízase al Gobierno Nacional para revisar y ajustar el corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989”. (Negrillas y cursiva de la Sala).
Revisado el trámite del proyecto de ley se observa que dicho artículo, como fue aprobado, no hacía parte del proyecto de Plan presentado por el Gobierno29 y, por lo mismo, la modificación que se produce al artículo 3 de la Ley 91 de 1989 no aparece mencionada en la exposición de motivos. La citada norma fue incluida en el trámite parlamentario, sin que aparezca constancia de su autor y mucho menos de los propósitos que la inspiraron30.
A falta de la “historia fidedigna de su establecimiento” (Artículo 27 C.C), procede la Sala a su interpretación en los siguientes términos:
1. En el epígrafe de la norma se advierte que alude al “régimen prestacional de los docentes oficiales” y refiere de manera general a dicho régimen con la cita de las normas vigentes al respecto;
2. En el inciso tercero expresamente menciona al FOMAG y a las funciones de ese Fondo relacionadas con los servicios de salud y riesgos profesionales, con el fin de ratificar que seguirán prestándose de conformidad con la Ley 91 de 1989;
3. El inciso séptimo alude al incremento de la cotización del empleador y a los ajustes que se derivan de la aplicación de la Ley 91 de 1989, aspectos que no se relacionan con la consulta elevada;
4. Dentro de dicho contexto, es el inciso cuarto el relevante para el presente concepto, toda vez que se evidencia una modificación expresa y especial al régimen contractual previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989, destacándose que:
a) Ordena al Gobierno Nacional buscar “la manera más eficiente para administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. Estima la Sala que la eficiencia está en función de la eficacia y economía, principios constitucionales de la función administrativa (artículo 209 CP), por lo que la Administración está vinculada a ellos desde el momento en que celebró el contrato interadministrativo con base en la Ley 91 de 1989, ya que también era un principio previsto en el ordenamiento preconstitucional (Artículo 3 del Decreto-Ley 01/84, Código Contencioso Administrativo) y, en todo caso, la exigencia de hacer prevalecer el interés público en la contratación estatal, siempre implicará la observancia del principio de eficiencia administrativa;
b) La finalidad de eficiencia que exige la norma pasa por contratar el servicio de administración del FOMAG para lo cual debe observar los principios de celeridad, transparencia, economía e igualdad.
Claramente es una reiteración de los principios constitucionales que vinculan a la administración desde el momento de la celebración del contrato previsto en la Ley 91 de 1989. Con todo, llama la atención la Sala sobre el énfasis que hace el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 en los principios de transparencia e igualdad, toda vez que los mismos se ven reflejados en la contratación estatal, entre otros aspectos, en la libre concurrencia de oferentes en los procesos públicos de selección de contratistas, aspectos que ya han sido explicados en este concepto. Es más, en virtud del principio de transparencia, la regla general de escogencia de contratistas es la licitación pública en virtud del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
Ello significa que en los pliegos de condiciones los proponentes deben recibir el mismo tratamiento, por lo cual la Administración no puede establecer cláusulas discriminatorias como por ejemplo que solo participen unos proponentes con determinada naturaleza jurídica (personas de derecho público o exclusivamente de derecho privado o particulares).
Por su parte, el principio de economía busca obtener los fines de la contratación (eficacia), así como maximizar los beneficios colectivos perseguidos con el menor uso de recursos públicos (eficiencia), en el marco de actuaciones administrativas ágiles, céleres, sencillas y sin obstáculos de trámites engorrosos y requisitos innecesarios. En materia contractual el principio de economía está directamente relacionado con procesos de selección que permitan la escogencia objetiva del contratista, esto es, que corresponda a la propuesta más favorable para la entidad (Artículo 25, Ley 80 de 1993).
c) Como puede observarse en el texto del artículo 81 en comento, tales principios están en función de permitir “seleccionar la entidad fiduciaria que ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado, solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 91 de 1989”.
En primer término es evidente la reiteración de la norma en el sentido de ordenar adelantar un proceso de selección de un contratista que ofrezca las mejores condiciones a la administración, es decir, busca materializar el deber de selección objetiva.
En segundo lugar, se busca seleccionar “la entidad fiduciaria” que ofrezca las mejores condiciones para la administración. La norma no califica si la entidad fiduciaria debe ser pública o privada, simplemente debe ser la que materialice el deber de selección objetiva, atendiendo los principios de publicidad, transparencia e igualdad, que no son otra cosa que adelantar un proceso de licitación pública bajo el principio contractual de libre concurrencia.
En otras palabras, al entidad fiduciaria a contratar ya no corresponde a “una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta en la cual el Estado tuviese más del 90% del capital”, sino en aplicación de los principios previstos en al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, en concordancia con los principios de la contratación estatal, la entidad fiduciaria (pública o privada) que ofrezca y pacte las mejores condiciones a favor de la Administración y del interés público.
Sin perjuicio de que los criterios de selección a tener en cuenta correspondan por regla general a los que se siguen de la selección objetiva del contratista, el artículo 81 califica de manera especial que en esa escogencia deberán evaluarse las “mejores condiciones de servicio, mercado, solidez y seguridad financiera” de las fiduciarias proponentes que pretendan administrar el FOMAG.
d) Ahora, cómo debe entenderse la expresión “de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 91 de 1989”? (Sic.)
La interpretación debe pasar por la aplicación del principio del efecto útil, en el sentido que si la Ley 812 aludió expresamente al artículo 3 de la Ley 91 de 1989, lo hizo para modificar los supuestos de hecho y las consecuencias jurídicas explicadas en precedencia y, en modo alguno, para que tales supuestos y consecuencias permanecieran iguales. Es claro que la norma establece expresamente unas reglas imperativas para la escogencia objetiva de una fiduciaria que administre el FOMAG, las cuales no pueden ser desconocidas por la administración contratante.
De esta manera los aspectos no regulados por el artículo 81 como son: i) el tipo de contrato a celebrar (fiducia mercantil); ii) el objeto del mismo cual es el cumplimiento de las funciones administrativas otorgadas al FOMAG; iii) lo relacionado con la comisión fiduciaria y la fórmula de costo en que debe pactarse y, iv) la prestación descentralizada de los servicios del Fondo, continuarán rigiéndose “de conformidad con el artículo 3 de la Ley 91 de 1989”, por expreso mandato del citado artículo 81.
En consecuencia, de manera expresa y especial el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 materializó para el contrato previsto en la Ley 91 de 1989 los principios de la contratación estatal y, en tal sentido, a partir de la vigencia de la Ley 812 debía adelantarse un proceso de selección para el escogimiento de la propuesta más favorable a la entidad contratante y, por lo mismo, el contrato no podía seguir prorrogándose.
Así las cosas, el contrato interadministrativo de fiducia mercantil celebrado el 21 de junio de 1990 deberá terminarse y, por lo mismo, adelantarse las gestiones para celebrar un nuevo contrato, a través de un proceso de selección de licitación pública que permita la escogencia objetiva del contratista con la participación de fiduciarias públicas o privadas, consorcios y uniones temporales que reúnan los requisitos señalados en los correspondientes pliegos de condiciones.
La vigencia del artículo 81 de la Ley 812 fue expresamente señalada en los artículos 160 de la Ley 1151 de 2007 y 276 de la Ley 1450 de 2010, por las cuales se expidieron los planes nacionales de desarrollo para los períodos 2006 – 2010 y 2010 – 2014, respectivamente.
Sin perjuicio de lo expuesto y, dado que las previsiones del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 están directamente relacionadas con la selección objetiva del contratista, la Sala profundizará sobre el particular.
G. Selección objetiva
La selección objetiva, según lo dijo la Sala en el Concepto 1992 de 2010 y lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado31, es una regla de conducta de la actividad contractual, así como un principio que orienta los procesos de selección tanto de licitación pública como de contratación directa, y un fin, pues apunta a un resultado, cual es, la escogencia de la oferta más ventajosa para los intereses colectivos perseguidos con la contratación.
El Legislador al definir lo que se entiende por selección objetiva, pretende regular la escogencia de la mejor oferta mediante un proceso en el que prime la transparencia, la imparcialidad e igualdad de oportunidades, ajena a consideraciones subjetivas32, para lo cual juegan un papel preponderante los factores y criterios de selección que en función de la específica necesidad pública haya fijado la administración en los pliegos de condiciones. Por estas razones la consagración legal del deber de selección objetiva33 se enmarca dentro de la institución del acto reglado.
Una decisión administrativa encaja en la noción de acto reglado cuando su contenido es el único posible en razón de la ley y los reglamentos, siendo ilegal si los desconoce. Por el contrario, se entiende como acto discrecional, aquella determinación en la cual la administración puede optar entre varias soluciones posibles, siendo válida aquella que escoja.
Lo anterior significa que cualquier persona que aplique a la misma realidad fáctica la ley y los reglamentos debe llegar a la misma decisión, de aquí que se califique como totalmente objetiva. Ello explica que para la actividad contractual de las entidades estatales, el legislador haya establecido un conjunto de normas que obligan a la administración a seleccionar objetivamente a su contratista imponiendo un procedimiento estricto y detallado de selección, para que todo el que evalúe las propuestas llegue a la misma conclusión sobre el adjudicatario del contrato. Si los pliegos, que son el reglamento del procedimiento de selección del contratista y del contrato, están correctamente elaborados y las etapas del procedimiento de selección se cumplen como lo ordenan las normas aplicables, no debe haber discrecionalidad por parte de la autoridad a la hora de adjudicar y, por lo mismo, se dice que la selección ha sido objetiva; por el contrario, si hay margen para escoger al contratista con base en criterios que no estén expresamente definidos en la ley, los reglamentos y los pliegos, se dice que se violó la objetividad del proceso puesto que la selección se hizo en forma subjetiva.
Para concluir este punto, es preciso reiterar que al deber de selección objetiva también hace expresa y especial mención el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, según quedó expuesto.
H. Participación de consorcios o uniones temporales en un proceso de selección para la escogencia de la fiduciaria que administre el FOMAG
La primera precisión que debe hacerse es que cuando el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 señalaba que el contrato interadministrativo de fiducia mercantil que ordena celebrar a la Nación debe hacerse con “una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital”, no significaba que la palabra “una” debía entenderse en su sentido literal como expresión de unidad o singularidad sino en el sentido jurídico de parte contractual, es decir, que en el mencionado contrato una de las partes, el contratista, tenía la calidad de “fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital”. La otra parte será la Nación – Ministerio de Educación Nacional.
Lo anterior tiene pleno sustento en la definición legal prevista en el artículo 1495 del Código Civil, a saber: “Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer, o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o varias personas”. (Resalta la Sala).
De esta manera, en el proceso de selección que deberá adelantarse para seleccionar a la fiduciaria que administre el FOMAG tiene plena aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993, en el sentido que las entidades estatales pueden celebrar contratos con consorcios y uniones temporales:
“ARTÍCULO 6. De la capacidad para contratar.- Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los consorcios y uniones temporales.
Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más” (negrillas no son del texto original).
Ahora, sobre la noción y alcance de los consorcios y uniones temporales la Sala se remite a lo dicho en el Concepto 1391 de 2002 sobre el particular.
En consecuencia, en atención a los principios constitucionales de la contratación estatal, en particular los de libre concurrencia (explicado en el punto E) y selección objetiva y, por expresa disposición de la Ley 80 de 1993, la Administración debe permitir la participación de consorcios y uniones temporales en los proceso de selección que adelante en igualdad de condiciones con los demás proponentes.
I. Aplicación ultractiva del numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio
En consideración a la posición asumida por la Sala en el sentido que deberá celebrarse un nuevo contrato de fiducia mercantil para la administración del FOMAG y que el contrato celebrado el 21 de junio de 1990 debe terminarse por las razones expuestas a lo largo de este concepto, estima la Sala que la pregunta formulada en relación con la aplicación ultractiva del numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio respecto de dicho contrato carece de objeto.
J. Rectificación de la doctrina de la Sala
Con las consideraciones expuestas en el presente concepto y las respuestas que emitirá la Sala rectifica, en lo pertinente, la posición asumida en el Concepto 1614 del 13 de diciembre de 2004.
K. Alcance de la función consultiva
En los conceptos 1950 de 2009, 1966 y 1984 de 2010, la Sala ha sostenido que la función consultiva no constituye un trámite controversial de tipo judicial, ni tampoco un mecanismo de coadministración; se encuentra establecida como un medio constitucional dirigido a asegurar que la actuación de la Administración se adecue al ordenamiento jurídico y al interés general por el que le corresponde velar en el ejercicio de sus funciones. La defensa del ordenamiento jurídico por esta vía se realiza a través de un órgano independiente y autónomo del poder judicial, que actúa por tanto con independencia de criterios, dentro de una lógica de colaboración armónica de poderes (art.113 C.P). No se trata entonces de dar la razón a una u otra posición en temas controvertibles, sino de rendir un concepto jurídico que sirva a la Administración en la búsqueda del cumplimiento de las finalidades esenciales del Estado.”34
Por consiguiente no le corresponde pronunciarse sobre la conveniencia de una actuación administrativa, ni mucho menos respecto de los criterios que permiten calificar a los posibles proponentes de un proceso de selección.
Tampoco se puede arrogar la función de declarar la invalidez de actos o contratos, toda vez que ello es competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o de los jueces naturales del contrato, aun cuando en sus conceptos bien puede advertir o prevenir a la Administración de la carencia de los presupuestos necesarios para su regularidad o validez.
Con base en las anteriores consideraciones
3. LA SALA RESPONDE:
“1. ¿Es viable jurídicamente que los proponentes a participar en el proceso de Licitación Pública para seleccionar a la entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital, para el manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG y el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley 91 de 1989, hagan uso de las figuras de consorcio y unión temporal de que trata el artículo 6 de la Ley 80 de 1993?
De conformidad con las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo ordenado por la Ley 91 de 1989 deberá terminarse y, por lo mismo, es necesario adelantar las gestiones para celebrar un nuevo contrato, a través del proceso de selección de licitación pública que permita la escogencia objetiva del fiduciario que maneje los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con la participación de fiduciarias públicas o privadas, consorcios y uniones temporales que reúnan los requisitos señalados en los correspondientes pliegos de condiciones.
2. En atención a que es un hecho notorio que Fiducentral S.A. y Fiduagraria S.A. no cuentan con la capacidad operativa y financiera necesaria para atender en debida forma las obligaciones derivadas del funcionamiento del FOMAG, ¿es posible prescindir del proceso público de selección y hacer uso de la modalidad de contratación directa fundamentado en la prevalencia de los principios de economía y responsabilidad de que trata la Ley 80 de 1993 y lo estipulado en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?
No es posible prescindir del proceso público de selección para la escogencia del fiduciario que maneje los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989.
De conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, resulta imperativo adelantar del proceso de selección de licitación pública que permita la escogencia objetiva del fiduciario que maneje los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con observancia de los principios de igualdad, libre concurrencia y selección objetiva expuestos en este concepto.
3. En el marco del contrato de fiducia mercantil 83 de 1990 suscrito por el Gobierno Nacional y Fiduprevisora, ¿es dable aplicar ultractivamente el numeral 3 del artículo 1230 del Código de Comercio y por tanto dar por terminado el contrato suscrito, debido a que el 20 de junio de 2010 se cumplieron 20 años de ejecución de de (sic) dicho contrato?
Según la respuesta dada a la pregunta 1, el contrato interadministrativo ordenado por la Ley 91 de 1989 deberá terminarse y, por lo mismo, la respuesta a esta pregunta carece de objeto.
4. De ser afirmativa la respuesta ¿Qué implicaciones jurídicas se derivan de dicha situación, respecto de la validez de los otrosíes suscritos con posterioridad a la fecha señalada y los contratos médico asistenciales celebrados por Fiduprevisora S.A. en el marco de sus obligaciones como administradora de los recursos del FOMAG?
Comoquiera que la respuesta anterior no es afirmativa, no es posible responder esta pregunta. En todo caso, la Sala no puede arrogarse la función de declarar la validez de actos o contratos, toda vez que ello es competencia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa o de los jueces naturales del contrato.
5. ¿Se entiende incorporada en el contrato de fiducia mercantil 83 de 1990 la cláusula de caducidad y las demás estipulaciones excepcionales al derecho común, con fundamento en lo previsto en los artículos 60 y 65 del Decreto 222 de 1983?
No. En los contratos interadministrativos celebrados en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, como es el celebrado el 21 de junio de 1990 contentivo en la Escritura Pública 0083 de esa fecha, la cláusula de caducidad y las demás estipulaciones excepcionales al derecho común, no se entienden incorporadas por expresa disposición de los artículos 60 y 65 de dicho decreto.
6. De ser negativa la respuesta anterior, ¿Es viable consignar unilateralmente las cláusulas exhorbitantes (sic), incluida la penal pecuniaria y la de multas en el contrato 83 de 1990, bajo el amparo de lo previsto en el
Decreto 222 de 1983?”
Ni en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, ni de la Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 es viable consignar unilateralmente cláusulas exorbitantes o excepcionales al derecho común en los contratos interadministrativos.
Remítase a la señora Ministra de Educación Nacional y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
ÁLVARO NAMÉN VARGAS
PRESIDENTE DE LA SALA
WILLIAM ZAMBRANO CETINA
CONSEJERO DE ESTADO
MARÍA TERESA PALACIO JARAMILLO
CONJUEZ
LUCÍA MAZUERA ROMERO
SECRETARIA DE LA SALA
NOTAS DE PIE DE PÁGINA:
1 Publicada en el Diario Oficial No. 39.124 del 29 de diciembre de 1989.
2 “Por el cual se dicta el estatuto orgánico de las entidades descentralizadas del orden nacional”.
3 En dicho concepto también se dijo que el FOMAG no debe pagar algunas prestaciones, toda vez que el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 89 dispuso que continuaban a cargo de la Nación como entidad nominadora, a favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, las siguientes: las primas de navidad, de servicios y de alimentación, el subsidio familiar, el auxilio de transporte y las vacaciones
4 La Corte Constitucional en sentencia C – 783 de 1999 al abordar la naturaleza del Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales creado por la Ley 448 de 1998, afirmó: “El mencionado Fondo, desde una perspectiva presupuestal, presenta la forma de una cuenta especial sin personería jurídica, por fuera del presupuesto nacional y, desde un enfoque administrativo, se instituye como un conjunto de recursos de entidades de derecho público afectados a un fin preciso, vinculado a la realización de programas a ellas asignados, respecto de lo cual procederá el respectivo control fiscal, a cargo de la Contraloría General de la República (…) En este orden de ideas, el manejo administrativo de los recursos públicos de propiedad de las entidades estatales para garantizar una estabilidad presupuestal, liquidez y capacidad de pago en lo que a sus compromisos financieros se refiere, cumple con un cometido estatal que satisface un interés general y cuenta con los medios jurídicos propios para su desarrollo, por lo que claramente constituye una función estatal de orden administrativo”. (Subraya la Sala).
5 Ley 91 de 1989. Artículo 5. (...) 2. “Garantizar la prestación de los servicios médico asistenciales, que contratará con entidades de acuerdo con instrucciones que imparta el Consejo Directivo del Fondo.”
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de agosto de 2011, Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01.
7 De acuerdo con el artículo 1226 del Código de Comercio, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. De acuerdo con la misma disposición, solo las entidades fiduciarias, vigiladas por la Superintendencia Financiera, podrán tener la calidad de fiduciarios.
Para la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, “la expresión fiducia (fidutia, confianza), tener fe (fides), ser fiel (fidus, fiel), estar a la palabra (fit quod dicitur), en un significado genérico describe el acto concluido por la confianza depositada intuitu personae en grado mayor al cotidiano y, en otro sentido más técnico, designa a la atribución de un derecho con un fin fiduciario específico en interés de otro”. Sentencia del 30 de julio de 2008, expediente No. 11001-3103-036-1999-01458-01.
Otro aspecto importante del contrato de fiducia es la precisa determinación acerca del uso que debe darse a los recursos fideicomitidos. Así, de acuerdo con el Código de Comercio (i) los bienes objeto de la fiducia no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida (Art. 1227 ejusdem); y (ii) dentro de los deberes del fiduciario está invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma y con los requisitos previstos en el acto constitutivo, salvo que se le haya permitido obrar del modo que más conveniente le parezca (Art. 1234-3).
A partir de este marco normativo, se ha considerado por la doctrina nacional que “[e]l fiduciario, en cumplimiento de la finalidad perseguida, tiene el poder-deber de contraer obligaciones con cargo al patrimonio autónomo, respetando los términos y condiciones fijados para el efecto en el contrato.|| Consecuentemente, al surgir tales deudas los bienes fideicomitidos deben servir como respaldo de ellas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 1227 del Código de Comercio, a cuyo tenor los bienes objeto de la fiducia “solo garantizan las obligaciones contraídas.” || En tal sentido, si bien el patrimonio autónomo no es persona jurídica, sus bienes puede ser gravados por el fiduciario en las mismas condiciones aplicables a un sujeto de derecho”. VARÓN PALOMINO, Juan Carlos (1994), Nociones fundamentales de la fiducia. Asociación de Fiduciarias. Bogotá.
8 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
9 Decreto-Ley 1547 de 1984 “Por el cual crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su organización y funcionamiento”. “Artículo 3. De la administración y representación del Fondo. El Fondo Nacional de calamidades será manejado por una sociedad fiduciaria de carácter público. Para tal fin, autorizase a La Previsora S. A., compañía de seguros y a otras entidades públicas cuyos estatutos y normas orgánicas tengan relación con el objeto del Fondo, para constituir dicha sociedad fiduciaria, conforme lo determine el Gobierno Nacional La sociedad que se cree estará vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. // Los bienes y derechos de la Nación integrantes del Fondo Nacional de Calamidades constituyen un patrimonio autónomo destinado específicamente al cumplimiento de las finalidades señaladas por el presente Decreto.
Dichos bienes y derechos se manejarán y administrarán por la sociedad fiduciaria que se constituya en los términos del presente artículo en forma completamente separada del resto de los activos de la misma sociedad, así como también de los que integren otros fideicomisos que esa entidad reciba en administración (…)
El Fondo Nacional de Calamidades se tendrá como un fideicomiso estatal de creación legal en consecuencia, la administración de los bienes y recursos que lo conforman se regirá, en todo lo aquí no previsto, por las reglamentaciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional”. (Cursiva propia).
10 En esa oportunidad la Corte Constitucional sostuvo que “la razón primaria para que hubiese operado dicha escogencia radica, como se viene sosteniendo, en la atribución legal de una función administrativa estatal a una entidad que forma parte de la estructura del Estado, lo que en consonancia con la jurisprudencia de esta Corporación cumple con la posibilidad del Legislador... de conferir nuevas funciones y atribuciones a ciertos órganos estatales, pero siempre respetando la estructura del Estado prevista por el Constituyente”.
11 Laudo arbitral del 21 julio 1995. Demandante: Fiducia Ciudad Salitre. Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1994, exp. 9288.
13 Por eso el artículo 17 de la Ley 153 de 1887, preceptúa que “[l]as meras expectativas no constituyen derecho contra la ley nueva que las anule o cercene.”
14 Sentencia del 11 de febrero de 2009, radicado interno 16.653.
15 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
16 En este sentido, es importante recordar que el inciso primero del artículo 18 de la ley 153 de 1887, dispone que “[l]as leyes que por motivos de moralidad, salubridad o utilidad pública restrinjan derechos amparados por la ley anterior, tienen efecto general inmediato”, norma que regula el tránsito de legislación, cuando la ley nueva teniendo en cuenta su contenido y carácter modifica o “restringe” las condiciones para el ejercicio de un “derecho amparado por la ley anterior”, caso en el cual la ley tiene el referido efecto general inmediato. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 27 de julio de 2011, rad. 2064.
17 Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2009.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de diciembre de 2007. Radicación Nº 11001-03-26-000-2003-00014-01(24715) y otros acumulados.
19 “Se dijo en la exposición de motivos de esa ley: “Y si lo precedente fue una verdad a los pocos días de haber sido expedido el Decreto-ley 222 de 1983, ha cobrado mayor relevancia con la nueva normatividad, con una nueva Constitución que ha modificado postulados y principios y requiere nuevos conceptos de administración y gobierno: de un estatuto que refleje una nueva Colombia acorde con las nuevas tendencias…”. Exposición de motivos al Proyecto de ley No. 149 Senado de 1992, en GACETA DEL CONGRESO, Año I, No. 75, 23 de septiembre de 1992.”
20 “[52] Explica DROMI (José Roberto, La Licitación Pública, Edt. Astrea, 2002, págs. 99 y ss. 134 a 139) que el trato igualitario, se traduce en unos derechos a favor de los oferentes: “1) Consideración de su oferta en competencia con la de los demás concurrentes; 2) respeto de los plazos establecidos para el desarrollo del procedimiento; 3) cumplimiento por parte del Estado de las normas positivas que rigen el procedimiento de elección de co - contratante; 4) inalterabilidad de los pliegos de condiciones; 5) respeto del secreto de su oferta hasta el acto de apertura de los sobres; 6) acceso a las actuaciones administrativas en las que se tramita la licitación; 7) tomar conocimiento de las demás ofertas luego del acto de apertura; 8) que se le indiquen las deficiencias formales subsanables que pueda contener su oferta; 9) que se lo invite a participar en la licitación que se promueve ante el fracaso de otra anterior.” Es decir, en su criterio, la igualdad exige que desde el principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato o hasta la formalización del éste, todos los licitadores u oferentes se encuentran en la misma situación; contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas; y advierte, además, que la adjudicación o formalización del contrato debe hacerse exacta y precisamente sobre las bases que determinaron la adjudicación, no pudiendo después de ésta, modificar condición o modalidad alguna de la oferta aceptada ni el pliego de condiciones, sobre el que se efectuó la licitación, en dichas oportunidades”.
21 “[53] CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2001. Exp. 12037”.
22 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C- 815 de 2001.
23 Vid. ESCOBAR, Gil Rodrigo. Teoría General de los Contratos de la Administración Publica. Edt. Legis, 1999. Págs. 154 y 155.
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Exp. No. 11001-3103-012-1999-01957-01.
25 Sentencia del 25 de junio de 1951.
26 “el plazo extintivo, resolutorio o final fija la época en que cesará la obligación y la deuda dejará de ser exigible y limita, por consiguiente, su duración. Se le encuentra en todas las convenciones, cuyos efectos se hallan limitados a una cierta duración solamente en el porvenir...”.Alessandri Rodíguez, Arturo. De los contratos. Editorial Jurídica de Chile, Santiago. T. I.
27 La citada norma mercantil disponía: “Artículo. 1230.- Quedan prohibidos: 1. Los negocios fiduciarios secretos; 2. Aquellos en los cuales el beneficio se concede a diversas personas sucesivamente, y 3. Aquellos cuya duración sea mayor de veinte años. En caso de que exceda tal término, sólo será válido hasta dicho límite. Se exceptúan los fideicomisos constituidos en favor de incapaces y entidades de beneficencia pública o utilidad común”.
28 Publicada en el Diario Oficial 45.231 del 27 de junio de 2003
29 En la Gaceta 54 del 10 de febrero de 2003 sólo aparece el siguiente proyecto de artículo: “Artículo 87. El sistema integral de seguridad social contenido en la ley 100 de 1993, se aplica a los docentes que se vinculen al Estado a partir de la vigencia de la presente ley. Así mismo, los docentes que se vinculen al Estado a partir de la vigencia de la presente ley no tendrán derecho al reconocimiento de cesantías retroactivas, y podrán escoger el fondo al cual consignar sus cesantías. Acorde con este régimen, se ajustarán los salarios del escalafón docente”. Página 21, op. Cit. Posteriormente, en la ponencia para segundo debate ante el Senado de la República, se registran algunas modificaciones, en particular, se dice que el régimen pensional de los docentes será el que disponga el artículo 16 de la Ley 797 de 2003, pero no se alude al contrato previsto en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989. (Gaceta del Congreso No. 171 del 23 de abril de 2003, página 27).
30 Aparece en la Gaceta del Congreso 210 del 21 de mayo de 2003 como texto definitivo aprobado en Cámara de Representantes los días 28, 29 y 30 de abril de 2003. Página 27.
31 Cfr. Sentencia del 3 de diciembre de 2007, ya citada.
32 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 15 de julio de 2004, Exp. AP 116402. “El referido deber de selección objetiva rige sin consideración al procedimiento o trámite que se utilice para elegir al contratista, de manera que están sometidos a él no sólo la licitación pública (…), sino también la contratación directa. En efecto, por tratarse de uno de los mecanismos dispuestos en la ley para la celebración del contrato estatal, está sometida a todas las reglas y principios que el estatuto contiene, dentro de los cuales está el principio de selección objetiva.”
33 El deber de selección objetiva fue desarrollado inicialmente por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Este artículo fue modificado por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en los siguientes términos: “Artículo 5°. De la selección objetiva. Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación. 2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello. 3. Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido. 4. En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores. Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, hasta la adjudicación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. Parágrafo 2°. Las certificaciones de sistemas de gestión de calidad no serán objeto de calificación, ni podrán establecerse como documento habilitante para participar en licitaciones o concursos.”
34 Ver concepto No. 1966 de 5 de octubre de 2009.