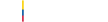Sentencia 3577 de 2013 Consejo de Estado
Fecha de Expedición: 14 de marzo de 2013
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
CONTRATACIÓN ESTATAL
- Subtema: Reglamentación
El artículo 45 de la Ley 80 de 1993 consagra la facultad de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos estatales, cuando éstos adolezcan de vicios de tal raigambre, situación que también contempla el artículo 1742 del C.C.9 al señalar que el juez puede pronunciarse, de oficio, respecto de las nulidades absolutas de los actos jurídicos y de los contratos, cuando éstas aparezcan de manifiesto en el respectivo acto o contrato, todo lo cual tiene como fin garantizar la prevalencia del orden público jurídico que debe regir las relaciones de la misma índole.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013).
|
Radicación: |
760012331000199603577-01 |
|
Expediente: |
20.524 |
|
Demandante: |
Jairo Antonio Ossa López |
|
Demandado: |
Superintendencia de Notariado y Registro - |
|
Naturaleza: |
Contratos |
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo –Sala de Descongestión Sede Cali-, el 28 de febrero de 2001, la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 16 de diciembre de 1996 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Jairo Antonio Ossa López formuló demanda, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción contractual consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, contra la Superintendencia de Notariado y Registro, con el fin de obtener pronunciamiento respecto de las siguientes pretensiones: i) que se declare que la demandada incumplió el contrato de obra pública 013 de 1994, por entregar tardíamente el anticipo pactado, ii) que se declare que durante la ejecución del citado contrato se fracturó el equilibro económico – financiero, al aumentarse considerablemente los costos en que incurrió el contratista por la demora en la iniciación de las obras y la entrega de los dineros a los que se obligó la Superintendencia de Notariado y Registro y iii) que se condene a la demandada a la indemnización de los perjuicios causados como consecuencia de la demora en la iniciación de la obra, representados en los mayores gastos administrativos y el mayor costo en personal, materiales y equipos.
2. Hechos
Los fundamentos fácticos de las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:
2.1. Mediante resolución 1351 del 10 de marzo de 1994, la Superintendencia de Notariado y Registro adjudicó la licitación pública 52 de 1993, para la construcción de la primera etapa de la sede de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali, a Jairo Antonio Ossa López, por $481’967.847.73.
En consecuencia, el 24 de marzo de 1994, fue suscrito entre Jairo Antonio Ossa López (contratista) y la Superintendencia de Notariado y Registro (contratante), el contrato 013 de 1994.
2.2. Las pólizas de seguro referentes a la correcta amortización del anticipo, pago de prestaciones sociales y cumplimiento fueron aprobadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, de modo que el contrato, según la demanda, quedó perfeccionado el 8 de abril de 1994.
2.3. El contrato 013 de 1994 fue modificado por los siguientes actos jurídicos: i) contrato adicional del 24 de diciembre de 1994, cuyo objeto fue autorizar el pago del valor del contrato al contratista, ii) contrato adicional del 28 de agosto de 1995, que prorrogó la vigencia del contrato principal en 4 meses y adicionó el precio del contrato en $3’079.374.oo y iii) contrato adicional del 5 de diciembre de 1995, mediante el cual se extendió la vigencia del contrato en 4 meses más, “…por cuanto se presentaron mayores cantidades de obra y obras no pactadas inicialmente” (fl. 4, C. 1).
2.4. Según la cláusula décima del contrato, la Superintendencia debía entregar al contratista el 70% del valor del mismo, a título de anticipo, una vez perfeccionado éste y aprobadas las garantías presentadas por el contratista; pero, como la contratante no tenía sino el 60% del valor del contrato, el 28 de abril de 1994 el contratista envió una comunicación a la entidad, en la cual solicitó ajustar el valor del anticipo a dicho porcentaje, porque preveía que el precio del hierro y del concreto sufriría un alza a partir de la primera semana de mayo de 1994, de modo que, para evitar incurrir en ese sobrecosto, el contratista prefería pagar el material inmediatamente; no obstante, la Superintendencia no dio respuesta alguna.
2.5. El 14 de julio de 1994, el contratista allegó a la Superintendencia de Notariado y Registro un escrito en el cual comparó los precios ofertados con los precios del mercado de los materiales básicos de construcción y encontró que hubo un alza de $48’514.103.90. La entidad contratante no se pronunció.
2.6. El 1º de agosto de 1994, el contratista solicitó a la entidad contratante que le informara la fecha en la que podría iniciar las obras, “…con el fin de organizar nuevamente la planta de trabajo…” (fl. 6, C. 1); además, solicitó modificar el contrato, en el sentido de pactar reajustes de precios desde la fecha de cierre de la licitación hasta la fecha de inicio de la obra; sin embargo, la Superintendencia guardó nuevamente silencio.
2.7. El 19 de agosto de 1994, el contratista insistió en la modificación de la “…cláusula económica del contrato…” (ibídem) y, mediante comunicaciones del 23 de agosto y del 29 de septiembre de 1994, reclamó la falta de entrega del anticipo pactado, al tiempo que solicitó la entrega del mismo. La entidad pública, una vez más, guardó silencio.
2.8. El 1º de septiembre de 1994, mediante oficio DAR 043, la Superintendencia de Notariado y Registro le informó al contratista que las obras contratadas no se habían podido iniciar, porque el Concejo de Santiago de Cali había expedido un Acuerdo que modificaba la reglamentación para obtener la licencia de construcción y, por tal razón, la entidad tuvo que efectuar algunos ajustes en los diseños del proyecto inicial. El 7 de septiembre siguiente, el contratista informó a la contratante que estaba desplazando personal a Santiago de Cali y organizando el equipo para dar inicio a las obras el 20 de septiembre del mismo año. En esta oportunidad, el contratista solicitó nuevamente el reajuste de los precios del contrato. La entidad pública guardó silencio.
2.9. El 13 de diciembre de 1994, la Superintendencia entregó al contratista el anticipo pactado (70% del precio del contrato). El 16 de enero de 1995, el contratista inició los trabajos de descapote y retiro de basuras del lote donde se ejecutarían las obras; pero, 15 días después, la interventoría ordenó detener los trabajos, porque no se contaba aún con la licencia de construcción. Esa circunstancia generó mayores sobrecostos al contratista, pues había dispuesto de personal y de equipos para iniciar las obras.
2.10. El 20 de junio de 1995, las partes dieron inicio a la ejecución de las obras.
2.11. El 26 de diciembre de 1995, el contratista solicitó el pago del saldo del contrato, sin respuesta positiva.
2.12. El 6 de febrero de 1996, el contratista se vio obligado a suspender las obras, por la absoluta carencia de fondos e informó a la Superintendencia que había destinado $70’000.000.oo de su patrimonio para la ejecución de las mismas, por lo que se hacía necesario que aprobara el reajuste de precios solicitado de tiempo atrás. La Superintendencia guardó silencio.
2.13. El 7 de junio de 1996, el contratista y el interventor suscribieron un acta tendiente a liquidar el contrato y en ella el contratista dejó constancia de que se reservaba el derecho de reclamar el desequilibrio económico que se presentó durante la ejecución del mismo; sin embargo, el acta no fue suscrita por el coordinador del proyecto ni por el Superintendente de Notariado y Registro (fls. 2 a 14, C. 1).
3. Fundamentos de derecho
La demanda invocó el Decreto-ley 222 de 1983 y los artículos 1494 y siguientes del C.C.
4. La actuación procesal
Por auto del 30 de enero de 1997, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió la demanda, por competencia, al Tribunal Administrativo del Valle (fl. 27, C. 1) y, éste, mediante auto del 27 de junio del mismo año, la admitió, ordenó la vinculación de la Superintendencia de Notariado y Registro al proceso, ordenó la notificación personal al agente del Ministerio Público, ordenó fijar en lista el negocio y reconoció personería al apoderado de la parte actora (fls. 33 y 34, C. 1).
La Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda en forma extemporánea.
5. Los alegatos de primera instancia
5.1. El demandante reiteró los fundamentos de hecho de la demanda y señaló que los mismos fueron probados en el proceso, razón por la que solicitó acceder a las pretensiones formuladas (fls. 93 a 107, C. 1).
5.2. La Superintendencia de Notariado y Registro sostuvo que la acción interpuesta estaba caducada, pues transcurrieron más de los dos (2) años que la ley prevé para el ejercicio de la acción contractual, contados a partir del supuesto de hecho que dio origen a la controversia.
Por otra parte, señaló que no fue demostrada la fractura del equilibrio económico – financiero del contrato alegada en la demanda y adujo que el dictamen pericial adolece de error grave.
6. La sentencia recurrida
Es la proferida el 28 de febrero de 2001 por el Tribunal Administrativo –Sala de Descongestión Sede Cali-, la cual negó las pretensiones de la demanda.
Previo a resolver el fondo del asunto, el Tribunal criticó la actuación de la Superintendencia de Notariado y Registro, en cuanto a que su representante se negó a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato 013 de 1994, aduciendo que el contratista pretendía modificar el texto original de la misma, cuando lo que realmente perseguía éste era dejar a salvo la posibilidad de cuestionar, por la vía judicial, algunos aspectos contenidos en el acta de liquidación bilateral.
Hecha la anterior anotación, el Tribunal precisó que el contrato 013 de 1994 fue celebrado “…conforme al Decreto 222 de 1983 al cual debía sujetarse por disposición del art. 78 de la ley 80 de 1993…”. Por otra parte, precisó que, en virtud de los parágrafos primero y segundo de la cláusula novena del citado contrato, el contratista renunció expresamente al cobro de suma alguna por reajustes de precios.
Advirtió que la estipulación contractual plasmada en los citados parágrafos sería “…inválida o ineficaz…” (fl. 141, C. Consejo) a la luz de los preceptos de la Ley 80 de 1993, pues en dicha normatividad constituye un principio el mantenimiento de la ecuación económica del contrato, en virtud del cual las entidades estatales se encuentran en la obligación de adoptar las medidas tendientes a mantener las condiciones económicas y financieras existentes al momento de contratar. En cambio, en opinión del Tribunal, en vigencia del Decreto-ley 222 de 1983 (régimen del contrato), las partes podían disponer del reajuste de precios (artículo 86) y, en este caso, el contratista renunció, válidamente, a cualquier reclamación por tal concepto; en las anteriores condiciones, a pesar de ser un hecho evidente el “…sobrecosto de los materiales…” para la fecha en que se dio inicio a la obra, las pretensiones no estaban llamadas a prosperar. Además, sostuvo el a quo:
“Puede decirse que fuera de la renuncia expresa a reclamos por reajuste de precios existió una convalidación tácita del mismo actor al presentarse a dar inicio a la obra al año y tres meses de suscrito el contrato y cuando recibió un anticipo del 70% cinco meses antes del acta de iniciación de obra…” (fl. 143 C. Consejo).
En cuanto a las pretensiones atinentes a la declaración de incumplimiento del contrato, el Tribunal sostuvo que, al igual que las anteriores, estaban condenadas al fracaso, porque el contratista convalidó el incumplimiento en el cual incurrió la entidad contratante, al recibir el anticipo 9 meses después de la fecha inicialmente prevista para el efecto; además, mantuvo en su poder el anticipo por 6 meses y, luego, decidió suscribir el acta de inicio de las obras, pese a que “…lo lógico y jurídico tendría que haber sido o firmar un otro sí (sic) al contrato imponiendo los reajustes de precios, o, haberse abstenido de iniciar las obras y proceder de inmediato, aún habiendo recibido el anticipo, a demandar el incumplimiento” (fl. 144, C. Consejo).
Precisó que, el 28 de agosto de 1995, fue suscrito un contrato adicional en plazo y otro en precio, sin que el contratista manifestara inconformidad respecto de las reclamaciones que ahora formula (fls. 135 a 144 C. Consejo).
7. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, para que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la compensación que se impone cuando se ha alterado el equilibrio económico de los contratos no es una innovación de la Ley 80 de 1993, ello ha sido fruto de la aplicación de la teoría de la imprevisión que, con fundamento en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, ha surgido como principio general de derecho.
Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación relacionada con el tema, para señalar que la sentencia de primera instancia admitió la existencia del desequilibrio económico del contrato en el sub júdice, por la ocurrencia de un hecho ajeno al contratista, razón por la que debe ser restablecido, para garantizar la realización de los postulados de equidad y de justicia y para salvaguardar el principio de la buena fe, desconocido por la entidad contratante y por la sentencia de primera instancia.
Advirtió que, si bien el contratista renunció a reclamar por el reajuste de precios, “Tal renuncia, consta en el contrato, pero, en aras de la justicia y de la equidad, debe entenderse que tal renuncia tiene cabal operancia (sic) si el contrato se hubiera desarrollado normalmente, o anormalmente por causas imputables al contratista….”(fls. 153 a 158, C. Consejo).
8. Los alegatos de segunda instancia
8.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la sustentación del recurso de apelación (fls. 163 a 168, C. Consejo).
8.2. La entidad demandada defendió la decisión de primera instancia, para lo cual asumió como propios los fundamentos de la sentencia del Tribunal; además, reiteró que la acción se encuentra caducada, que no fue acreditado el desequilibrio económico del contrato 013 de 1994 y que el dictamen pericial rendido en el proceso adolece de error grave (fls. 169 a 171, C. Consejo).
Por último, señaló:
“La decisión de cancelar al contratista el valor total del contrato tuvo su origen en factores presupuestales. El dinero producto de este pago no era directamente para el contratista, como el actor lo pretende hacer ver, sino que de él se efectuarían desembolsos equivalentes al 30% del valor de las obras ejecutadas mensualmente recibidas mediante acta. (sic) Por lo que no podía el contratista pretender el pago de la totalidad para que el (sic) libremente lo administrara, Sin embargo, este dinero finalmente se entregó en un solo instalamento” (fl. 172, C. Consejo).
9. El concepto del Ministerio Público
La delegada del Ministerio Público realizó una síntesis de los hechos que, en su criterio, se encuentran probados en el proceso y, con base en ellos, afirmó que la fractura del equilibrio económico del contrato, por causas no imputables al contratista, se encuentra acreditada en el proceso, en la medida en que fue por la falta de la licencia de construcción, cuya consecución se hallaba a cargo de la entidad contratante, que no fue posible iniciar la ejecución del contrato en la fecha prevista.
Esa circunstancia llevó a que se alterara la previsión económica que el contratista había efectuado, para efectos de ejecutar el objeto contractual, por cuanto, entre la fecha de elaboración de la propuesta presentada y la fecha de iniciación de las obras, se produjeron alzas considerables en los precios de los materiales de la construcción y reajustes en los salarios.
En opinión de la delegada del Ministerio Público, el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos no puede ser desconocido por el hecho de que el régimen del contrato sea el contenido en el Decreto-ley 222 de 1983.
Solicitó que la sentencia de primera instancia se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda (fls. 183 a 208, C. Consejo).
CONSIDERACIONES
I. La competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo –Sala de Descongestión Sede Cali- el 28 de febrero de 2001, por cuanto la cuantía del proceso fue estimada razonadamente por el demandante en la suma de $80’000.000.oo y para la época de interposición de la demanda1, eran susceptibles de acceder a la segunda instancia los procesos promovidos en ejercicio de la acción contractual cuya cuantía excediera la suma de $13’460.000.oo2, monto que, como se puede observar, se encuentra ampliamente superado. Por otra parte, es de anotar que el Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en primera instancia, a términos de lo dispuesto por el artículo 129 del C.C.A.
II. Cuestión previa. El régimen jurídico del contrato
El Tribunal de primera instancia sostuvo que el contrato 013 de 1994 estuvo regido, en los aspectos de orden sustancial, por el Decreto-ley 222 de 1983 y, a partir de esa premisa, analizó los supuestos que informan la demanda. Lo mismo sostuvo la entidad contratante durante la relación contractual.
Según la prueba allegada al proceso, mediante resolución 7651 del 30 de diciembre de 1993 el Superintendente de Notariado y Registro ordenó, por segunda vez, la apertura de la licitación pública 052 de 1993, con miras a seleccionar el contratista que ejecutaría la “…construcción de la primera (1ra) etapa de la sede de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali (Valle)...” (fl. 601, C. 2). Por medio de la resolución 1351 del 10 de marzo de 1994 (fls. 341 y 342, C. 2), el Jefe de la entidad adjudicó la mencionada licitación a Jairo Antonio Ossa López y, en virtud de ello, el 24 de marzo de 1994 fue celebrado el contrato de obra pública 013, entre la Superintendencia de Notariado y Registro y Jairo Antonio Ossa López (fls. 249 a 255, C. 2).
De lo anterior, surge que, si bien el proceso de selección inició cuando aún estaba vigente el estatuto de contratación contenido en el Decreto-ley 222 de 1983, lo cierto es que el contrato fue celebrado en vigencia de la Ley 80 de 1993 y, por tal razón, su régimen es el contenido en esta última normatividad.
En efecto, el artículo 78 de la Ley 80 de 1993 dispuso que los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entrara a regir la citada ley continuarían sujetos a las normas vigentes “…en el momento de su celebración o iniciación”, lo cual, contrario sensu significa que, particularmente, los contratos celebrados después de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 19933 se regirían por esta última, a pesar de que el procedimiento de selección se hubiera adelantado con base en la normatividad anterior.
La citada disposición guarda consonancia con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, el cual, con el propósito de brindar seguridad jurídica a los contratantes, prevé que en todo contrato se deben entender incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.
Es de anotar que el parágrafo del artículo 27 del Decreto Reglamentario 679 de 1994 dispuso que, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25 (numeral 8) de la Ley 80 de 1993, los contratos que se celebren como consecuencia de concursos o licitaciones abiertos bajo la vigencia de la legislación anterior a dicha ley se sujetarán a las disposiciones de la ley bajo la cual se inició el proceso de selección; sin embargo, tal norma fue declarada nula por esta Corporación, mediante sentencia del 19 de febrero de 1998, por ser contraria, precisamente, al artículo 78 de la Ley 80 de 1993 (exp. 9.825).
En suma, contrario a lo que sostuvo el Tribunal de primera instancia, el contrato 013 de 1994 se rige por la Ley 80 de 1993 y por las disposiciones civiles y comerciales que le resulten aplicables.
III. La oportunidad de la acción.
La parte demandada manifestó en los alegatos de primera y de segunda instancia que la acción ejercitada se encontraba caducada, por cuanto, entre la fecha de ocurrencia de los hechos que dieron origen a la acción y la interposición de la demanda, transcurrieron más de los dos (2) años previstos por el inciso final del artículo 136 del C.C.A. (subrogado por el Decreto-ley 2304 de 1989); no obstante, el Tribunal de primera instancia guardó silencio sobre tal aspecto, de modo que la Sala, en aplicación de lo dispuesto por el inciso final del artículo 164 del C.C.A. se pronunciará respecto del medio exceptivo.
En opinión de la Sala, la interpretación literal de la citada disposición llevaría a concluir que los conflictos que se suscitaran en torno a una misma relación negocial podrían tener distintos momentos para efectos de contabilizar el término de caducidad de la acción contractual, dependiendo de la fecha de ocurrencia de los hechos que originan el litigio, o de la ejecutoria de los actos administrativos susceptibles de cuestionamiento a través de la misma.
Si bien es cierto la jurisprudencia de esta Corporación sostuvo por algún período, que el término de caducidad de la acción contractual comenzaba a correr “…a partir de la expedición de un acto administrativo contractual (declaratoria de caducidad o terminación unilateral, modificación, imposición de multas, etc., etc.) o de la ocurrencia de un hecho causal del litigio (incumplimiento del convenio, variación imprevista del equilibrio contractual, razones de orden público)…”4, también lo es que en el año 1995 la Sala modificó su jurisprudencia, para señalar que la relación negocial constituye un todo inescindible y, por ello, la fecha a partir de la cual se debe contabilizar el término de caducidad de la acción, respecto de los conflictos suscitados en torno a una misma relación contractual, es una sola, pues lo contrario implicaría, por ejemplo, que en los contratos de ejecución sucesiva tuviera que demandarse cada vez que se presentara un hecho constitutivo de incumplimiento o se profiriera un acto administrativo en desarrollo de la relación contractual. Así se advierte del siguiente pronunciamiento5:
“En materia contractual habrá de distinguir los negocios que requieren de una etapa posterior a su vigencia para liquidarlos de aquellos otros que no necesitan de la misma. En éstos, vale decir, para los cuales no hay etapa posterior a su extinción, cualquier reclamación judicial deberá llevarse a cabo dentro de los dos años siguientes a su fenecimiento. Para los contratos, respecto a los cuales se impone el trámite adicional de la liquidación, dicho bienio para accionar judicialmente comenzará a contarse desde cuando se concluya el trabajo de liquidación, o desde cuando se agotó el término para liquidarlo sin que se hubiere efectuado, bien sea de manera conjunta por las partes o unilateralmente por la Administración.
“La Sala reitera su punto de vista sentado en oportunidades anteriores en el sentido de que los pagos periódicos que deba efectuar la Administración como consecuencia de un contrato, no pueden ser mirados como hechos aislados para aplicarles exegéticamente el concepto de caducidad de la acción, sino que deberá aplicarse la solución consignada en el párrafo inmediatamente anterior de esta providencia. Dicho de otra manera no puede imponérsele al contratista la dura e ilógica tarea de estar presentando demandas sucesivas por los incumplimientos periódicos imputables a la Administración, pues ello no se compadece con la lógica, con la cordialidad y armonía que debe reinar entre las partes ni con la seriedad y consideración debida a la Administración de Justicia. Semejante tesis solo fomenta la proliferación de controversias judiciales colocando en serios peligros los derechos sustanciales de los justiciables, amén de lo ya consignado”6.
Los lineamientos jurisprudenciales trazados a partir del año 1995 fueron elevados a rango legal luego de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998 y, por regla general, permiten tomar un solo extremo para contabilizar el término de caducidad, de manera que, si el contrato es de aquellos que no requieren de liquidación, la posibilidad real para acudir a la jurisdicción, en ejercicio del derecho público subjetivo de acción, surge cuando el contrato se extingue, siempre que la naturaleza del supuesto que se presente, esto es, el modo de extinción, permita acudir a la jurisdicción en procura de la protección de un derecho subjetivo. Por el contrario, si el contrato es de aquellos que requieren el trámite adicional de liquidación, la caducidad sólo comenzará a contarse a partir de la fecha en que se efectúe el trabajo de liquidación, bilateral o unilateral, o se agote el plazo establecido para el efecto.
En el sub júdice, el término de caducidad de la acción debe contarse desde el momento en que se agotó el plazo establecido para liquidar el contrato 013 del 24 de marzo de 1994, por tratarse de un contrato de ejecución sucesiva o periódica y, porque, para la fecha de interposición de la demanda aún no se había liquidado.
Pues bien, el acta de recibo final de las obras fue suscrita el 3 de abril de 1996 (fls. 24 a 29, C. 2) y a partir de ese momento comenzó la fase de liquidación del contrato. Las partes no pactaron término alguno para proceder a la liquidación bilateral, por lo que contaban, para el efecto, con el término supletivo de 4 meses, previsto por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, vencidos los cuales se abría la posibilidad para que la administración lo hiciera de manera unilateral, dentro de los 2 meses siguientes, tal como lo prevé el inciso segundo del literal d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A., de suerte que el término de caducidad de los 2 años previstos por la citada disposición comenzó a correr desde el vencimiento de este último plazo.
Lo anterior significa que, a partir del 3 de agosto de 1996 y hasta el 2 de octubre de 1996, la administración pudo liquidar unilateralmente el contrato y a partir de esta última fecha comenzó a correr el término de caducidad de los 2 años previstos por el ordenamiento jurídico, de donde se sigue que la acción contractual podía ejercitarse válidamente hasta el 3 de octubre de 1998.
La demanda fue interpuesta el 16 de diciembre de 1996 (fl. 24, C. 1), lo cual significa que fue promovida dentro del término de caducidad.
IV. La validez de la prueba documental recaudada
Para efectos de resolver el recurso de apelación, la Sala sólo tendrá en cuenta las pruebas regularmente allegadas al proceso, es decir, aquellas que cumplen las exigencias contempladas por las normas del Código de Procedimiento Civil que rigen la disciplina probatoria en este tipo de procesos; por esta razón, sólo serán valorados los documentos que reúnan las condiciones de autenticidad contempladas por los artículos 253 y 254 del C. de P.C. y, contrario sensu, no se otorgará mérito probatorio a los documentos que obran en copia simple dentro del expediente (algunos contenidos en el cuaderno 4 de pruebas).
V. Valoración probatoria
1.- El 24 de marzo de 1994, entre la Superintendencia de Notariado y Registro (contratante) y Jairo Antonio Ossa López (contratista), fue celebrado el contrato 013 (fls. 249 a 255, C. 2), en virtud del cual el contratista se obligó a ejecutar, por el sistema de precios unitarios, “…la obra de construcción de la primera etapa de la sede para la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de CALI, VALLE…”, la cual está detallada en la propuesta del contratista y resumida en la cláusula primera del contrato. Comprende las obras preliminares, cimientos, desagües y estructura.
El costo directo fue pactado en $397’008.111.80 y el AIU, del 21.4%, en $84’959.735.93, de modo que el costo total del contrato ascendió a $481’967.847.73 (cláusula primera).
El parágrafo primero de la cláusula primera del contrato dice:
“Los planos, normas, especificaciones, prioridades a que debe sujetarse el CONTRATISTA en la ejecución de las obras materia de este contrato son las que suministre la SUPERINTENDENCIA. Cualquier variación no autorizada previamente por la SUPERINTENDENCIA se entenderá como incumplimiento del contrato y no habrá lugar a reconocimiento alguno por concepto de obras adicionales o cambio de especificaciones en su caso. No obstante el CONTRATISTA podrá solicitar a la SUPERINTENDENCIA adiciones o supresiones a los planos y especificaciones, mediante un acta que debe llevar el visto bueno del interventor y/o Coordinador con la aprobación final de la SUPERINTENDENTE” (fl. 251, C. 2).
A través del parágrafo segundo, las partes convinieron que las obras y los precios no previstos serían acordados, antes de ser ejecutados, entre el contratista y el Interventor o Coordinador, con el visto bueno del Jefe del Grupo Interno de Mantenimiento y la aprobación previa de la Superintendencia.
En la cláusula segunda, atinente a las obligaciones del contratista, las partes convinieron, entre otras cosas, que éste se obligaba a ejecutar la obra con materiales de primera calidad y que, una vez terminada la misma, debía retirar los sobrantes y desechos y trasladarlos al lugar escogido con el visto bueno del Coordinador o el Interventor (parágrafo 2º, fl. 251, C. 2).
En la cláusula séptima, convinieron que la vigencia del contrato sería de 9 meses, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. El plazo para la entrega de las obras fue pactado en la cláusula octava, así: “La entrega de las obras se efectuará dentro de los ciento sesenta y ocho (168) días calendario siguientes a la fecha del acta de iniciación de las mismas” (fl. 253, C. 2).
La cláusula novena, atinente al precio del contrato, dice:
“El valor del presente contrato se fija en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($481’967.847.73 MCTE), el cual será el total de la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el precio de cada una de ellas. En el valor del contrato se consideran incluidos todos los costos que puedan provenir de la ejecución de la obra contratada. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que los compromisos que adquiera (sic) el CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato excedan la suma de que trata esta cláusula, los excedentes serán cubiertos con los propios recursos del contratista, sin que la Superintendencia tenga la obligación de reconocerlo. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista por medio del presente contrato renuncia expresamente al cobro de reajustes de precios (fl. 253, C. 2).
La cláusula décima, referida a la forma de pago, dice:
“El presente contrato se pagará de la siguiente forma a) 70% en calidad de anticipo, que se entregará una vez constituidas las respectivas garantías y perfeccionado el contrato, b) el 30% restante a la entrega definitiva de los trabajos a entera satisfacción, para lo cual requerirá el acta final de entrega de la obra y el acta de liquidación del contrato” (fl. 253, C. 2)
2.- Mediante oficio del 11 de abril de 1994, la Jefe de División de Servicios Administrativos de la Superintendencia de Notariado y Registro informó al contratista que las pólizas otorgadas por anticipo, cumplimiento y prestaciones sociales del contrato 013 de 1994 fueron aprobadas el 8 de abril del mismo año, de modo que a partir de esa fecha comenzó a correr el “…termino de vigencia”. (fl. 321, C. 2).
3.- Mediante comunicación del 3 de mayo de 1994, el contratista planteó la posibilidad de celebrar un “…OTRO SÍ…” al contrato 013 de 1994, para modificar la cláusula atinente al anticipo, en el sentido de que el contratista aceptaba recibir el 60% y no el 70% del valor del contrato, por tal concepto.
Para justificar la solicitud dijo que, “…como el contrato es a precios fijos y el hierro y el concreto sube a partir de la primera semana de mayo y entendiéndose que las cantidades son considerables, el porcentaje aumentado me afecta y lo que pretendo es cancelar este material de inmediato para evitar este sobrecosto” (fl. 319, C. 2).
En el expediente no aparece respuesta de la entidad contratante respecto de la anterior solicitud.
En otra oportunidad, el contratista solicitó modificar el contrato, en el sentido de incluir una cláusula de reajustes de precios, con base en la variación de los índices de los costos de los materiales de construcción (escrito del 2 de agosto de 1994, fl. 312, C. 2). No aparece respuesta alguna de la entidad.
4.- En adelante, el contratista envió un número significativo de comunicaciones a la entidad contratante, en las cuales advirtió los sobrecostos que se estaban generando por la falta de iniciación de las obras. En una de aquellas comunicaciones, con fecha 14 de julio de 1994, el contratista realizó un cuadro comparativo del precio establecido en la propuesta para el concreto de 1.500, 2.000, 3.000, 3.500, 4.000 y 4.500 PSI, el mortero, el acero, el hierro y aligeramiento recuperable, señalando que la diferencia con los precios actuales era de $48’514.103.90 (fls. 20 y 21 A, C. 4 y 313 a 315, C. 2).
Se observan algunos requerimientos en los que el contratista solicitó a la entidad contratante restablecer la ecuación económica del contrato, la cual, según afirmó, se vio alterada por causas que no le son imputables (fls. 20 a 31, C. 4). Después de iniciada la construcción, el contratista envió varias comunicaciones a la entidad contratante solicitando, en algunos casos, el reajuste de los precios del contrato y, en otros, el pago del saldo del precio del contrato (fls. 37 a 45, C. 4).
5.- Mediante oficio DAR 043, del 22 de agosto de 1994, la Superintendencia de Notariado y Registro informó al contratista que no había sido posible dar inicio a las obras, porque el Concejo de Santiago de Cali expidió un Acuerdo en el cual se modificaron los aspectos atinentes a la reglamentación para la expedición de las licencias de construcción a partir de 1994 y ello generó que la entidad tuviera que realizar ajustes en el diseño; además, señaló que el contrato fue celebrado en vigencia del Decreto 222 de 1983 y que el contratista renunció expresamente a los reajustes de precios. Por otra parte, señaló que, a pesar de que la licitación pública se efectuó a finales de 1993, los precios pactados fueron los correspondientes al año 1994, luego, en opinión de la entidad, no se produjo perjuicio alguno. También anunció que las obras se iniciarían en septiembre de 1994 (fls. 306 y 307, C. 2).
6.- El 31 de octubre de 1994, la Coordinadora del Grupo de Arquitectura y Mantenimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro elaboró un informe para la Directora Administrativa del Registro de Instrumentos Públicos, en el cual detalló los antecedentes de la construcción de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Valle del Cauca.
Señaló que el terreno de 4.000 metros cuadrados fue adquirido en 1991, que en 1993 fue contratado un consorcio para efectos de la elaboración del diseño integral de la oficina y, una vez entregado el diseño estructural, fue abierta la licitación pública 052 de 1993, cuyo vencedor fue Jairo Antonio Ossa, con quien se suscribió el contrato 013, en abril de 1994. Posteriormente, la entidad tuvo conocimiento de que las normas de desarrollo urbano de la ciudad de Santiago de Cali fueron modificadas, por lo cual se hizo necesario hacer ajustes al proyecto. En julio de 1994, la entidad pública recibió los ajustes a los planos del proyecto y en ese mismo mes inició el trámite tendiente a obtener la licencia de construcción (fls. 295 a 299, C. 2).
7.- El 28 de diciembre de 1994, la Superintendencia de Notariado y Registro y Jairo Antonio Ossa López suscribieron el contrato adicional 01 al contrato 013 de 1994, cuyo objeto fue, por una parte, ampliar la “…vigencia del contrato 013 de 1994, establecida en la cláusula séptima, en nueve (9) meses más, contados a partir del vencimiento de la [fecha] inicialmente fijada, es decir hasta el 7 de octubre de 1995” y, por otra parte, modificar la cláusula atinente a la forma de pago, así:
“El presente contrato se pagará en (sic) la siguiente forma: a) El 70% en calidad de anticipo, que se entregará una vez constituida la respectiva garantía. b) El 30% restante se entregará una vez ampliada la garantía de buen manejo e inversión del anticipo y de su aprobación por parte de la Superintendencia. PARÁGRAFO: Con la suma objeto del último pago, se abrirá una cuenta corriente conjunta entre el CONTRATISTA y el INTERVENTOR a nombre de la obra, de la cual se efectuarán desembolsos equivalentes al 30% del valor de la obra ejecutada mensualmente y recibida mediante acta” (fls. 244 y 245, C. 2).
Pese a lo anterior, el anticipo fue desembolsado el 13 de diciembre de 1994, según se desprende de la orden de pago 0001582, suscrita por el contratista7 (fl. 80, C. 4).
8.- Mediante escrito del 19 de enero de 1995, el Director de Interventoría informó a la Jefe de Servicios Administrativos de la Superintendencia de Notariado y Registro que, el 16 de los mismos mes y año, el contratista inició actividades de remoción de escombros, tierra y basuras del lote donde se levantaría la construcción (fl. 234, C. 2).
9.- El 20 de junio de 1995, fue suscrita el acta de inicio de obra por el contratista, el interventor, el coordinador de obra y la coordinadora del Grupo de Arquitectura y Mantenimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro. En el documento quedó constancia de que la licencia de construcción provisional fue expedida el 3 de mayo de 1995 (fl. 212, C. 2). Copia de la licencia provisional se observa a folio 208 del cuaderno 2.
10.- El 7 de julio de 1995, el inteventor del contrato emitió concepto favorable a la solicitud del contratista respecto de la aprobación de los precios unitarios para aplicar morteros de protección en los taludes. El contratista consideró que el precio del metro cuadrado era de $5.132.39 (fls. 204 y 205, C. 2).
11.- El 28 de agosto de 1995, fueron suscritos los contratos adicionales 02 y 03 al contrato 013 de 1994.
El primero de los contratos adicionales tuvo por objeto “Ampliar la vigencia del Contrato (sic) de Obra (sic) Pública (sic) 013 de 1994 y su adicional 01 de 1994, en cuatro (4) meses más, contados a partir de la vigencia del contrato adicional antes mencionado…”; en consecuencia, la vigencia se extendió hasta el 7 de febrero de 1995 (fls. 161 y 162, C. 2).
El segundo de los contratos adicionales mencionados (el 03 de 1995), tuvo por objeto adicionar el precio del contrato 013 de 1994 en $3’079.374 (fls. 158 y 159, C. 2).
12.- El 24 de noviembre de 1995, fue suscrita el acta de cambio de especificaciones del contrato 013 de 1994, a través de la cual las partes decidieron modificar unos ítems de éste, para incluir algunas obras no previstas y mayores cantidades de obra necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y redujeron otras para mantener inalterado el precio del contrato (fls. 41 a 48, 57 y 58, 97 a 99, 105 y 106, C. 2).
A través de la citada acta, las partes reorganizaron los ítems del contrato, suprimiendo unas obras que estaban previstas inicialmente (menores cantidades de obra), adicionando mayores cantidades de obra e incluyendo obras no previstas, así:
|
BALANCE |
||
|
COSTO TOTAL MENORES CANTIDADES |
153.475.423,67 |
|
|
COSTO TOTAL MAYORES CANTIDADES |
|
59.331.503,87 |
|
COSTO TOTAL OBRAS NO PREVISTAS |
|
97.223.264,76 |
|
CONTRATO ADICIONAL MORTERO DE PROTECCIÓN DE TALUDES |
3.079.374,oo |
|
|
SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA |
|
29.04 |
|
SUMAS IGUALES |
156.554.797,67 |
156.554.797,67 |
(fl. 45, C. 2).
Enseguida, sumaron los ítems de cada uno de los capítulos reorganizados (obra prevista, obra no prevista y mayores cantidades de obra), con el siguiente resultado:
|
TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS A EJECUTAR |
399.544.639,77 |
|
AIU 20% |
79.908.927,958 |
|
IVA 14% SOBRE 10% DE UTILIDAD |
5.593.624,96 |
|
TOTAL COSTO OBRAS CONTRATADAS |
485.047.192,69 |
(fl. 48, C. 2).
La Sala observa que el precio de los ítems suprimidos y los correspondientes a la mayor cantidad de obra fueron calculados con base en los precios ofertados por el contratista (cfr. folios 31 a 39, C. 2, 42 a 48, C. 2, 343 a 345, C. 2 y 478 a 538, C. 2).
El 5 de diciembre de 1995, las partes celebraron el contrato adicional 04, con el objeto de ampliar por 4 meses más el plazo del contrato 013 de 1994, de modo que la entrega de las obras quedó prevista para el 5 de abril de 1996 (fls. 119 y 120, C. 2).
13.- El 27 de marzo de 1996, fue suscrita por el contratista, el coordinador de obra, el interventor y el Superintendente de Notariado y Registro el acta 2 de cambio de especificaciones, en virtud de la cual las partes decidieron nuevamente reorganizar los ítems, disminuyendo la cantidad de obra pactada en el contrato inicial y la acordada en el acta de modificación de especificaciones 1, en los capítulos denominados preliminares, cimientos, desagües y estructura, de modo que acordaron ejecutar mayores cantidades de obra en los mismos capítulos y ejecutar obras no previstas inicialmente.
La menor cantidad de obra fue calculada con los mismos precios de la propuesta presentada por el contratista y con los precios pactados en el acta de cambio de especificaciones 1 (relativa a la obra no prevista, cfr. folios 32 a 35, C. 2, 44 y 45, C. 2 y 467 a 538, C. 2). Por lo anterior, se mantuvo incólume el precio del contrato (incluido el del contrato adicional 3).
14.- El 3 de abril de 1996, fue suscrita por el coordinador del proyecto de obra, el contratista, la Jefe de División de Servicios Administrativos y el interventor el acta de recibo final de la obra. En este documento se lee que: i) el precio total de la obra ejecutada, incluyendo el AIU, fue de $476’379.194.04, ii) que el valor total del contrato fue de $485’047.194.73 (incluido el valor del contrato adicional 03 de 1995 $3’079.347.oo) y iii) el saldo a favor de la entidad contratante, descontando el precio del contrato adicional 03 de 1995, que no se pagó al contratista, fue de $5’588.653.69 (fls. 24 a 29, C. 2); este último valor fue reintegrado por el contratista el 11 de diciembre de 1996, según consta en el recibo 000619 (fl. 23, C. 2).
15.- La Superintendencia de Notariado y Registro elaboró un proyecto de acta de liquidación bilateral del contrato; sin embargo, el jefe de la entidad administrativa no suscribió el acta, porque el contratista incluyó una nota en virtud de la cual se reservaba el derecho a reclamar “…por el desequilibrio económico tenido en esta obra por la tardía iniciación de la misma…” (fl. 17 y 20 a 22, C. 2).
IV. Objeción al dictamen pericial
La parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial para establecer “…a cuánto ascendió el mayor valor de los materiales y equipo (sic), desde la fecha en que ha debido iniciarse, de conformidad con el contrato, la construcción del edificio, hasta la fecha del acta de iniciación de la obra…” (fl. 22, C. 1)
El dictamen pericial, rendido por dos ingenieros civiles designados por el Tribunal, fue presentado el 20 de agosto de 1998. Para su elaboración, los peritos afirmaron que la ejecución de las obras debió iniciarse el 8 de abril de 1994 y comenzó el 20 de junio de 1995, es decir, con un atraso de 14 meses y 12 días. Tomaron el costo directo de las obras, con el ajuste realizado a través del acta de modificación de las especificaciones 1, esto es, $399’544.639,77 y, con base en el “...Indice de Costo de Construcción…” de abril de 1994 y de mayo de 1995, ajustaron el valor del contrato, lo cual dio el siguiente resultado (tabla 1 del dictamen pericial):
|
VALOR ABRIL /94 ($) |
FACTOR MULTIPLICADOR |
VALOR A JUNIO/95 ($) |
AJUSTE ($) |
|
$399’544.639,77 |
1.17415 |
469’125.338,70 |
69’580.699,oo |
(fl. 5, C. 3).
Enseguida, los peritos calcularon el 20% de AIU ($13’916.139,80) y el 14% del IVA ($974.129,79) sobre el 10% de la utilidad esperada y sumaron el valor del reajuste ($69’580.699,oo), dando como resultado la suma de $84’470.968.59.
En la tabla 2 del dictamen, los peritos discriminaron el valor neto con reajuste de cada acta parcial de obra, el valor nominal del acta reajustada y el reajuste del valor del nominal, dando el siguiente resultado:
“(1) TOTAL COSTO OBRAS EJECUTADAS = $476’379.194,04
“(2) SE TOMA COMO DATO DE REFERENCIA: TOTAL COSTO OBRAS EJECUTADAS + TOTAL COSTO DEL AJUSTE A JUNIO/95 = $476’379.194,04 + $84’470.968,59 = $560’850.162,63
“(3) GASTO QUE SE VIO FORZADO A ABSORVER (sic) EL CONTRATISTA” (fl. 7, C. 3).
La suma de los rubros por reajuste, AIU e IVA ($84’470.968,59), fue indexada con base en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE desde junio 1995 hasta marzo de 1999, mes en el que, en opinión de los peritos, podría terminar el proceso. Por el mismo período calcularon intereses de mora sobre el valor actualizado, así (fls. 3 a 11, C. 3):
|
AÑO |
INFLACIÓN ANUAL (%) |
VALOR HISTÓRICO $84’470.968,59 VALOR ACTUALIZADO ($) |
INTERES ANUAL ($) |
|
1995 |
7.01 |
90’392.383,49 |
22’887.351,50 |
|
1996 |
12.75 |
101’917.412,30 |
17’529.794,91 |
|
1996 |
8.80 |
110’886144,50 |
42’802.051,77 |
|
1997 |
17.68 |
130’490.814,80 |
74’262.322,70 |
|
1998 |
21.50 |
158’546.339,90 |
94’176.525,90 |
|
1999 |
6.50 |
168’851.852,00 |
22’795.000,02 |
|
|
SUB-TOTAL $ |
168’851.852,00 |
274’453.046,80 |
|
|
TOTAL$ |
443’304.898,80 |
|
(fl. 10, C. 3)
Dentro del término del traslado, la parte demandada objetó por error grave el dictamen pericial, para lo cual señaló que los peritos confeccionaron la experticia con base en parámetros errados, pues pasaron por alto la existencia de una póliza única de seguro de cumplimiento que amparaba la seriedad de la propuesta. Indicó también que la vigencia de la póliza se extendía hasta el 15 de mayo de 1994 y amparaba a la entidad por los eventuales incumplimientos del oferente, uno de los cuales era el sostenimiento del precio del contrato; por ende, la actualización de precios debió efectuarse a partir del 16 de mayo de 1994 y no, como lo hicieron los peritos, a partir del 8 de abril del mismo año.
Señaló que los peritos se equivocaron al tomar como base para el cálculo la suma de $399’544.639,77, pues los costos directos del contrato fueron previstos, según éste, en $397’000.111,80.
Por otra parte, sostuvo que el anticipo fue entregado al contratista el 13 de diciembre de 1994, es decir, 6 meses antes del inicio de las obras, de modo que los peritos debieron calcular el interés que produjo ese dinero y descontarlo del mayor valor de las obras. Todo lo anterior condujo a que se incurriera en error en el cálculo del AIU y del IVA.
Según la objetante, los peritos omitieron aportar los índices de costos de la construcción, expedidos por CAMACOL y, además, incurrieron en error al actualizar el valor histórico. Precisó: “...El objeto de su dictamen fue claro y preciso: verificar los mayores valores en que incurrió el contratista por la demora de la iniciación de la obra; objeto que tampoco se cumplió puesto que si bien es cierto se hizo un cálculo determinado, no se verificó que efectivamente éste correspondiera a lo que realmente el contratista debió invertir como sobrecostos en la obra, según los valores de los ítems de obra contratados” (fls. 31 a 33, C.3).
La sentencia de primera instancia omitió resolver la objeción propuesta por la entidad demandada contra el dictamen pericial reseñado en los párrafos anteriores; sin embargo, la Sala debe pronunciarse respecto de la citada objeción, porque a pesar de que ésta no fue materia de apelación (y no podía serlo, porque, el fallo de primera instancia fue favorable a los intereses de la objetante y ello hacía que careciera de interés jurídico para recurrir la decisión), lo cierto es que el recurso de apelación, interpuesto por la parte actora, está orientado a que se revoque el fallo de primer grado y a que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda y, precisamente, algunos de los hechos sobre los cuales estriban las pretensiones aludidas están cimentados sobre el dictamen pericial objetado, de manera que se impone, de manera inexorable, la obligación de resolver en esta instancia la censura formulada contra la prueba pericial, por ser un punto íntimamente ligado con aquellos que fueron apelados, tal como lo prevé el artículo 357 del C. de P.C.
A juicio de la Sala, los peritos incurrieron en varios errores, de tal gravedad, que fueron determinantes en las conclusiones del dictamen pericial, razón por la que no puede ser estimado.
En efecto, el error grave radica en que los peritos tomaron como base para el cálculo de los mayores costos, los costos directos del contrato consignados en el acta de modificaciones 1, suscrita el 24 de noviembre de 1995 (ver numeral 12 de estas consideraciones) y, aún así, ajustaron los precios del contrato desde abril de 1994. Esa circunstancia afectó las conclusiones del dictamen pericial, pues los peritos no tuvieron en cuenta que, al ajustar las especificaciones del contrato a través de la citada acta, las partes suprimieron algunas obras que se hallaban inicialmente previstas y se incluyeron otras nuevas, es decir, obras que no estaban inicialmente previstas en el contrato, cuyos precios, desde luego, fueron pactados a la fecha de suscripción del acta (24 de noviembre de 1995 –se reitera-). Lo anterior significa que los peritos no discriminaron entre los precios de las obras no previstas, pactados al precio real de las mismas al mes de noviembre 1995, y los precios de las mayores cantidades de obra pactados para abril de 1994 y ello se tradujo en que, finalmente, actualizaran algunos de los precios pactados en 1995 (para las obras no previstas), como si lo hubieran sido en 1994 y, por supuesto, ello distorsionó las conclusiones del dictamen pericial.
Adicionalmente, los peritos no podían tomar el costo total de la obra y actualizar dicha suma con base en los índices de costos de construcción, sin antes discriminar los ítems que, realmente, sufrieron alteración (bien sea por aumento o por disminución del precio) durante el período respectivo, pues no podría asumirse, por lo menos no sin una explicación válida, que todos los ítems contratados sufrieron alzas durante el período calculado, de modo que el dictamen pericial requería, necesariamente, segregar cada uno de los ítems que sufrió alteración en relación con los precios del mercado, para así determinar los mayores costos en los que incurrió el contratista, en aplicación de un sistema de auditoría, es decir, confrontando las erogaciones efectivamente realizadas por él y, al no hacerlo, los peritos incurrieron en error grave, con incidencia en las conclusiones del dictamen.
La objeción prospera.
V. El incumplimiento del contrato por la falta de entrega oportuna del anticipo pactado y del precio del contrato.
La primera pretensión de la demanda está orientada a obtener la declaración de incumplimiento del contrato por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, porque el anticipo pactado no fue entregado en la oportunidad prevista en el contrato, al igual que no fue oportunamente pago el saldo del contrato.
Constituye requisito sine qua non para que se abra paso la pretensión de incumplimiento contractual, la existencia y la validez de la obligación que se dice incumplida.
En este caso, a pesar de que no es el punto central del debate sustancial la legalidad de las estipulaciones contenidas en el contrato de obra pública 013, del 24 de marzo de 1994, la Sala no puede pasar desapercibidos los vicios que afectan la validez de la cláusula décima del mismo, atinente a la forma de pago y de la cláusula segunda del contrato adicional 01, del 28 de diciembre de 1994 (ver numerales 1 y 7 de estas consideraciones).
En efecto, el inciso primero del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 consagra la facultad de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos estatales, cuando éstos adolezcan de vicios de tal raigambre, situación que también contempla el artículo 1742 del C.C.9 al señalar que el juez puede pronunciarse, de oficio, respecto de las nulidades absolutas de los actos jurídicos y de los contratos, cuando éstas aparezcan de manifiesto en el respectivo acto o contrato, todo lo cual tiene como fin garantizar la prevalencia del orden público jurídico que debe regir las relaciones de la misma índole.
Las causales de nulidad absoluta están concebidas por el ordenamiento jurídico como una sanción que implica privar de eficacia los actos jurídicos y los contratos que se han erigido en contravía de los intereses superiores, por cuya protección propende el orden jurídico, con el fin de salvaguardar al conglomerado social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un acto jurídico o un contrato viciado de tales tipos de ilegalidad10.
La Sala ha precisado que la facultad del juez de declarar de manera oficiosa las nulidades absolutas que sean manifiestas en los contratos no está sometida al régimen de la caducidad, no solo porque resulta evidente que durante el trámite del proceso puede transcurrir el tiempo previsto por el ordenamiento jurídico para que fenezca la oportunidad de alegarlas por la vía de acción, sino porque la facultad oficiosa difiere ostensiblemente del derecho público subjetivo de acción y los términos de caducidad están concebidos como límites temporales para hacer efectivos ante la jurisdicción, por la vía de acción, los derechos sustanciales; además, el fenecimiento del término de caducidad carece de la virtualidad de sanear los vicios de que adolezcan los contratos; sin embargo, la facultad del juez no es ilimitada. En efecto, para declarar la nulidad de manera oficiosa, debe observar:
i). Que no haya transcurrido el término de prescripción extraordinaria al cual se refiere el artículo 1742 del C.C., pues, ocurrida la prescripción, se produce el saneamiento de los vicios11 ii) que al proceso se hallen vinculadas las partes intervinientes en el contrato o sus causahabientes y iii) que el vicio surja de manera ostensible, palmaria o patente12.
Por otra parte, se precisa que el término de prescripción extraordinaria que rige en el caso concreto es el de 20 años, según lo dispuesto por el artículo 2532 del C.C13., norma de carácter sustancial que se hallaba vigente14 para la fecha en que comenzó a correr el término15, el cual resulta aplicable a términos del artículo 41 de la Ley 153 de 188716.
En el asunto sub – lite, la Sala encuentra reunidos los presupuestos para declarar, de manera oficiosa, la nulidad absoluta de la cláusula décima del contrato de obra pública 013 del 24 de marzo de 1994 y de la cláusula segunda del contrato adicional 01 del 28 de diciembre de 1994.
En efecto, no han transcurrido los veinte años (20) años de la prescripción extraordinaria contemplada en aquella época por el artículo 2532 del C.C., las partes intervinientes en el negocio jurídico fueron vinculadas al presente proceso y el vicio que afecta la validez surge de manera ostensible, como pasa a verse.
Como se dijo párrafos atrás, el régimen jurídico que gobierna el contrato en cita, es el contenido en la Ley 80 de 1993 (ver título II de estas consideraciones) y, a términos del parágrafo del artículo 40 de dicha ley, las partes pueden pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos que no excedan el cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
En el sub examine, las partes pactaron la entrega de un anticipo, a favor del contratista, del 70% del valor contrato, con lo cual desconocieron de manera protuberante el precepto imperativo, de orden público y de obligatorio cumplimiento, citado en el párrafo anterior; en tales condiciones, las cláusulas décima del contrato 013, del 24 de marzo de 1994 y segunda del contrato adicional 01, del 28 de diciembre de 1994, están incursas en la causal de nulidad por objeto ilícito prevista por el artículo 1741 ibídem, la cual se integra al artículo 44 de la Ley 80 de 1993, por expreso mandato del inciso primero de esta misma norma, por cuanto fueron concebidas contra normas que hacen parte del orden público jurídico.
En las anteriores condiciones, la Sala se abstendrá de analizar el incumplimiento cuya declaración se depreca al amparo de dichas estipulaciones contractuales, pues una cláusula nula no puede engendrar derechos a favor de ninguna de las partes; no obstante, resulta necesario advertir que, a pesar de la declaración de nulidad, el negocio jurídico subsiste, porque el vicio que lo aqueja no afecta la esencia del mismo, de modo que la nulidad declarada es parcial y sólo comprende las disposiciones contractuales aludidas, tal como lo dispone el artículo 47 de la Ley 80 de 1993.
VI. La nulidad del parágrafo segundo de la cláusula novena del contrato 013 del 24 de marzo de 1994 y precisión respecto del contenido del parágrafo primero de la misma estipulación contractual.
Previo a resolver las pretensiones de la demanda, atinentes a la declaración de ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato por los presuntos sobrecostos que se presentaron por la variación de precios que se produjo entre la fecha contractualmente prevista para el inicio de las obras y la fecha en la que realmente se iniciaron las mismas, resulta necesario precisar que la disposición contenida en el parágrafo segundo de su cláusula novena del contrato se halla viciada de nulidad absoluta, por ser abiertamente contraria a los preceptos de los artículos 4 (numeral 8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993.
En efecto, a través de la cláusula sub – exámine, las partes pactaron que el contratista renunciaba expresamente al cobro de reajustes de precios (ver numeral 1 de estas consideraciones), pero tal estipulación desconoce los mandatos imperativos atinentes a los deberes de las entidades estatales en la contratación y, a su turno, los derechos de los contratistas; además, desconoce los valores de equidad y de justicia (conmutativa), que informan a los contratos sinalagmáticos perfectos.
Constituye un principio cardinal en la contratación estatal el mantener durante el desarrollo y la ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer (en caso de licitación) o de contratar (en caso de contratación directa, artículo 27, Ley 80 de 1993), equilibrio que se puede alterar por varios factores, entre ellos y haciendo alusión únicamente al aspecto económico, por la variación de los precios de los insumos necesarios para la ejecución del contrato. Cuando esto ocurre, la ley ordena utilizar los mecanismos de ajuste y revisión de precios (artículo 4 numeral 1, Ley 80 de 1993).
Las partes de un contrato no pueden desconocer que los precios de los bienes materiales e inmateriales, la moneda y el costo financiero varían constantemente en una economía y, con mayor ahínco en aquellas de los países en vías de desarrollo.
a. La variación de precios como supuesto de ruptura de la ecuación económica del contrato.
Como se dijo, uno de los supuestos que da lugar a la ruptura del equilibrio económico-financiero de los contratos es la variación de precios, bien sea por incremento o por disminución, y esa variación puede tener origen en distintos fenómenos como: i) la fluctuación de la relación entre oferta y demanda de bienes y servicios, pues constituye un principio elemental de la economía que, a mayor demanda y menor oferta, el precio de los bienes en el mercado sube y, por el contario, a mayor oferta y menor demanda los precios del mercado tienden a bajar (ley de demanda)17, ii) la inflación que, vista de manera general, se produce cuando el circulante monetario es mayor que la cantidad de bienes que se producen en una economía determinada, lo cual genera que el poder adquisitivo de la moneda sea menor y, como consecuencia obligada, los precios tengan una alza generalizada y constante18, iii) la devaluación, que se refiere a la pérdida del valor nominal de la moneda de un país, pero, a diferencia de la inflación, se mide en relación con la moneda extranjera y no en relación con los bienes que se producen en el orden interno, aunque por efecto también causa alteración en los precios de los bienes y servicios, pues, si el valor nominal de la moneda desciende, los precios suben o, lo que es lo mismo, se debe pagar una mayor cantidad de moneda circulante por un bien o un servicio determinado19 y iv) la revaluación, que constituye el fenómeno opuesto a la devaluación20.
Los anteriores supuestos, entre muchos otros, pueden tener incidencia en los precios de los bienes y servicios y, aunque pueden ser previsibles en cuanto a su ocurrencia, son imprevisibles en cuanto a sus efectos cualitativos, cuantitativos y temporales (frecuencia); por tal razón, su estimación es compleja, como complejo es el darles tratamiento de riesgo previsible; además, son incontenibles, inevitables e irresistibles.
Uno de esos riesgos previsibles en una economía inflacionaria como la nuestra, es el económico, que se produce como consecuencia de la fluctuación, el incremento continuo y generalizado o la disminución del valor de los bienes, servicios y factores productivos, a lo largo del tiempo; por esa razón, con el objeto de prefijar las consecuencias futuras, previsibles y evitar que el riesgo impacte de forma grave la economía del contrato, las partes deben pactar, siempre que resulte viable, cláusulas de estabilización, reajustes o corrección de precios, para que el contratista reciba una contraprestación real y equivalente a la prestación ejecutada.
Así pues, negar tales contingencias constituye una grave equivocación, como también lo es el abstenerse o negarse a brindar la posibilidad de utilizar los mecanismos que han sido creados para mitigar el impacto que su ocurrencia puede producir en relación con los precios de un contrato o de una obligación dineraria. La renuncia expresa a los reajustes de precios no impide, per se, que los precios varíen o se mantengan inalterados y, por lo mismo, tampoco puede impedir que se mantengan inalterables en la relación contractual21. Tal dimisión equivale a renunciar a que se mantenga el equilibrio económico-financiero del contrato o lo que es lo mismo, a que, en caso de se produzca desequilibrio en el contenido obligacional, se renuncie a obtener el restablecimiento. Una posición en tal sentido va contra los valores de equidad y de justicia, por cuya realización propende el derecho y, además, es contraria a los mandatos de la Ley 80 de 1993, aunque debe advertirse, desde ahora, que los derechos económicos derivados de los reajustes o las revisiones de precios pueden ser renunciados con posterioridad, al momento de realizar el balance económico de la relación negocial, como se verá más adelante (ver página 43).
Particularmente, los contratos conmutativos, onerosos y sinalagmáticos o bilaterales perfectos pueden resultar afectados por las variaciones de precios, las cuales se ven reflejadas con mayor nitidez en los contratos cuyas obligaciones son de ejecución sucesiva, es decir, en aquellos donde el deudor debe observar un comportamiento contractual determinado durante un lapso más o menos duradero, como en los contratos de obra, pues, naturalmente, mientras mayor sea el plazo que medie entre la estructuración de la obligación (aceptación de la oferta o celebración del contrato, según el caso) y el cumplimiento de la prestación, mayor posibilidad habrá de que sufran alteración los precios y también mayor será la intensidad de la afectación.
Por lo anterior y ante la previsibilidad de la ocurrencia de los fenómenos que pueden desembocar, principalmente, en el alza de los precios, la legislación ha previsto desde hace varios años los mecanismos de ajuste y revisión de precios.
b. El ajuste o el reajuste de precios como mecanismo para mantener constante el equilibrio económico del contrato.
El artículo 11 de la Ley 4 de 1964, “Por la cual se dictan disposiciones sobre la industria de la construcción, concursos y contratos”, establecía la obligación de pactar revisiones periódicas en los contratos celebrados a precio alzado y precios unitarios, en función de la variación de los factores determinantes de los costos previstos; además, contemplaba que, de ser posible, los ajustes se realizarían con base en fórmulas matemáticas que debían incluirse en el contrato.
La anterior disposición fue reglamentada por el artículo 17 del Decreto 1518 de 1965, en el cual se señaló que, para efectos del reajuste o la “revisión” periódica de precios, se elaboraría un listado de los principales elementos o factores determinantes de los precios y se asignaría a cada uno de ellos una cuota o porcentaje que representaría el conjunto de trabajos, para así determinar la fórmula matemática que debía aplicarse. Las fórmulas matemáticas o las series estadísticas debían incluirse en los respectivos pliegos de condiciones.
El artículo 74 del Decreto-ley 150 de 1976 siguió similar derrotero al de la legislación anterior, pues estableció la posibilidad de que, en los contratos celebrados a precio alzado o a precios unitarios, se pudieran pactar “revisiones periódicas en función de las variaciones” que se presentaran “en los factores determinantes de los costos” y contempló la posibilidad referida a que tales ajustes se realizaran con la utilización de fórmulas matemáticas, las cuales debían incorporarse en el respectivo contrato; además, prohibió que, por regla general, la suma de los reajustes superara el 100% del precio inicial del contrato, “a menos que la fórmula pactada fuera matemática”.
El Decreto 808 del 11 de abril de 1979 reglamentó parcialmente el Decreto extraordinario 150 de 1976 y dispuso que, una vez fuera elaborada el acta mensual de obra y el contratista presentara la cuenta con el lleno de los requisitos legales, ésta debía ajustarse con los índices de costo correspondientes al mes de ejecución de los trabajos en los organismos que tuvieran establecido este sistema; pero, si el pago se efectuaba después de 30 días de la presentación de la cuenta, el índice de ajuste de costos aplicable sería el correspondiente al último mes antes de estar disponible el pago a favor del contratista.
Más adelante, el artículo 86 del Decreto-ley 222 de 1983 (capitulo I del título VIII, atinente a los contratos de obras públicas) estableció la posibilidad de revisar periódicamente los precios, en términos muy similares a los contemplados por el Decreto-ley 150 de 1976, aunque ordenó que las revisiones fueran consignadas en actas suscritas por las partes y que se reconocieran con el índice ajustado al mes anterior al cual se pagara la obra ejecutada, cuando ésta correspondiera, al menos, a la cuota parte del plan de trabajo previsto en el contrato. Así se puso fin a las dificultades que se presentaban con la anterior reglamentación, por cuanto en algunas ocasiones sólo se tenía en cuenta el índice de costos correspondiente al mes de ejecución de los trabajos, pese a que los pagos se realizaban mucho después.
Hoy día, el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 contempla como derecho de las entidades estatales solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren, en su contra, el equilibrio económico o financiero del contrato (numeral 3). Correlativamente, consagra como deber de dichas entidades adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer o de contratar, según el caso, para lo cual ordena utilizar “…los mecanismos de ajuste y revisión de precios...” (numeral 8) y acudir a los procedimientos de revisión y corrección, si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución (ibídem).
Como se puede observar, a diferencia de los ordenamientos jurídicos anteriores la Ley 80 de 1993 consagra como derecho e impone como obligación el mantener el equilibrio económico-financiero del contrato; además, también se puede ver que el ordenamiento positivo no ha diferenciado, desde el plano conceptual, los mecanismos de ajuste y revisión de precios; de hecho, algunas legislaciones les han dado un tratamiento análogo, como si se tratara de un único mecanismo.
Desde el punto de vista conceptual, la actualización, el reajuste o simplemente el ajuste de precios es un instrumento que se utiliza para restablecer de manera automática o para mantener de forma constante la ecuación o equivalencia económica originalmente pactada entre los precios y la prestación prevista por las partes, en los contratos conmutativos, onerosos, bilaterales o sinlagmáticos perfectos y de ejecución sucesiva. El fin de este instrumento es corregir y estabilizar los precios y mitigar el impacto que pueden ocasionar las variaciones de éstos, por los fenómenos señalados párrafos atrás (fluctuación de la oferta y la demanda, inflación, devaluación o revaluación en niveles previsibles, claro está), en la economía del contrato.
El ordenamiento jurídico actual no prevé un sistema determinado de reajuste de precios, razón por la que las partes deben pactarlos “ex contractu”. Varias son las técnicas para corregir o reajustar los precios de los contratos, aunque las más recurridas son las que prevén la utilización de fórmulas polinómicas múltiples, sistemas de partidas o ítems, fórmula polinómica única e índices estadísticos22, todo lo cual debe estar concebido en función de los factores que inciden en los costos23 de ejecución del contrato.
Sobre el particular, debe precisar la Sala que el interés moratorio supletivo, previsto por el inciso segundo del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, no está concebido como un sistema de ajuste de precios que tenga como finalidad restablecer o mantener constante la ecuación contractual. Ese interés es de naturaleza sancionatoria y reparatoria; por ello, la cláusula de reajuste o estabilización de precios es compatible con el pacto contractual de intereses.
c.- La revisión de precios como instrumento para restablecer el equilibrio económico fracturado.
Revisar los precios significa volver24 sobre los precios ofertados o pactados en el contrato.
El mecanismo de revisión de precios opera cuando el sistema de ajuste resulta inocuo o insuficiente para mantener constante el equilibrio del contrato frente a la variación de los precios que inciden en la relación negocial o cuando las partes no han acordado en el contrato un sistema de actualización de precios y éstos sufren alteración por los fenómenos económicos anotados en precedencia.
Al convenir la cláusula de reajuste, las partes, razonablemente, prevén lo previsible, de modo que sólo frente a la ocurrencia de hechos (económicos)25 anormales, extraordinarios e imprevisibles, que impacten en forma grave la economía del contrato y frente a las cuales se tornen ineficaces los mecanismos de reajuste estipulados, se pueden revisar los precios y arbitrar la corrección de la cláusula de estabilización o redeterminar los precios ofertados o acordados al celebrar el contrato, esto es, fijar unos nuevos precios, para que el equilibrio que se ha visto alterado pueda ser restablecido; pero, también puede suceder que las partes no hayan pactado una cláusula de estabilización o fórmula de reajuste de precios en el contrato y, en este caso, la revisión es procedente y debe hacerse por el sistema de auditoría, es decir, por la compensación de las erogaciones comprobadas que haya hecho el contratista de los ítems o precios que sufran afectación, respecto de los precios reales del mercado.
Lo anterior supone que la revisión de precios constituye uno de los mecanismos previstos para restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato, mientras que el ajuste de precios es un corrector que tiende a conservarlo, frente a las alteraciones que se presentan en ellos en el curso del contrato; no obstante, es de anotar que, de admitir la posibilidad a la renuncia anticipada de la actualización de precios, se aceptaría también la renuncia a la revisión de los mismos.
d.- El reajuste y la revisión de precios a la luz de las distintas modalidades de ejecución del contrato.
Los mecanismos de reajuste y de revisión de precios son procedentes, siempre que la modalidad de ejecución del contrato conduzca a que los precios del mismo, pactados de manera previa al inicio de la ejecución del objeto, puedan sufrir alteración durante el curso del mismo.
La experiencia jurisprudencial ha indicado que, cuando la modalidad de pago es pactada a precio o precios fijos, generalmente se acuerda la renuncia a los reajustes de precios. Esto, precisamente, se presenta en el contrato que analiza la Sala y ha sido una conducta recurrente de los sujetos intervinientes en el ámbito de la contratación estatal; sin embargo, tal proceder es completamente equivocado, pues, por una parte, la simple prohibición o la renuncia al cobro de los reajustes de precios no impide que éstos varíen durante la ejecución del contrato y, por otra parte, la prohibición en tal sentido sólo conduce a imposibilitar que se conserve o se restablezca la ecuación económica del contrato, en detrimento del patrimonio de una de las partes intervinientes y con el correlativo incremento injusto del patrimonio de la parte contraria, lo cual pugna con el principio general del derecho según el cual nadie puede enriquecerse, sin justa causa, a expensas del patrimonio de otro, en la medida en que el comitente puede recibir una construcción cuyo costo puede ser superior al que ha pagado por ella al constructor.
A diferencia de los anteriores estatutos de contratación (Decretos-leyes 150 de 1976 y 222 de 1983), la Ley 80 de 1993 no se refiere, en particular, a los sistemas o modalidades de ejecución y pago de los contratos estatales; no obstante, el inciso tercero del artículo 40 ibídem señala que “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones…” (subraya fuera del texto original) que se consideren necesarias, siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la ley, al orden público y a los principios y finalidades de la misma Ley 80 de 1993 o de la buena administración. Esto implica que el legislador dejó a las partes en libertad de autorregular la modalidad de ejecución y el pago del precio del contrato, lo cual significa que, en la actualidad, son admisibles, incluso, aquellas modalidades o sistemas de ejecución que, para los contratos de obra, contemplaban los ordenamientos jurídicos anteriores a la Ley 80 de 1993, pues la estructura de cada uno de ellos se mantiene vigente, en esencia, con algunas particularidades para que se ajusten a las nuevas disposiciones constitucionales y legales.
Las distintas modalidades de ejecución de los contratos de obra pública están concebidas en función del contenido o de la determinación del objeto contractual y ello conlleva a que el precio del contrato se estructure de distintas formas, más o menos discriminadas; pero ninguna de esas formas está creadas para beneficiar o privilegiar económicamente a una de las partes dentro de la relación negocial, en detrimento del patrimonio de la parte contraria, o para patrocinar la inequidad en la correlación cualitativa y cuantitativa que debe existir entre el precio y la prestación objeto del contrato (ecuación económico-financiera).
Algunas de las modalidades de ejecución utilizadas con mayor frecuencia son a precio global fijo (o de ajuste alzado) y a precios unitarios (también llamada por unidad de medida)26. Existen otros sistemas, que hoy día no se suelen utilizar con mucha asiduidad, como son los de administración delegada (también llamada gerencia de construcción)27 y los de reembolso de gastos (llamado también de costes y costas)28, los cuales estaban previstos en legislaciones anteriores.
El contrato pactado a precio alzado o a precio global fijo supone que las partes tienen perfectamente determinadas las cantidades de obra a ejecutar y, por lo mismo, el precio del contrato también se halla totalmente determinado, de modo que éste (el precio) está constituido por una suma global fija que abarca no sólo los costos totales del proyecto técnico (materiales, mano de obra, equipos, etc.) sino también las utilidades o remuneración del constructor y los costos indirectos (A.I.U). Este sistema se utiliza, por lo general, en obras que no demandan gran complejidad, donde se hace posible realizar un estudio ponderado, completo y preciso de lo que se pretende ejecutar.
Empero, el hecho de que se haya pactado una suma global fija para la ejecución de la construcción no implica que los precios se mantengan inalterados e inalterables durante toda la relación contractual. Los fenómenos económicos analizados en precedencia pueden tener impacto en el precio de los insumos necesarios para ejecutar la obra, al margen de la modalidad de ejecución pactada, y nadie está obligado a asumir un riesgo económico que, eventualmente, puede ser previsible en cuanto a su ocurrencia, pero que es desconocido o imprevisible en términos cualitativos, cuantitativos y de periodicidad.
Las condiciones del contrato se deben mantener intactas sólo cuando en el curso de su ejecución no sobrevengan circunstancias que alteren sustancialmente el objeto de la prestación (pacta sunt servanda, rebus sic stantibus), porque tales supuestos no forman parte de la voluntad contractual original29, de modo que, cuando los precios cambian, debe pagarse el precio real y no el pactado inicialmente, porque éste no responderá de manera adecuada al intercambio del bien.
Los anteriores asertos se corroboran con sólo echar un vistazo a los antecedentes legislativos de las figuras de ajuste y revisión de precios en el ordenamiento jurídico patrio, los cuales fueron reseñados por la Sala párrafos atrás (Ley 4 de 1964 y Decretos-leyes 150 de 1976 y 222 de 1983) en los que se observa que en las modalidades de ejecución a precio alzado y a precios unitarios era procedente acudir a la revisión de precios (haciendo referencia a la actualización stricto sensu), para mantener constantes las prestaciones a cargo de cada una de las partes.
A este respecto, es importante precisar que la doctrina foránea distingue, dentro de esta modalidad de ejecución, entre el “ajuste alzado relativo” y el “ajuste alzado absoluto”30. El primero implica que la obra se ejecuta a cambio de una suma global que no puede ser alterada, salvo que se produzcan variaciones en los precios de los insumos. En cambio, el segundo supone que el precio y las especificaciones del proyecto técnico no se pueden cambiar bajo ninguna circunstancia. El precio alzado absoluto no es permitido a la luz de los mandatos de la Ley 80 de 1993, porque desconoce el principio del mantenimiento de la ecuación económico-financiera del contrato y, desde luego, el equilibrio obligacional entre las partes, en la medida en que puede suceder que la construcción resulte mucho más onerosa, como consecuencia de la variación del precio de los insumos y el comitente termine pagando un precio menor que el verdadero costo de la obra, con lo cual, en últimas, se terminaría enriqueciendo el contratante o comitente a expensas del patrimonio del constructor.
Bajo la modalidad de precios unitarios o por unidad de medida sucede algo similar, en cuanto a la procedencia de los reajustes de precios. Este sistema que suele ser el de mayor utilización en la práctica contractual, se emplea cuando, dada la complejidad del proyecto técnico que se pretende llevar a cabo, es difícil determinar las cantidades de obra y las actividades que se deben desarrollar en la construcción; por tal razón, se elabora un listado de cada unidad técnica (ítems) de los elementos, de la mano de obra, de la maquinaria, de los equipos y de las actividades requeridas (número de elementos, metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales, hora-hombre, hora de equipo, por ejemplo), pues de esta manera se logra establecer cuánto cuesta cada una de las unidades que, en conjunto, constituyen el costo directo de la obra, de tal suerte que deben existir tantos precios como ítems se hayan cotizado en la oferta.
En todo caso, ninguna de dichas modalidades (precio global o precios unitarios) está excluida de que se puedan presentar variaciones en los precios de los respectivos ítems, por los fenómenos económicos anotados a lo largo de esta providencia, ni de que, por consiguiente, se deban actualizar o revisar los precios, según el caso.
La correcta técnica de la estructura de precios unitarios exige que se haga un análisis de los mismos (análisis de precios unitarios), que no es cosa distinta a descomponer los ítems para determinar los costos que lo integran.
Además, exige que se discrimine entre costos directos, es decir, los que están directamente relacionados con la construcción de la obra (materiales, mano de obra, maquinaria, etc.) y los costos indirectos que corresponden a los rubros que no están directamente relacionados con la construcción, pero en los cuales se requiere incurrir para poder ejecutar el proyecto (arriendo y gastos administrativos de la oficina, honorarios del director de la obra, del contador, del residente de obra y, en general, del personal especializado). Parte de esos costos indirectos está representada por el componente denominado “AIU”, que corresponde a un porcentaje de los costos directos estimados, donde “A” significa administración y comprende los costos indirectos propiamente dichos, destinados a cubrir los gastos a los que se ha hecho alusión, la “I” significa imprevistos y corresponde a un porcentaje destinado a cubrir contingencias menores que se puedan presentar en el curso del contrato (a este respecto, es bueno precisar, que si bien el rubro de imprevistos debe estar contemplado en la oferta, realmente no es un dinero que pertenezca o vaya a pertenecer al constructor; por tal razón, al momento de liquidar el contrato, las partes deben tener en cuenta si este porcentaje fue amortizado y, en caso de que no se haya afectado este rubro, el dinero correspondiente debe ser reintegrado al comitente, pues, de lo contrario, tales dineros se convertirían en ganancia del constructor, con lo cual éste se enriquecería sin justa causa) y la “U” representa la utilidad o la ganancia neta que recibirá el constructor por la ejecución del proyecto. El “AIU” debe estar incluido en cada uno de los ítems cotizados, aunque la correcta técnica exige que se analice y se discrimine por separado.
Cuando la obra se ejecuta a precios unitarios, el precio total del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra por el precio de los ítems correspondientes, más los reajustes, pues éstos siempre se suelen olvidar al momento de establecer tal extremo. De hecho, el numeral 13 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que, en virtud del principio de economía, “….Las autoridades constituirán las reservas y compromisos presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la cláusula de actualización de precios…” (a decir verdad, rara vez se observa que las entidades estatales constituyan las reservas destinadas a cubrir los reajustes y esa mala práctica conlleva a que se presenten algunas dificultades de orden presupuestal).
Bajo esta modalidad de contratación, cuando se presentan mayores cantidades de obra las partes saben exactamente cuál o cuáles ítems se afectan y, por ende, no deben entrar en discusión sobre los precios; además, al momento de ajustar estos últimos, las partes también saben exactamente cuáles insumos resultan afectados por la variación de precios y sólo a tales ítems se les aplicaría la fórmula o fórmulas de reajuste, según el caso.
En suma, las consideraciones expuestas al analizar la modalidad de precio global fijo, en cuanto se refiere a la variación de precios en el curso del contrato, son aplicables, “mutatis mutandis”, a la modalidad de precios unitarios fijos y variables, de modo que la prohibición o la renuncia a la utilización de las cláusulas de reajuste o a los mecanismos de revisión de precios constituye un ataque a la autonomía de la voluntad de las partes y redunda en un indebido congelamiento de precios y en un desconocimiento al principio de mantenimiento de la ecuación económica-financiera del contrato estatal consagrado por la Ley 80 de 1993.
Es de anotar que, en algunos casos, la renuncia a los reajustes y revisión de precios, además de desconocer el ordenamiento jurídico, puede hacer que el costo de la obra sea mayor, pues, al ofertar, el contratista o el constructor aumenta, desde la oferta, el precio global (en el caso de ajuste alzado) o el precio de los ítems cotizados (en el caso de los precios unitarios), con el ánimo de prever la fluctuación de precios, haciendo que los costos directos aumenten y se presente un desfase en relación con los precios reales del mercado.
En otros sistemas de ejecución como el de administración delegada y el de reembolso de gastos no es necesario pactar cláusulas de ajustes de precios, porque, en el primero de los sistemas, el administrador delegado no es más que un director técnico de obra o un gerente de construcción, de manera que la entidad comitente provee de fondos al administrador, periódicamente, para que éste compre los elementos e insumos y ejecute las obras acordadas, conforme al cronograma previsto. En relación con la contratación de personal que ejecutará la obra, el administrador sólo tiene la condición de intermediario, de suerte que la construcción se realiza por cuenta y riesgo del comitente, es decir, de la entidad contratante. Bajo esta modalidad, por lo general, no se pactan cláusulas de estabilización o de reajuste de precios, porque el administrador debe comprar los insumos al precio del mercado con los fondos que le provee el comitente, aunque, es de anotar que, en algunas ocasiones las partes acuerdan que sea el mismo comitente quien provea los insumos y los elementos necesarios para la ejecución de la obra, caso en el cual el administrador solo recibe una suma determinada o determinable por concepto de honorarios.
Algo similar sucede en el sistema de reembolso de gastos, pues a pesar de que el constructor ejecuta la obra por su cuenta y riesgo, la entidad contratante paga los precios bajo el sistema de auditoría, es decir, paga o reintegra al constructor los gastos comprobados en los que haya incurrido para ejecutar el proyecto técnico, de modo que los pagos se realizan con los precios del mercado al momento de la ejecución de los respectivos rubros y, por lo mismo, la actualización se cumple de manera automática, razón por la que no es necesario prever sistemas de ajustes.
La posibilidad de acudir a los instrumentos de ajuste y revisión de precios refleja, entre otros, el principio de mantenimiento del equilibrio económico del contrato, propio de los contratos conmutativos onerosos (artículos 1496 a 1498 del C.C.), a cuya categoría pertenecen gran parte de los contratos estatales (artículo 28, Ley 80 de 1993), por cuanto están orientados a garantizar que la prestación intrínseca se mantenga inalterable, es decir, que no sea sustancialmente distinta de aquella prevista al momento de acordar el sinalagma funcional (plazo, precio y objeto). Esto significa que las partes no pueden renunciar, antes de que se presente el supuesto de ruptura, a que se restablezca el equilibrio económico- financiero del contrato. Nadie puede renunciar a lo que desconoce; por ende, como los contratantes no saben cuándo, cuántas veces y por qué período se producirá la variación de los precios, no es válido dimitir de los reajustes de precios a través de un acuerdo convencional. Esto implica que la cláusula de renuncia a los reajustes de precios se torne ineficaz al momento de solicitar la revisión de los precios del contrato.
Una cláusula contractual así concebida es, además, abusiva, porque propende por el favorecimiento de una de las partes en la relación contractual, sin que exista una justificación constitucional o legal válida.
El artículo 5 (numeral 1) de la Ley 80 de 1993 dispone que, para la realización de los fines que se persiguen con la contratación estatal, los contratistas tienen derecho “…a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato…”.
El principio de equilibrio económico del contrato se concreta en mandatos jurídicos de orden imperativo, que fungen como límites de la autonomía de la voluntad de las partes y, por ello, no pueden ser desconocidos por éstas al momento de estructurar el contrato, porque, de lo contrario, se modificaría la naturaleza del mismo (conmutativo, oneroso, sinalagmático perfecto o bilateral perfecto, para convertirlo en aleatorio), de modo que, cuando las partes pactan en el contrato que el contratista renuncia a los reajustes de precios, la disposición contractual surge viciada de nulidad absoluta, porque excede o desborda el marco de libertad que las partes tienen para autorregular la relación negocial, debido a que, de un lado, no es posible que ellas modifiquen la esencia o la naturaleza del contrato (conmutativo – aleatorio) y, de otro lado, no pueden concebir las disposiciones contractuales en contravía de los preceptos legales imperativos.
En ese sentido, las partes sólo pueden renunciar a los derechos económicos derivados de los reajustes y de la revisión de precios cuando conocen realmente el grado de afectación, lo que, dicho en otros términos, significa que sólo pueden renunciar a tales derechos en el acta de liquidación bilateral del contrato, bien sea por la manifestación expresa en tal sentido o bien sea de manera tácita suscribiendo el documento sin salvedad de ninguna clase.
Lo anterior, sin perjuicio de que la renuncia anticipada a los reajustes o a la revisión de precios tenga como fundamento el hecho de que el contratista haya asumido expresa, consciente y libremente el riesgo económico derivado de la fluctuación de precios, tal como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, pues en este caso las partes previamente y de consuno han logrado tipificar (identificado, definido y clasificado), estimar (desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, de periodicidad de ocurrencia y nivel de impacto) y asignar a una de ellas el riesgo, y el contratista, por su parte, ha tomado las previsiones necesarias para administrarlo. En este orden de ideas, si el contratista no ha asumido expresa, consciente y libremente este tipo de riesgo contractual, cualquier renuncia a los reajustes o a la revisión de precios será ineficaz, salvo –se insiste- que se produzca al momento de liquidar bilateralmente el contrato.
El artículo 40 ibídem prevé que en los contratos que celebran las entidades estatales pueden incluirse las cláusulas que las partes consideren convenientes, pero la misma ley señala que las estipulaciones contractuales no pueden ser contrarias “… a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración” y sucede, precisamente, que la estipulación contractual analizada desconoce las normas imperativas de los artículos 4 (numeral 8), 5 (numeral 1), 27 y 28 de la Ley 80 de 1993 y el principio de mantenimiento de la ecuación contractual.
Por lo anterior, el parágrafo segundo de la cláusula novena del contrato 013 del 24 de marzo de 1994, al igual que las cláusulas analizadas párrafos atrás, está viciada de nulidad absoluta, por objeto ilícito, conforme a lo dispuesto por los artículos 1519 del C.C. (en armonía con el 1741 ibídem) y 44 de la Ley 80 de 1993. Así lo declarará la Sala en la parte resolutiva de esta providencia.
Así las cosas, se entrará a decidir si verdaderamente se produjo variación en los precios del contrato y si tuvo origen en factores económicos externos susceptibles de fracturar el equilibrio económico-financiero de éste o si, por el contrario, el supuesto alegado en la demanda tuvo origen distinto; sin embargo, antes de continuar el análisis del asunto, la Sala considera pertinente precisar el alcance del parágrafo primero de la cláusula novena del contrato 013 del 24 de marzo de 1994.
La precitada estipulación dispuso que, en caso de que los compromisos que contrajera el contratista excedieran el precio señalado en la primera parte de la cláusula sub exámine ($481’967.847.73), los excedentes serían cubiertos con sus propios recursos, sin que la entidad contratante tuviera obligación de reconocerlos.
Para la Sala resulta fundamental precisar que no todos los compromisos económicos que excedieran el precio del contrato se podrían entender comprendidos dentro de la mencionada previsión contractual. Una interpretación gramatical de la cláusula llevaría a considerar que el contratista no podría efectuar reclamación económica alguna a su co-contratante, lo cual resulta inconcebible, pues, por citar sólo un ejemplo, los sobrecostos que hubiera asumido el contratista por la mayor permanencia en la obra, por causas no imputables a éste, no tendría por qué asumirlos; de admitir lo contrario, se desconocerían los mandatos y los principios señalados en precedencia, atinentes al mantenimiento del equilibrio de las condiciones económicas y financieras durante el desarrollo y ejecución del contrato y los postulados de equidad y de justicia conmutativa.
Así, entiende la Sala que la disposición contractual aludida estaba concebida para impedir que el contratista contrajera compromisos económicos que desbordaran el marco contractual, con el fin de obtener una remuneración adicional a la pactada inicialmente, como sucede, por ejemplo, cuando el contratista ejecuta, por sí mismo y sin la aquiescencia de la entidad contratante, obras adicionales o trabajos distintos de los previstos o de los necesarios para cumplir el objeto contractual31, debido a que el contrato fue pactado a precios unitarios fijos. En ese sentido se debe interpretar la disposición contractual, para darle un alcance secundum legem y evitar así anfibologías que impedirían analizar las súplicas de la demanda.
VII.- La fractura del equilibrio económico-financiero del contrato.
El demandante considera que el equilibrio económico - financiero del contrato se quebrantó, porque las obras se iniciaron el 20 de junio de 1995, es decir, 14 meses después de lo previsto, por hechos no imputables a él y ello generó sobrecostos que tuvo que asumir en los gastos administrativos y en los materiales, en la mano de obra y en los equipos (hechos 18, 19, 26 y 27 de la demanda).
Para la Sala, los supuestos de hecho alegados no son constitutivos de ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato, sino de incumplimiento contractual.
La ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.
La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido las teorías desarrolladas por la doctrina foránea en torno a las fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico – financiero del contrato estatal, señalando que éste puede verse alterado por actos y hechos de la administración o por factores externos o extraños a las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina “hecho del príncipe”, y “potestas ius variandi” (álea administrativa), mientras que a los supuestos que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la denominada “teoría de la imprevisión” y paralelamente en la “teoría de la previsibilidad”. Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, que puede verse alterado por el ejercicio del poder dentro del marco de la legalidad o por situaciones ajenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación; pero, en ningún caso tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato.
El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, esto es, que asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y, como efecto principal, causa un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar; además, el incumplimiento genera la obligación de indemnizar integralmente los perjuicios causados a la parte cumplida.
En esta oportunidad no es pertinente profundizar sobre los fenómenos capaces de alterar el equilibrio económico - financiero de los contratos del Estado, pues surge de manera palmaria que los supuestos alegados por el demandante no se ubican, en estricto rigor, en ninguno de aquéllos.
En efecto, la ejecución de las obras sólo se inició el 20 de junio de 1995 –pese a que el contrato quedó perfeccionado 15 meses atrás (24 de marzo de 1994 -numeral 1 de estas consideraciones-) y a que el término de ejecución comenzó a correr el 8 de abril de 1994 (ver numeral 2 de estas consideraciones)-, porque la entidad contratante incumplió las obligaciones a su cargo, en la medida en que no hizo entrega oportuna de los planos y diseños al constructor y, por ello, se sustrajo de la obligación de suscribir el acta de iniciación de las obras, una vez satisfechos los requisitos de ejecución contemplados por el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, todo lo cual obedeció a que la entidad pública celebró el contrato sin contar con licencia de construcción (ver informe suscrito por la Coordinadora del Grupo de Arquitectura de la Superintendencia de Notariado -numeral 6 de estas consideraciones-) y tal omisión generó que tardara más de un año en dar cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo (cumplimiento tardío de la obligación). Sólo en julio de 1994, es decir, 3 meses después de iniciado el término de ejecución, la entidad administrativa inició el procedimiento administrativo tendiente a obtener la licencia de construcción y apenas 10 meses después fue expedida, con carácter provisional (ver numeral 9 de estas consideraciones).
Sin duda alguna, las irregularidades que desencadenaron el incumplimiento contractual se comenzaron a gestar desde la etapa precontractual, pues la entidad administrativa soslayó el principio de planeación previsto en el artículo 30 del Decreto-ley 222 de 1983 (normatividad que rigió el proceso de selección del contratista en este caso), por cuanto no preparó de manera lógica, coherente y oportuna el proyecto constructivo y decidió adelantar el proceso de selección, tendiente a escoger el contratista que ejecutaría las obras estructurales del edificio, sin haber solicitado, siquiera, la licencia de construcción y sin tener los planos y diseños estructurales definitivos, según se desprende de la prueba allegada al proceso (ver numeral 6 de estas consideraciones). Una correcta planeación del proyecto implicaba que la entidad administrativa hubiera encomendado al contratista la consecución de la licencia de construcción y la elaboración de los planos y diseños estructurales o, en caso contrario, que hubiera iniciado el proceso de selección sólo cuando contara con éstos.
La falta de planeación trajo como resultado que la entidad administrativa incumpliera las obligaciones contractuales a su cargo (artículos 1603 del C.C. y 4 – numeral 9- de la Ley 80 de 1993). Las obras, que debían ejecutarse en 168 días empezaron el 20 de junio de 1995, esto es, 14 meses y doce días después de iniciado el plazo contractual, porque sólo en mayo de ese año la entidad obtuvo la licencia de construcción provisional y ello generó que la vigencia del contrato se extendiera casi por dos (2) años, cuando estaba prevista en nueve (9) meses, de manera que los sobrecostos alegados por el demandante tienen origen en el comportamiento antijurídico de la entidad contratante, es decir, en el incumplimiento de la obligaciones contractuales a su cargo y no en la ruptura del equilibrio contractual determinado por la expedición de normas de carácter general, impersonal y abstracto, por el ejercicio de prerrogativas legales propias de la entidad contratante o por hechos imprevistos, imprevisibles e irresistibles que se ubiquen en la noción de imprevisión.
Es de anotar que, si bien el inciso segundo del numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 contempla como uno de los supuestos de ruptura del equilibrio contractual el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratantes, en esencia las dos figuras se diferencian, no sólo por el origen de los fenómenos, tal como quedó explicado en precedencia, sino por las consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso.
En efecto, la fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el caso, mientras que el incumplimiento da derecho, en algunos casos, a la ejecución forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos supuestos, a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo disponen el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998.
Ahora bien, la Sala no puede dejar de llamar la atención respecto de la afirmación, del Tribunal de primera instancia, atinente a que el contratista convalidó el incumplimiento de su co-contratante, al suscribir el acta de inicio de las obras después de lo previsto y al recibir el anticipo 9 meses después de iniciada la vigencia del contrato.
En opinión de esta Sala, no consulta los postulados de justicia efectuar un juicio de reproche al contratista cumplido, señalando que con su obrar correcto y ajustado a derecho convalidó el comportamiento antijurídico de la entidad contratante, constitutivo de incumplimiento de obligaciones a su cargo, para concluir que aquél debió haber recibido el anticipo pactado, abstenerse de ejecutar las obras y demandar el incumplimiento del contrato. Tal recriminación se aleja de los principios fundamentales de los contratos y desconoce la buena fe y la confianza que deben regentar la celebración, la ejecución y la interpretación de tales actos jurídicos, según lo dispuesto por los artículos 1603 (en armonía con el 1618) del Código Civil, 871 del Código de Comercio y 23 y 28 de la Ley 80 de 1993.
Por las razones expuestas, la Sala encuentra acreditado que la entidad demandada incumplió algunas de las obligaciones contractuales a su cargo, razón por la cual debe responder por los perjuicios causados al demandante, en la medida en que se encuentren probados en el proceso y tengan origen en los hechos constitutivos de incumplimiento.
El demandante reclama la indemnización de los perjuicios causados por el retraso en la iniciación de las obras, representados en los mayores costos administrativos y en el mayor costo de materiales y equipos.
a.- Los mayores costos administrativos.
Para la Sala es claro que uno de los perjuicios ocasionados al contratista por el cumplimiento tardío de las obligaciones a cargo de la entidad contratante se concretó en los costos que él asumió, cuando menos, para conservar la oficina en la ciudad de Cali y pagar servicios y salarios del personal administrativo, mientras estuvo a la constante espera de la orden de iniciar la ejecución de las obras (ver numeral 5 de estas consideraciones).
Para acreditar tal extremo, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial que, con base en la contabilidad del señor Jairo Antonio Ossa López, estableciera “…el valor de los mayores gastos administrativos en que incurrió el contratista como consecuencia de la demora en el inicio de la obra y en los varios intentos que se hicieron para comenzar la construcción del edificio…”.
Para la práctica del dictamen, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca comisionó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que las oficinas principales del constructor se encuentran en Bogotá.
Con base en los soportes de los registros contables, de los libros auxiliares, del libro diario y del libro mayor suministrados por el contador del señor Jairo Antonio Ossa López, los peritos concluyeron que el 80.52% de los documentos corresponden a la obra relacionada con el contrato 013 de 1994 (resumen auxiliar detallado de gastos – listado de comprobantes de los años 1994 y 1995) y que, en relación con este proyecto, el contratista incurrió en los siguientes gastos, de abril de 1994 a junio de 1995:
|
“Sueldos y subsidio de transporte |
$ 8.323.688,oo |
|
“Prestaciones sociales |
$ 272.400,oo |
|
“Servicios públicos |
$ 655.594.38 |
|
“Pasajes |
$ 458.000,oo |
|
“Arrendamientos oficina |
$ 4’761.308,oo |
|
“Total Gastos |
$14’470.990.38” |
(fls. 67 a 256, C. 3).
A juicio de la Sala, al dictamen pericial se le debe otorgar mérito probatorio, pues las conclusiones plasmadas en el mismo están fundadas en los libros y soportes contables del demandante (comprobantes de egreso, de consignaciones bancarias y facturas pagadas), los cuales, a su turno, reflejan los mayores gastos en que incurrió el contratista entre la fecha en que comenzó a correr el término de vigencia del contrato y la fecha de suscripción del acta de inicio de las obras, tal como se observa en los cuadros anexos al dictamen pericial.
Por las anteriores razones, la Sala accederá a reconocer las sumas de dinero en que incurrió el contratista entre los meses de abril de 1994 y junio de 1995, para sufragar los mayores costos administrativos relacionados con el contrato de obra pública 013 de 1994, por concepto de sueldos, prestaciones sociales, servicios públicos, pasajes y arrendamiento de la oficina, en las cuantías relacionadas en el aludido dictamen pericial.
Resulta importante anotar que los mayores costos administrativos en los que incurrió el contratista tienen origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la entidad contratante, razón por la que, si bien en el presente caso no existió mora en el cumplimiento de una obligación dineraria, lo cierto es que el contratista debe ser resarcido por el perjuicio que le generó el verse privado de disponer libremente de su dinero, como consecuencia del cumplimiento tardío de algunas de las obligaciones contraídas por la demandada, a través del contrato 013 de 1994 (mora en la obligación de hacer).
Así como la falta de pago oportuno de las obligaciones pecuniarias trae como consecuencia el deber de indemnizar, mediante el pago de intereses de mora, los perjuicios que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida32, con mayor razón está obligado a indemnizar el perjuicio causado, pagando la misma clase de intereses, quien, por la falta de cumplimiento de las obligaciones a su cargo o por el retraso en la ejecución de las mismas33, somete a su co-contratante a incurrir en unas erogaciones que no se hubieran causado si aquél hubiera cumplido en la forma y tiempo debidos las obligaciones (de hacer) pactadas en el contrato.
No sería justo ni equitativo que, quien por culpa de su co-contratante se ve compelido a realizar algunos pagos que no le correspondían, recibiera de vuelta, simplemente, el dinero indexado, pues de esta manera no se repararía el daño que le habría causado la reducción de su patrimonio34 para satisfacer gastos adicionales ocasionados, exclusivamente, por la incuria de su co-contratante.
Por lo dicho, se condenará a la entidad demandada a reconocer intereses liquidados a la tasa prevista por el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, debido a que las partes no previeron el pago de intereses en el contrato, los cuales serán liquidados en la forma dispuesta por el artículo 1º del Decreto 679 de 1994.
La suma correspondiente a capital fue sufragada mensualmente, según se advierte de los soportes de la experticia, razón por la que, para efectuar la liquidación de los intereses, se dividirá el capital por el número de meses transcurridos entre la fecha de vigencia del contrato (8 de abril de 1994) y la fecha en que se suscribió el acta de inicio (20 de junio de 1995), así:
Capital = $14’470.990.38 / 15 meses = $964.732.69 mensuales.
Valor histórico = $964.732.69
La suma correspondiente a capital será actualizada con base en los índices de precios al consumidor en aplicación de la siguiente fórmula:
Vf= Vh Índice final
Índice inicial
Donde:
Vf= Valor final actualizado
Vh= Valor histórico
Índice final= al IPC correspondiente al mes anterior a la fecha de esta sentencia35.
Índice inicial= al IPC correspondiente al mes para el cual se hizo exigible la obligación.
Para la liquidación de los intereses, el valor histórico se actualizará con base en el incremento del índice de precios al consumidor certificado por el DANE entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año anterior a la fecha de exigibilidad de la obligación36 y, sobre el valor final actualizado, se aplicará una tasa equivalente al doble del interés legal civil, tal como lo disponen el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y el 1º del Decreto 679 de 1994, así:
1.- Suma exigible en abril de 1994. Valor histórico: $964.732.69.
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
23.94
Vf= $4’539.562.97
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
16,94 |
$ 1.128.158,41 |
8,73 |
$ 98.488,23 |
|
1995 |
$ 1.128.158,41 |
22,59 |
$ 1.383.009,39 |
12 |
$ 165.961,13 |
|
1996 |
$ 1.383.009,39 |
19,46 |
$ 1.652.143,02 |
12 |
$ 198.257,16 |
|
1997 |
$ 1.652.143,02 |
21,63 |
$ 2.009.501,55 |
12 |
$ 241.140,19 |
|
1998 |
$ 2.009.501,55 |
17,68 |
$ 2.364.781,43 |
12 |
$ 283.773,77 |
|
1999 |
$ 2.364.781,43 |
16,7 |
$ 2.759.699,93 |
12 |
$ 331.163,99 |
|
2000 |
$ 2.759.699,93 |
9,23 |
$ 3.014.420,23 |
12 |
$ 361.730,43 |
|
2001 |
$ 3.014.420,23 |
8,75 |
$ 3.278.182,00 |
12 |
$ 393.381,84 |
|
2002 |
$ 3.278.182,00 |
7,65 |
$ 3.528.962,93 |
12 |
$ 423.475,55 |
|
2003 |
$ 3.528.962,93 |
6,99 |
$ 3.775.637,43 |
12 |
$ 453.076,49 |
|
2004 |
$ 3.775.637,43 |
6,49 |
$ 4.020.676,30 |
12 |
$ 482.481,16 |
|
2005 |
$ 4.020.676,30 |
5,5 |
$ 4.241.813,50 |
12 |
$ 509.017,62 |
|
2006 |
$ 4.241.813,50 |
4,85 |
$ 4.447.541,45 |
12 |
$ 533.704,97 |
|
2007 |
$ 4.447.541,45 |
4,48 |
$ 4.646.791,31 |
12 |
$ 557.614,96 |
|
2008 |
$ 4.646.791,31 |
5,69 |
$ 4.911.193,74 |
12 |
$ 589.343,25 |
|
2009 |
$ 4.911.193,74 |
7,67 |
$ 5.287.882,30 |
12 |
$ 634.545,88 |
|
2010 |
$ 5.287.882,30 |
2 |
$ 5.393.639,94 |
12 |
$ 647.236,79 |
|
2011 |
$ 5.393.639,94 |
3,17 |
$ 5.564.618,33 |
12 |
$ 667.754,20 |
|
2012 |
$ 5.564.618,33 |
3,73 |
$ 5.772.178,59 |
12 |
$ 692.661,43 |
|
2013 |
$ 5.772.178,59 |
2,44 |
$ 5.913.019,75 |
2,04 |
$ 120.625,60 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 8.385.434,64 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de abril de 1994 a marzo de 2013: $4’539.562.97 + $8’385.434.64 = $12’924.997.61
2.- Suma exigible en mayo de 1994. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
23.86
Vf= $4’554.783.63
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
15,06 |
$ 1.110.021,43 |
8 |
$ 88.801,71 |
|
1995 |
$ 1.110.021,43 |
22,59 |
$ 1.360.775,27 |
12 |
$ 163.293,03 |
|
1996 |
$ 1.360.775,27 |
19,46 |
$ 1.625.582,14 |
12 |
$ 195.069,86 |
|
1997 |
$ 1.625.582,14 |
21,63 |
$ 1.977.195,56 |
12 |
$ 237.263,47 |
|
1998 |
$ 1.977.195,56 |
17,68 |
$ 2.326.763,74 |
12 |
$ 279.211,65 |
|
1999 |
$ 2.326.763,74 |
16,7 |
$ 2.715.333,28 |
12 |
$ 325.839,99 |
|
2000 |
$ 2.715.333,28 |
9,23 |
$ 2.965.958,54 |
12 |
$ 355.915,03 |
|
2001 |
$ 2.965.958,54 |
8,75 |
$ 3.225.479,91 |
12 |
$ 387.057,59 |
|
2002 |
$ 3.225.479,91 |
7,65 |
$ 3.472.229,13 |
12 |
$ 416.667,50 |
|
2003 |
$ 3.472.229,13 |
6,99 |
$ 3.714.937,94 |
12 |
$ 445.792,55 |
|
2004 |
$ 3.714.937,94 |
6,49 |
$ 3.956.037,42 |
12 |
$ 474.724,49 |
|
2005 |
$ 3.956.037,42 |
5,5 |
$ 4.173.619,47 |
12 |
$ 500.834,34 |
|
2006 |
$ 4.173.619,47 |
4,85 |
$ 4.376.040,02 |
12 |
$ 525.124,80 |
|
2007 |
$ 4.376.040,02 |
4,48 |
$ 4.572.086,61 |
12 |
$ 548.650,39 |
|
2008 |
$ 4.572.086,61 |
5,69 |
$ 4.832.238,34 |
12 |
$ 579.868,60 |
|
2009 |
$ 4.832.238,34 |
7,67 |
$ 5.202.871,02 |
12 |
$ 624.344,52 |
|
2010 |
$ 5.202.871,02 |
2 |
$ 5.306.928,44 |
12 |
$ 636.831,41 |
|
2011 |
$ 5.306.928,44 |
3,17 |
$ 5.475.158,07 |
12 |
$ 657.018,97 |
|
2012 |
$ 5.475.158,07 |
3,73 |
$ 5.679.381,47 |
12 |
$ 681.525,78 |
|
2013 |
$ 5.679.381,47 |
2,44 |
$ 5.817.958,38 |
2,04 |
$ 118.686,35 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 8.242.522,03 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de mayo de 1994 a marzo de 2013: $4’554.783.63 + $8’242.522.03 = $12’797.305.66
3.- Suma exigible en junio de 1994. Valor histórico: $964.732.69.
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
23.08
Vf= $4’708.714.79
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
13,18 |
$ 1.091.884,46 |
7 |
$ 76.431,91 |
|
1995 |
$ 1.091.884,46 |
22,59 |
$ 1.338.541,16 |
12 |
$ 160.624,94 |
|
1996 |
$ 1.338.541,16 |
19,46 |
$ 1.599.021,27 |
12 |
$ 191.882,55 |
|
1997 |
$ 1.599.021,27 |
21,63 |
$ 1.944.889,57 |
12 |
$ 233.386,75 |
|
1998 |
$ 1.944.889,57 |
17,68 |
$ 2.288.746,04 |
12 |
$ 274.649,53 |
|
1999 |
$ 2.288.746,04 |
16,7 |
$ 2.670.966,63 |
12 |
$ 320.516,00 |
|
2000 |
$ 2.670.966,63 |
9,23 |
$ 2.917.496,85 |
12 |
$ 350.099,62 |
|
2001 |
$ 2.917.496,85 |
8,75 |
$ 3.172.777,83 |
12 |
$ 380.733,34 |
|
2002 |
$ 3.172.777,83 |
7,65 |
$ 3.415.495,33 |
12 |
$ 409.859,44 |
|
2003 |
$ 3.415.495,33 |
6,99 |
$ 3.654.238,45 |
12 |
$ 438.508,61 |
|
2004 |
$ 3.654.238,45 |
6,49 |
$ 3.891.398,53 |
12 |
$ 466.967,82 |
|
2005 |
$ 3.891.398,53 |
5,5 |
$ 4.105.425,45 |
12 |
$ 492.651,05 |
|
2006 |
$ 4.105.425,45 |
4,85 |
$ 4.304.538,58 |
12 |
$ 516.544,63 |
|
2007 |
$ 4.304.538,58 |
4,48 |
$ 4.497.381,91 |
12 |
$ 539.685,83 |
|
2008 |
$ 4.497.381,91 |
5,69 |
$ 4.753.282,94 |
12 |
$ 570.393,95 |
|
2009 |
$ 4.753.282,94 |
7,67 |
$ 5.117.859,74 |
12 |
$ 614.143,17 |
|
2010 |
$ 5.117.859,74 |
2 |
$ 5.220.216,94 |
12 |
$ 626.426,03 |
|
2011 |
$ 5.220.216,94 |
3,17 |
$ 5.385.697,82 |
12 |
$ 646.283,74 |
|
2012 |
$ 5.385.697,82 |
3,73 |
$ 5.586.584,34 |
12 |
$ 670.390,12 |
|
2013 |
$ 5.586.584,34 |
2,44 |
$ 5.722.897,00 |
2,04 |
$ 116.747,10 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 8.096.926,14 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de junio de 1994 a marzo de 2013: $4’708.714.79+ $ 8’096.926,14 = $12’805.640.93.
4.- Suma exigible en julio de 1994. Valor histórico: $964.732.69.
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
22.69
Vf= $4’789.649.07
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
11,29 |
$ 1.073.651,01 |
6 |
$ 64.419,06 |
|
1995 |
$ 1.073.651,01 |
22,59 |
$ 1.316.188,77 |
12 |
$ 157.942,65 |
|
1996 |
$ 1.316.188,77 |
19,46 |
$ 1.572.319,11 |
12 |
$ 188.678,29 |
|
1997 |
$ 1.572.319,11 |
21,63 |
$ 1.912.411,73 |
12 |
$ 229.489,41 |
|
1998 |
$ 1.912.411,73 |
17,68 |
$ 2.250.526,13 |
12 |
$ 270.063,14 |
|
1999 |
$ 2.250.526,13 |
16,7 |
$ 2.626.363,99 |
12 |
$ 315.163,68 |
|
2000 |
$ 2.626.363,99 |
9,23 |
$ 2.868.777,39 |
12 |
$ 344.253,29 |
|
2001 |
$ 2.868.777,39 |
8,75 |
$ 3.119.795,41 |
12 |
$ 374.375,45 |
|
2002 |
$ 3.119.795,41 |
7,65 |
$ 3.358.459,76 |
12 |
$ 403.015,17 |
|
2003 |
$ 3.358.459,76 |
6,99 |
$ 3.593.216,09 |
12 |
$ 431.185,93 |
|
2004 |
$ 3.593.216,09 |
6,49 |
$ 3.826.415,82 |
12 |
$ 459.169,90 |
|
2005 |
$ 3.826.415,82 |
5,5 |
$ 4.036.868,69 |
12 |
$ 484.424,24 |
|
2006 |
$ 4.036.868,69 |
4,85 |
$ 4.232.656,82 |
12 |
$ 507.918,82 |
|
2007 |
$ 4.232.656,82 |
4,48 |
$ 4.422.279,85 |
12 |
$ 530.673,58 |
|
2008 |
$ 4.422.279,85 |
5,69 |
$ 4.673.907,57 |
12 |
$ 560.868,91 |
|
2009 |
$ 4.673.907,57 |
7,67 |
$ 5.032.396,28 |
12 |
$ 603.887,55 |
|
2010 |
$ 5.032.396,28 |
2 |
$ 5.133.044,20 |
12 |
$ 615.965,30 |
|
2011 |
$ 5.133.044,20 |
3,17 |
$ 5.295.761,71 |
12 |
$ 635.491,40 |
|
2012 |
$ 5.295.761,71 |
3,73 |
$ 5.493.293,62 |
12 |
$ 659.195,23 |
|
2013 |
$ 5.493.293,62 |
2,44 |
$ 5.627.329,98 |
2,04 |
$ 114.797,53 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.950.978,54 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de julio de 1994 a marzo de 2013: $4’789.649.07 + $ 7’950.978,54 = $12’740.627.61
5.- Suma exigible en agosto de 1994. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
22.35
Vf= $4’862.511.74
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
9,41 |
$ 1.055.514,04 |
5 |
$ 52.775,70 |
|
1995 |
$ 1.055.514,04 |
22,59 |
$ 1.293.954,66 |
12 |
$ 155.274,56 |
|
1996 |
$ 1.293.954,66 |
19,46 |
$ 1.545.758,23 |
12 |
$ 185.490,99 |
|
1997 |
$ 1.545.758,23 |
21,63 |
$ 1.880.105,74 |
12 |
$ 225.612,69 |
|
1998 |
$ 1.880.105,74 |
17,68 |
$ 2.212.508,43 |
12 |
$ 265.501,01 |
|
1999 |
$ 2.212.508,43 |
16,7 |
$ 2.581.997,34 |
12 |
$ 309.839,68 |
|
2000 |
$ 2.581.997,34 |
9,23 |
$ 2.820.315,70 |
12 |
$ 338.437,88 |
|
2001 |
$ 2.820.315,70 |
8,75 |
$ 3.067.093,32 |
12 |
$ 368.051,20 |
|
2002 |
$ 3.067.093,32 |
7,65 |
$ 3.301.725,96 |
12 |
$ 396.207,12 |
|
2003 |
$ 3.301.725,96 |
6,99 |
$ 3.532.516,60 |
12 |
$ 423.901,99 |
|
2004 |
$ 3.532.516,60 |
6,49 |
$ 3.761.776,93 |
12 |
$ 451.413,23 |
|
2005 |
$ 3.761.776,93 |
5,5 |
$ 3.968.674,66 |
12 |
$ 476.240,96 |
|
2006 |
$ 3.968.674,66 |
4,85 |
$ 4.161.155,38 |
12 |
$ 499.338,65 |
|
2007 |
$ 4.161.155,38 |
4,48 |
$ 4.347.575,14 |
12 |
$ 521.709,02 |
|
2008 |
$ 4.347.575,14 |
5,69 |
$ 4.594.952,17 |
12 |
$ 551.394,26 |
|
2009 |
$ 4.594.952,17 |
7,67 |
$ 4.947.385,00 |
12 |
$ 593.686,20 |
|
2010 |
$ 4.947.385,00 |
2 |
$ 5.046.332,70 |
12 |
$ 605.559,92 |
|
2011 |
$ 5.046.332,70 |
3,17 |
$ 5.206.301,45 |
12 |
$ 624.756,17 |
|
2012 |
$ 5.206.301,45 |
3,73 |
$ 5.400.496,49 |
12 |
$ 648.059,58 |
|
2013 |
$ 5.400.496,49 |
2,44 |
$ 5.532.268,61 |
2,04 |
$ 112.858,28 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.806.109,09 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de agosto de 1994 a marzo de 2013: $4’862.511.74 + $7’806.109,09 = $12’668.620.83
6.- Suma exigible en septiembre de 1994. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
22.31
Vf= $4’871.229.83
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
7,53 |
$ 1.037.377,06 |
4 |
$ 41.495,08 |
|
1995 |
$ 1.037.377,06 |
22,59 |
$ 1.271.720,54 |
12 |
$ 152.606,46 |
|
1996 |
$ 1.271.720,54 |
19,46 |
$ 1.519.197,36 |
12 |
$ 182.303,68 |
|
1997 |
$ 1.519.197,36 |
21,63 |
$ 1.847.799,75 |
12 |
$ 221.735,97 |
|
1998 |
$ 1.847.799,75 |
17,68 |
$ 2.174.490,74 |
12 |
$ 260.938,89 |
|
1999 |
$ 2.174.490,74 |
16,7 |
$ 2.537.630,69 |
12 |
$ 304.515,68 |
|
2000 |
$ 2.537.630,69 |
9,23 |
$ 2.771.854,01 |
12 |
$ 332.622,48 |
|
2001 |
$ 2.771.854,01 |
8,75 |
$ 3.014.391,23 |
12 |
$ 361.726,95 |
|
2002 |
$ 3.014.391,23 |
7,65 |
$ 3.244.992,16 |
12 |
$ 389.399,06 |
|
2003 |
$ 3.244.992,16 |
6,99 |
$ 3.471.817,11 |
12 |
$ 416.618,05 |
|
2004 |
$ 3.471.817,11 |
6,49 |
$ 3.697.138,04 |
12 |
$ 443.656,57 |
|
2005 |
$ 3.697.138,04 |
5,5 |
$ 3.900.480,64 |
12 |
$ 468.057,68 |
|
2006 |
$ 3.900.480,64 |
4,85 |
$ 4.089.653,95 |
12 |
$ 490.758,47 |
|
2007 |
$ 4.089.653,95 |
4,48 |
$ 4.272.870,44 |
12 |
$ 512.744,45 |
|
2008 |
$ 4.272.870,44 |
5,69 |
$ 4.515.996,77 |
12 |
$ 541.919,61 |
|
2009 |
$ 4.515.996,77 |
7,67 |
$ 4.862.373,73 |
12 |
$ 583.484,85 |
|
2010 |
$ 4.862.373,73 |
2 |
$ 4.959.621,20 |
12 |
$ 595.154,54 |
|
2011 |
$ 4.959.621,20 |
3,17 |
$ 5.116.841,19 |
12 |
$ 614.020,94 |
|
2012 |
$ 5.116.841,19 |
3,73 |
$ 5.307.699,37 |
12 |
$ 636.923,92 |
|
2013 |
$ 5.307.699,37 |
2,44 |
$ 5.437.207,23 |
2,04 |
$ 110.919,03 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.661.602,38 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de septiembre de 1994 a marzo de 2013: $4’871.229.83 + $ 7’661.602,38 = $12’532.832.21
7.- Suma exigible en octubre de 1994. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
22.37
Vf= $4’858.164.39
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
5,64 |
$ 1.019.143,61 |
3 |
$ 30.574,31 |
|
1995 |
$ 1.019.143,61 |
22,59 |
$ 1.249.368,16 |
12 |
$ 149.924,18 |
|
1996 |
$ 1.249.368,16 |
19,46 |
$ 1.492.495,20 |
12 |
$ 179.099,42 |
|
1997 |
$ 1.492.495,20 |
21,63 |
$ 1.815.321,91 |
12 |
$ 217.838,63 |
|
1998 |
$ 1.815.321,91 |
17,68 |
$ 2.136.270,82 |
12 |
$ 256.352,50 |
|
1999 |
$ 2.136.270,82 |
16,7 |
$ 2.493.028,05 |
12 |
$ 299.163,37 |
|
2000 |
$ 2.493.028,05 |
9,23 |
$ 2.723.134,54 |
12 |
$ 326.776,14 |
|
2001 |
$ 2.723.134,54 |
8,75 |
$ 2.961.408,81 |
12 |
$ 355.369,06 |
|
2002 |
$ 2.961.408,81 |
7,65 |
$ 3.187.956,59 |
12 |
$ 382.554,79 |
|
2003 |
$ 3.187.956,59 |
6,99 |
$ 3.410.794,75 |
12 |
$ 409.295,37 |
|
2004 |
$ 3.410.794,75 |
6,49 |
$ 3.632.155,33 |
12 |
$ 435.858,64 |
|
2005 |
$ 3.632.155,33 |
5,5 |
$ 3.831.923,88 |
12 |
$ 459.830,87 |
|
2006 |
$ 3.831.923,88 |
4,85 |
$ 4.017.772,18 |
12 |
$ 482.132,66 |
|
2007 |
$ 4.017.772,18 |
4,48 |
$ 4.197.768,38 |
12 |
$ 503.732,21 |
|
2008 |
$ 4.197.768,38 |
5,69 |
$ 4.436.621,40 |
12 |
$ 532.394,57 |
|
2009 |
$ 4.436.621,40 |
7,67 |
$ 4.776.910,26 |
12 |
$ 573.229,23 |
|
2010 |
$ 4.776.910,26 |
2 |
$ 4.872.448,47 |
12 |
$ 584.693,82 |
|
2011 |
$ 4.872.448,47 |
3,17 |
$ 5.026.905,08 |
12 |
$ 603.228,61 |
|
2012 |
$ 5.026.905,08 |
3,73 |
$ 5.214.408,64 |
12 |
$ 625.729,04 |
|
2013 |
$ 5.214.408,64 |
2,44 |
$ 5.341.640,21 |
2,04 |
$ 108.969,46 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.516.746,86 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de octubre de 1994 a marzo de 2013: $4’858.164.39 + $7’516.746,86 = $12’374.911.25
8.- Suma exigible en noviembre de 1994. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
22.16
Vf= $4’904.202.95
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
3,76 |
$ 1.001.006,64 |
2 |
$ 20.020,13 |
|
1995 |
$ 1.001.006,64 |
22,59 |
$ 1.227.134,04 |
12 |
$ 147.256,08 |
|
1996 |
$ 1.227.134,04 |
19,46 |
$ 1.465.934,32 |
12 |
$ 175.912,12 |
|
1997 |
$ 1.465.934,32 |
21,63 |
$ 1.783.015,92 |
12 |
$ 213.961,91 |
|
1998 |
$ 1.783.015,92 |
17,68 |
$ 2.098.253,13 |
12 |
$ 251.790,38 |
|
1999 |
$ 2.098.253,13 |
16,7 |
$ 2.448.661,40 |
12 |
$ 293.839,37 |
|
2000 |
$ 2.448.661,40 |
9,23 |
$ 2.674.672,85 |
12 |
$ 320.960,74 |
|
2001 |
$ 2.674.672,85 |
8,75 |
$ 2.908.706,73 |
12 |
$ 349.044,81 |
|
2002 |
$ 2.908.706,73 |
7,65 |
$ 3.131.222,79 |
12 |
$ 375.746,73 |
|
2003 |
$ 3.131.222,79 |
6,99 |
$ 3.350.095,26 |
12 |
$ 402.011,43 |
|
2004 |
$ 3.350.095,26 |
6,49 |
$ 3.567.516,45 |
12 |
$ 428.101,97 |
|
2005 |
$ 3.567.516,45 |
5,5 |
$ 3.763.729,85 |
12 |
$ 451.647,58 |
|
2006 |
$ 3.763.729,85 |
4,85 |
$ 3.946.270,75 |
12 |
$ 473.552,49 |
|
2007 |
$ 3.946.270,75 |
4,48 |
$ 4.123.063,68 |
12 |
$ 494.767,64 |
|
2008 |
$ 4.123.063,68 |
5,69 |
$ 4.357.666,00 |
12 |
$ 522.919,92 |
|
2009 |
$ 4.357.666,00 |
7,67 |
$ 4.691.898,98 |
12 |
$ 563.027,88 |
|
2010 |
$ 4.691.898,98 |
2 |
$ 4.785.736,96 |
12 |
$ 574.288,44 |
|
2011 |
$ 4.785.736,96 |
3,17 |
$ 4.937.444,83 |
12 |
$ 592.493,38 |
|
2012 |
$ 4.937.444,83 |
3,73 |
$ 5.121.611,52 |
12 |
$ 614.593,38 |
|
2013 |
$ 5.121.611,52 |
2,44 |
$ 5.246.578,84 |
2,04 |
$ 107.030,21 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.372.966,60 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de noviembre de 1994 a marzo de 2013: $4’904.202.95 + $7’372.966,60 = $12’277.169.55
9.- Suma exigible en diciembre de 1994. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
22.59
Vf= $4’810.851.59
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1994 |
$ 964.732,69 |
1,88 |
$ 982.869,66 |
1 |
$ 9.828,70 |
|
1995 |
$ 982.869,66 |
22,59 |
$ 1.204.899,92 |
12 |
$ 144.587,99 |
|
1996 |
$ 1.204.899,92 |
19,46 |
$ 1.439.373,45 |
12 |
$ 172.724,81 |
|
1997 |
$ 1.439.373,45 |
21,63 |
$ 1.750.709,92 |
12 |
$ 210.085,19 |
|
1998 |
$ 1.750.709,92 |
17,68 |
$ 2.060.235,44 |
12 |
$ 247.228,25 |
|
1999 |
$ 2.060.235,44 |
16,7 |
$ 2.404.294,76 |
12 |
$ 288.515,37 |
|
2000 |
$ 2.404.294,76 |
9,23 |
$ 2.626.211,16 |
12 |
$ 315.145,34 |
|
2001 |
$ 2.626.211,16 |
8,75 |
$ 2.856.004,64 |
12 |
$ 342.720,56 |
|
2002 |
$ 2.856.004,64 |
7,65 |
$ 3.074.488,99 |
12 |
$ 368.938,68 |
|
2003 |
$ 3.074.488,99 |
6,99 |
$ 3.289.395,77 |
12 |
$ 394.727,49 |
|
2004 |
$ 3.289.395,77 |
6,49 |
$ 3.502.877,56 |
12 |
$ 420.345,31 |
|
2005 |
$ 3.502.877,56 |
5,5 |
$ 3.695.535,82 |
12 |
$ 443.464,30 |
|
2006 |
$ 3.695.535,82 |
4,85 |
$ 3.874.769,31 |
12 |
$ 464.972,32 |
|
2007 |
$ 3.874.769,31 |
4,48 |
$ 4.048.358,98 |
12 |
$ 485.803,08 |
|
2008 |
$ 4.048.358,98 |
5,69 |
$ 4.278.710,60 |
12 |
$ 513.445,27 |
|
2009 |
$ 4.278.710,60 |
7,67 |
$ 4.606.887,71 |
12 |
$ 552.826,52 |
|
2010 |
$ 4.606.887,71 |
2 |
$ 4.699.025,46 |
12 |
$ 563.883,06 |
|
2011 |
$ 4.699.025,46 |
3,17 |
$ 4.847.984,57 |
12 |
$ 581.758,15 |
|
2012 |
$ 4.847.984,57 |
3,73 |
$ 5.028.814,39 |
12 |
$ 603.457,73 |
|
2013 |
$ 5.028.814,39 |
2,44 |
$ 5.151.517,46 |
2,04 |
$ 105.090,96 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.229.549,07 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de diciembre de 1994 a marzo de 2013: $4’810.851.59 + $7’229.549,07 = $12’040.400.66
10.- Suma exigible en enero de 1995. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
21.04
Vf= $5’165.263.19
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1995 |
$ 964.732,69 |
22,59 |
$ 1.182.665,80 |
12 |
$ 141.919,90 |
|
1996 |
$ 1.182.665,80 |
19,46 |
$ 1.412.812,57 |
12 |
$ 169.537,51 |
|
1997 |
$ 1.412.812,57 |
21,63 |
$ 1.718.403,93 |
12 |
$ 206.208,47 |
|
1998 |
$ 1.718.403,93 |
17,68 |
$ 2.022.217,74 |
12 |
$ 242.666,13 |
|
1999 |
$ 2.022.217,74 |
16,7 |
$ 2.359.928,11 |
12 |
$ 283.191,37 |
|
2000 |
$ 2.359.928,11 |
9,23 |
$ 2.577.749,47 |
12 |
$ 309.329,94 |
|
2001 |
$ 2.577.749,47 |
8,75 |
$ 2.803.302,55 |
12 |
$ 336.396,31 |
|
2002 |
$ 2.803.302,55 |
7,65 |
$ 3.017.755,20 |
12 |
$ 362.130,62 |
|
2003 |
$ 3.017.755,20 |
6,99 |
$ 3.228.696,28 |
12 |
$ 387.443,55 |
|
2004 |
$ 3.228.696,28 |
6,49 |
$ 3.438.238,67 |
12 |
$ 412.588,64 |
|
2005 |
$ 3.438.238,67 |
5,5 |
$ 3.627.341,80 |
12 |
$ 435.281,02 |
|
2006 |
$ 3.627.341,80 |
4,85 |
$ 3.803.267,88 |
12 |
$ 456.392,15 |
|
2007 |
$ 3.803.267,88 |
4,48 |
$ 3.973.654,28 |
12 |
$ 476.838,51 |
|
2008 |
$ 3.973.654,28 |
5,69 |
$ 4.199.755,21 |
12 |
$ 503.970,62 |
|
2009 |
$ 4.199.755,21 |
7,67 |
$ 4.521.876,43 |
12 |
$ 542.625,17 |
|
2010 |
$ 4.521.876,43 |
2 |
$ 4.612.313,96 |
12 |
$ 553.477,68 |
|
2011 |
$ 4.612.313,96 |
3,17 |
$ 4.758.524,31 |
12 |
$ 571.022,92 |
|
2012 |
$ 4.758.524,31 |
3,73 |
$ 4.936.017,27 |
12 |
$ 592.322,07 |
|
2013 |
$ 4.936.017,27 |
2,44 |
$ 5.056.456,09 |
2,04 |
$ 103.151,70 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 7.086.494,28 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de enero de 1995 a marzo de 2013: $5’165.263.19 + $7’086.494,28 = $12’251.757.47
11.- Suma exigible en febrero de 1995. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
20.86
Vf= $5’209.834.01
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1995 |
$ 964.732,69 |
20,7 |
$ 1.164.432,36 |
11 |
$ 128.087,56 |
|
1996 |
$ 1.164.432,36 |
19,46 |
$ 1.391.030,89 |
12 |
$ 166.923,71 |
|
1997 |
$ 1.391.030,89 |
21,63 |
$ 1.691.910,88 |
12 |
$ 203.029,31 |
|
1998 |
$ 1.691.910,88 |
17,68 |
$ 1.991.040,72 |
12 |
$ 238.924,89 |
|
1999 |
$ 1.991.040,72 |
16,7 |
$ 2.323.544,52 |
12 |
$ 278.825,34 |
|
2000 |
$ 2.323.544,52 |
9,23 |
$ 2.538.007,68 |
12 |
$ 304.560,92 |
|
2001 |
$ 2.538.007,68 |
8,75 |
$ 2.760.083,35 |
12 |
$ 331.210,00 |
|
2002 |
$ 2.760.083,35 |
7,65 |
$ 2.971.229,73 |
12 |
$ 356.547,57 |
|
2003 |
$ 2.971.229,73 |
6,99 |
$ 3.178.918,68 |
12 |
$ 381.470,24 |
|
2004 |
$ 3.178.918,68 |
6,49 |
$ 3.385.230,51 |
12 |
$ 406.227,66 |
|
2005 |
$ 3.385.230,51 |
5,5 |
$ 3.571.418,18 |
12 |
$ 428.570,18 |
|
2006 |
$ 3.571.418,18 |
4,85 |
$ 3.744.631,97 |
12 |
$ 449.355,84 |
|
2007 |
$ 3.744.631,97 |
4,48 |
$ 3.912.391,48 |
12 |
$ 469.486,98 |
|
2008 |
$ 3.912.391,48 |
5,69 |
$ 4.135.006,55 |
12 |
$ 496.200,79 |
|
2009 |
$ 4.135.006,55 |
7,67 |
$ 4.452.161,56 |
12 |
$ 534.259,39 |
|
2010 |
$ 4.452.161,56 |
2 |
$ 4.541.204,79 |
12 |
$ 544.944,57 |
|
2011 |
$ 4.541.204,79 |
3,17 |
$ 4.685.160,98 |
12 |
$ 562.219,32 |
|
2012 |
$ 4.685.160,98 |
3,73 |
$ 4.859.917,48 |
12 |
$ 583.190,10 |
|
2013 |
$ 4.859.917,48 |
2,44 |
$ 4.978.499,47 |
2,04 |
$ 101.561,39 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 6.965.595,74 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de febrero de 1995 a marzo de 2013: $5’209.834.01 + $6’965.595,74 = $12’175.429.75
12.- Suma exigible en marzo de 1995. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
21.33
Vf= $5’095.036.92
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1995 |
$ 964.732,69 |
18,82 |
$ 1.146.295,38 |
10 |
$ 114.629,54 |
|
1996 |
$ 1.146.295,38 |
19,46 |
$ 1.369.364,46 |
12 |
$ 164.323,74 |
|
1997 |
$ 1.369.364,46 |
21,63 |
$ 1.665.558,00 |
12 |
$ 199.866,96 |
|
1998 |
$ 1.665.558,00 |
17,68 |
$ 1.960.028,65 |
12 |
$ 235.203,44 |
|
1999 |
$ 1.960.028,65 |
16,7 |
$ 2.287.353,44 |
12 |
$ 274.482,41 |
|
2000 |
$ 2.287.353,44 |
9,23 |
$ 2.498.476,16 |
12 |
$ 299.817,14 |
|
2001 |
$ 2.498.476,16 |
8,75 |
$ 2.717.092,82 |
12 |
$ 326.051,14 |
|
2002 |
$ 2.717.092,82 |
7,65 |
$ 2.924.950,42 |
12 |
$ 350.994,05 |
|
2003 |
$ 2.924.950,42 |
6,99 |
$ 3.129.404,46 |
12 |
$ 375.528,53 |
|
2004 |
$ 3.129.404,46 |
6,49 |
$ 3.332.502,81 |
12 |
$ 399.900,34 |
|
2005 |
$ 3.332.502,81 |
5,5 |
$ 3.515.790,46 |
12 |
$ 421.894,86 |
|
2006 |
$ 3.515.790,46 |
4,85 |
$ 3.686.306,30 |
12 |
$ 442.356,76 |
|
2007 |
$ 3.686.306,30 |
4,48 |
$ 3.851.452,82 |
12 |
$ 462.174,34 |
|
2008 |
$ 3.851.452,82 |
5,69 |
$ 4.070.600,49 |
12 |
$ 488.472,06 |
|
2009 |
$ 4.070.600,49 |
7,67 |
$ 4.382.815,54 |
12 |
$ 525.937,87 |
|
2010 |
$ 4.382.815,54 |
2 |
$ 4.470.471,85 |
12 |
$ 536.456,62 |
|
2011 |
$ 4.470.471,85 |
3,17 |
$ 4.612.185,81 |
12 |
$ 553.462,30 |
|
2012 |
$ 4.612.185,81 |
3,73 |
$ 4.784.220,34 |
12 |
$ 574.106,44 |
|
2013 |
$ 4.784.220,34 |
2,44 |
$ 4.900.955,32 |
2,04 |
$ 99.979,49 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 6.845.638,01 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de marzo de 1995 a marzo de 2013: $5’095.036.92 + $ 6’845.638,01= $11’940.674.93
13.- Suma exigible en abril de 1995. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
21.17
Vf= $5’133.544.52
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1995 |
$ 964.732,69 |
16,94 |
$ 1.128.158,41 |
9 |
$ 101.534,26 |
|
1996 |
$ 1.128.158,41 |
19,46 |
$ 1.347.698,03 |
12 |
$ 161.723,76 |
|
1997 |
$ 1.347.698,03 |
21,63 |
$ 1.639.205,12 |
12 |
$ 196.704,61 |
|
1998 |
$ 1.639.205,12 |
17,68 |
$ 1.929.016,58 |
12 |
$ 231.481,99 |
|
1999 |
$ 1.929.016,58 |
16,7 |
$ 2.251.162,35 |
12 |
$ 270.139,48 |
|
2000 |
$ 2.251.162,35 |
9,23 |
$ 2.458.944,64 |
12 |
$ 295.073,36 |
|
2001 |
$ 2.458.944,64 |
8,75 |
$ 2.674.102,29 |
12 |
$ 320.892,28 |
|
2002 |
$ 2.674.102,29 |
7,65 |
$ 2.878.671,12 |
12 |
$ 345.440,53 |
|
2003 |
$ 2.878.671,12 |
6,99 |
$ 3.079.890,23 |
12 |
$ 369.586,83 |
|
2004 |
$ 3.079.890,23 |
6,49 |
$ 3.279.775,11 |
12 |
$ 393.573,01 |
|
2005 |
$ 3.279.775,11 |
5,5 |
$ 3.460.162,74 |
12 |
$ 415.219,53 |
|
2006 |
$ 3.460.162,74 |
4,85 |
$ 3.627.980,63 |
12 |
$ 435.357,68 |
|
2007 |
$ 3.627.980,63 |
4,48 |
$ 3.790.514,16 |
12 |
$ 454.861,70 |
|
2008 |
$ 3.790.514,16 |
5,69 |
$ 4.006.194,42 |
12 |
$ 480.743,33 |
|
2009 |
$ 4.006.194,42 |
7,67 |
$ 4.313.469,53 |
12 |
$ 517.616,34 |
|
2010 |
$ 4.313.469,53 |
2 |
$ 4.399.738,92 |
12 |
$ 527.968,67 |
|
2011 |
$ 4.399.738,92 |
3,17 |
$ 4.539.210,64 |
12 |
$ 544.705,28 |
|
2012 |
$ 4.539.210,64 |
3,73 |
$ 4.708.523,20 |
12 |
$ 565.022,78 |
|
2013 |
$ 4.708.523,20 |
2,44 |
$ 4.823.411,17 |
2,04 |
$ 98.397,59 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 6.726.043,01 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de abril de 1995 a marzo de 2013: $5’133.544.52 + $6’726.043,01 = $11’859.587.53
14.- Suma exigible en mayo de 1995. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
21.30
Vf= $5’102.213.02
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1995 |
$ 964.732,69 |
15,06 |
$ 1.110.021,43 |
8 |
$ 88.801,71 |
|
1996 |
$ 1.110.021,43 |
19,46 |
$ 1.326.031,60 |
12 |
$ 159.123,79 |
|
1997 |
$ 1.326.031,60 |
21,63 |
$ 1.612.852,24 |
12 |
$ 193.542,27 |
|
1998 |
$ 1.612.852,24 |
17,68 |
$ 1.898.004,52 |
12 |
$ 227.760,54 |
|
1999 |
$ 1.898.004,52 |
16,7 |
$ 2.214.971,27 |
12 |
$ 265.796,55 |
|
2000 |
$ 2.214.971,27 |
9,23 |
$ 2.419.413,12 |
12 |
$ 290.329,57 |
|
2001 |
$ 2.419.413,12 |
8,75 |
$ 2.631.111,77 |
12 |
$ 315.733,41 |
|
2002 |
$ 2.631.111,77 |
7,65 |
$ 2.832.391,82 |
12 |
$ 339.887,02 |
|
2003 |
$ 2.832.391,82 |
6,99 |
$ 3.030.376,00 |
12 |
$ 363.645,12 |
|
2004 |
$ 3.030.376,00 |
6,49 |
$ 3.227.047,41 |
12 |
$ 387.245,69 |
|
2005 |
$ 3.227.047,41 |
5,5 |
$ 3.404.535,01 |
12 |
$ 408.544,20 |
|
2006 |
$ 3.404.535,01 |
4,85 |
$ 3.569.654,96 |
12 |
$ 428.358,60 |
|
2007 |
$ 3.569.654,96 |
4,48 |
$ 3.729.575,50 |
12 |
$ 447.549,06 |
|
2008 |
$ 3.729.575,50 |
5,69 |
$ 3.941.788,35 |
12 |
$ 473.014,60 |
|
2009 |
$ 3.941.788,35 |
7,67 |
$ 4.244.123,52 |
12 |
$ 509.294,82 |
|
2010 |
$ 4.244.123,52 |
2 |
$ 4.329.005,99 |
12 |
$ 519.480,72 |
|
2011 |
$ 4.329.005,99 |
3,17 |
$ 4.466.235,48 |
12 |
$ 535.948,26 |
|
2012 |
$ 4.466.235,48 |
3,73 |
$ 4.632.826,06 |
12 |
$ 555.939,13 |
|
2013 |
$ 4.632.826,06 |
2,44 |
$ 4.745.867,02 |
2,04 |
$ 96.815,69 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 6.606.810,76 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de mayo de 1995 a marzo de 2013: $5’102.213.02 + $ 6’606.810,76 = $11’709.023.78
15.- Suma exigible en junio de 1995. Valor histórico: $964.732.69
Actualización de capital:
Vf= $964.732,69 112.65
21.66
Vf= $5’017.411.70
Liquidación de intereses:
|
AÑO |
VH |
IPC |
VF |
TASA INT. |
INTERÉS POR EL PERÍODO |
|
1995 |
$ 964.732,69 |
12,45 |
$ 1.084.841,91 |
6,6 |
$ 71.599,57 |
|
1996 |
$ 1.084.841,91 |
19,46 |
$ 1.295.952,15 |
12 |
$ 155.514,26 |
|
1997 |
$ 1.295.952,15 |
21,63 |
$ 1.576.266,59 |
12 |
$ 189.151,99 |
|
1998 |
$ 1.576.266,59 |
17,68 |
$ 1.854.950,53 |
12 |
$ 222.594,06 |
|
1999 |
$ 1.854.950,53 |
16,7 |
$ 2.164.727,27 |
12 |
$ 259.767,27 |
|
2000 |
$ 2.164.727,27 |
9,23 |
$ 2.364.531,59 |
12 |
$ 283.743,79 |
|
2001 |
$ 2.364.531,59 |
8,75 |
$ 2.571.428,11 |
12 |
$ 308.571,37 |
|
2002 |
$ 2.571.428,11 |
7,65 |
$ 2.768.142,36 |
12 |
$ 332.177,08 |
|
2003 |
$ 2.768.142,36 |
6,99 |
$ 2.961.635,51 |
12 |
$ 355.396,26 |
|
2004 |
$ 2.961.635,51 |
6,49 |
$ 3.153.845,65 |
12 |
$ 378.461,48 |
|
2005 |
$ 3.153.845,65 |
5,5 |
$ 3.327.307,16 |
12 |
$ 399.276,86 |
|
2006 |
$ 3.327.307,16 |
4,85 |
$ 3.488.681,56 |
12 |
$ 418.641,79 |
|
2007 |
$ 3.488.681,56 |
4,48 |
$ 3.644.974,50 |
12 |
$ 437.396,94 |
|
2008 |
$ 3.644.974,50 |
5,69 |
$ 3.852.373,54 |
12 |
$ 462.284,83 |
|
2009 |
$ 3.852.373,54 |
7,67 |
$ 4.147.850,60 |
12 |
$ 497.742,07 |
|
2010 |
$ 4.147.850,60 |
2 |
$ 4.230.807,61 |
12 |
$ 507.696,91 |
|
2011 |
$ 4.230.807,61 |
3,17 |
$ 4.364.924,21 |
12 |
$ 523.790,91 |
|
2012 |
$ 4.364.924,21 |
3,73 |
$ 4.527.735,88 |
12 |
$ 543.328,31 |
|
2013 |
$ 4.527.735,88 |
2,44 |
$ 4.638.212,64 |
2,04 |
$ 94.619,54 |
|
Subtotal intereses de mora |
|
|
$ 6.441.755,28 |
||
Subtotal capital actualizado e intereses de junio de 1995 a marzo de 2013: $5’017.411.70 + $6’441.755,28 = $11’459.166.98.
Total a pagar por capital e intereses: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($184’558.146.75) M/cte.
b.- Los costos mayores de materiales y equipos.
La pretensión formulada al respecto está condenada al fracaso, porque el único medio de prueba decretado para acreditar el perjuicio sufrido por este concepto fue el dictamen pericial que, precisamente, la Sala desestimó como resultado de la prosperidad de la objeción que, por error grave, formuló la entidad demandada; no obstante, es de anotar que, además de las razones expuestas al resolver la objeción al dictamen (ver título IV de estas consideraciones), la simple aducción del índice de costos de construcción no constituye prueba suficiente para acreditar la causación de los perjuicios alegados por los mayores costos en los materiales y equipos en los que, presuntamente, incurrió el contratista por el retraso en el inicio de las obras, porque el perjuicio indemnizable debe ser cierto, real y personal.
En efecto, pese a que en el asunto sub exámine se encuentran demostrados los hechos constitutivos de incumplimiento del contrato por parte de la entidad de la demandada, éstos por sí mismos no resultan suficientes para proceder al reconocimiento de los perjuicios cuya indemnización se depreca, pues, además, se requiere que el demandante haya demostrado, de una parte, que efectivamente los sufrió, es decir, que incurrió en las erogaciones a las que alude en los hechos y en las pretensiones de su demanda y, de otra, que determine el quantum de los mismos, de modo que, aún cuando la objeción formulada contra el dictamen pericial no hubiera prosperado, la pretensión no habría tenido éxito, pues el demandante sólo adujo que los precios de los materiales sufrieron alza, con base en lo que indicaban los índices de costos de construcción, pero olvidó acreditar con los soportes contables o las facturas que así lo demostraran que, realmente, incurrió en esos mayores costos. En ese orden de ideas, el perjuicio alegado se torna incierto y, por consiguiente, no es indemnizable.
La pretensión no prospera.
VII.- No se impondrá condena en costas, porque la conducta de las partes no se enmarca dentro de las previsiones contempladas por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero.- REVÓCASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo –Sala de Descongestión Sede Cali, el 28 de febrero de 2001.
Segundo.- DECLÁRASE PROBADA la objeción que, por error grave, formuló la Superintendencia de Notariado y Registro, contra el dictamen pericial rendido el 20 de agosto de 1998, por los ingenieros civiles Oswaldo Burgos Carrión y Julián Osorio González.
Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNASE a los ingenieros civiles Oswaldo Burgos Carrión y Julián Osorio González devolver los honorarios que les hayan sido pagados por la elaboración del dictamen pericial.
Cuarto.- DECLÁRASE la nulidad absoluta de la cláusula décima y del parágrafo segundo del contrato de obra 013, del 24 de marzo de 1994, y de la cláusula segunda del contrato adicional 01, del 28 de diciembre del mismo año, por lo expuesto en la parte motiva.
Quinto.- DECLÁRASE que la Superintendencia de Notario y Registro incumplió el contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, conforme a las razones expuestas en la parte motiva.
Sexto.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la Superintendencia de Notariado y Registro a pagar, a Jairo Antonio Ossa López, la suma de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($184’558.146.75) M/cte, por los mayores costos administrativos en los que incurrió en la ejecución del contrato de obra 013 del 24 de marzo de 1994, por culpa imputable a la demandada. La suma indicada cobija capital e intereses.
Séptimo.- Para el cumplimiento del fallo, se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del C.C.A.
Octavo.- Expídase copia de la sentencia con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Noveno.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
Décimo.- Sin condena en costas.
Undécimo.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
|
MAURICIO FAJARDO GÓMEZ |
HERNÁN ANDRADE RINCÓN |
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
NOTAS DE PIE DE PÁGINA
1 16 de diciembre de 1996.
2 Artículo 2º del Decreto 597 de 1988.
3 El inciso segundo del artículo 81 de la Ley 80 de 1993 dispone:
“(…)
“A partir de la promulgación de la presente ley, entrarán a regir el parágrafo del artículo 2o.; el literal l) del numeral 1o. y el numeral 9o. del artículo 24; las normas de este estatuto relacionadas con el contrato de concesión; el numeral 8o. del artículo 25; el numeral 5o., del artículo 32 sobre fiducia pública y encargo fiduciario; y los artículos 33, 34, 35, 36, 37 y 38, sobre servicios y actividades de telecomunicaciones.
Las demás disposiciones de la presente ley, entrarán a regir a partir del 1o. de enero de 1994 con excepción de las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciará un año después de la promulgación de esta ley”.
4 Entre otras, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de marzo de 1989, exp. 5.453.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 8 de junio de 1995, exp. 10684.
6 Los planteamientos expuestos fueron acogidos en sentencia del 22 de junio de 1995, exp. 9965.
7 Anota la Sala que el anticipo fue desembolsado días antes de que fuera suscrito el contrato adicional 01 de 1994.
8 Es de anotar que también fue modificado el porcentaje del AIU, pues mientras en el contrato 013 de 1994 fue pactado en 21.4% (ver numeral 1 de las consideraciones) en el acta de modificación de especificaciones fue calculado en un 20% sobre los costos directos.
9 Artículo 1742.- Subrogado. Ley 50 de 1936, art. 2º. Acción de nulidad absoluta. Titularidad. La nulidad absoluta puede y debe ser declara por el juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria.
10 BRUGI Biagio. Instituciones de Derecho Civil. Págs. 122 y s.s.
11 Corte Constitucional, sentencia C-597 de 1998.
12 Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 13.414.
13 Art. 2532.- Tiempo necesario para la prescripción extraordinaria. “El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de 20 años contra toda persona, y no se suspende a favor de las enumeradas por el artículo 2530”. El artículo original disponía un término de 30 años para la prescripción extraordinaria, pero ésta fue reducida a 20 años por el artículo 1º de la Ley 50 de 1936.
14 Para la fecha en que comenzó a correr dicho término no se hallaba vigente el artículo 6º de la Ley 791 de 2002, en virtud del cual se redujo el término de prescripción extraordinaria a 10 años.
15 Debe entenderse que el término comenzó a correr a partir de la fecha de suscripción de los respectivos contratos, esto es, el 24 de marzo de 1994 y el 28 de diciembre del mismo año.
16 Art. 41.- “La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no comenzará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir”.
17 SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. “Economía”. Editorial Mc Graw Hill, Madrid, 2002, pág 40.
18 Ibídem. pág. 596 y ss.
19 Ibídem. pág. 536.
20 Ibídem. pág. 536.
21 Debe precisarse que el precio es inalterado cuando no sufre alteración y es inalterable cuando no se puede alterar.
22 Sobre los sistemas de ajuste de precios, ver CRIVELLI, Julio César. “El ajuste del precio en la locación de obra”. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2004.
23 A este respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencia del 23 de mayo de 2012, exp. 18.335.
24 CAORSI Benitez Juan J. “La revisión del contrato”. Editorial Temis, Bogotá, 2010.
25 Desde luego, el hecho jurídico de contenido económico no puede tener la entidad suficiente para imposibilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes, pues, de ser así, no se estaría en presencia de un supuesto de alteración de la equivalencia de las prestaciones que imposibilite relativamente la ejecución del objeto contractual, sino de una causa de extinción del negocio jurídico, por imposibilidad absoluta de cumplir con el objeto de las obligaciones.
26 Ver por ejemplo: SPOTA, Alberto G. “Tratado de locación de obra”. Editorial Ábaco DEPALMA, Buenos Aries, 1975.
27 Cfr. CRIVELLI, Julio César. Ob. Cit, pág. 52.
28 Ibídem.
29 Cfr. CAORSÍ Benítez, Juan J. Ob. Cit., pág. 384.
30 Cfr. MARIENHOFF, Miguel S. “Tratado de derecho administrativo”. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965.
31 A este respecto ver sentencia del 19 de octubre de 2011 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
32 PLANIOL Marcel y RIPERT Georges. “Derecho Civil”. V. 8. Editorial Harla, México, 1997, pág. 632.
33 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y TUNC, André. “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual”, T. 3, V. I, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1963, pág. 504. CLARO DEL SOLAR, Luis: “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado”, T. V. Santiago, 1988, pág. 723
34 Ver, Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
35 Para el mes de febrero de 2013, el IPC certificado por el DANE fue de 112.65. Consulta realizada el 6 de marzo del mismo año, en la siguiente página web:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76.
36 La variación porcentual de los índices de precios al consumidor por año vencido fue consultada el 6 marzo de 2013, en la página citada en el pie de página anterior.