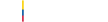Concepto Sala de Consulta C.E. 1602 de 2004 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil
Fecha de Expedición: 31 de agosto de 2004
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
CONCILIACIONES, SENTENCIAS Y LAUDOS ARBITRALES
- Subtema: Ejecución
¿ la ley no determinó un plazo límite para el pago de las condenas contenidas en sentencias contra las entidades públicas. Prevé expresamente que ellas deben cumplirse y que dentro del término de 30 días que se contarán desde que haya ocurrido la comunicación de la sentencia, la entidad que debe cumplir el fallo debe proferir una resolución en la cual se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la condena y que, además, las sumas líquidas contenidas en los fallos devengarán intereses comerciales y/o moratorios, según el caso¿ no estando señalado por la ley el término para el pago de las condenas proferidas por las autoridades judiciales o arbitrales, debe acudirse necesariamente a lo que las partes hayan convenido en el contrato respectivo en relación con el pago de las cuentas periódicas dentro del desarrollo del mismo, pues ese es el término de que dispone la administración para efectuar el pago de las obligaciones a su cargo sin incurrir en mora y, por ende, sin tener la obligación de pagar intereses moratorios, aunque sí corrientes,¿ Si las partes no lo han convenido, es preciso concluir que ese término dentro del cual se causan intereses corrientes es el mismo que la ley ha señalado para proferir la resolución de cumplimiento, esto es, treinta (30) días. Una vez vencido dicho plazo, comenzarán a correr intereses moratorios, pues la entidad no ha cumplido en tiempo debido su obligación, norma aplicable al caso concreto, para lo cual debe acudirse a las normas generales sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de una condena judicial. Finalmente debe reiterarse que según disposición legal antes mencionada, solamente podrá acudir el beneficiario del fallo a la acción ejecutiva dieciocho meses después de ejecutoriado el fallo.
LAUDO ARBITRAL
- Subtema: Ejecución
¿ cuando el recurso de anulación del laudo es interpuesto por una entidad pública, la suspensión de los efectos del laudo no requiere del ofrecimiento ni constitución de caución alguna, de modo que opera por el solo hecho de la interposición del recurso; pero ello no quiere decir que el recurso impida o difiera la ejecutoria del laudo, como se explica enseguida. Por lo mismo, aún sin la caución, está en la obligación de pagar lo debido y de reconocer los intereses moratorios correspondientes durante el período de la mora. Si, por el contrario, paga y el laudo es anulado, tendrá derecho a recibir lo pagado, debidamente actualizado, y los intereses corrientes correspondientes¿ no estando señalado por la ley el término para el pago de las condenas proferidas por las autoridades judiciales o arbitrales, debe acudirse necesariamente a lo que las partes hayan convenido en el contrato respectivo en relación con el pago de las cuentas periódicas dentro del desarrollo del mismo, pues ese es el término de que dispone la administración para efectuar el pago de las obligaciones a su cargo sin incurrir en mora y, por ende, sin tener la obligación de pagar intereses moratorios, aunque sí corrientes,¿ Si las partes no lo han convenido, es preciso concluir que ese término dentro del cual se causan intereses corrientes es el mismo que la ley ha señalado para proferir la resolución de cumplimiento, esto es, treinta (30) días. Una vez vencido dicho plazo, comenzarán a correr intereses moratorios, pues la entidad no ha cumplido en tiempo debido su obligación,
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL
Consejero Ponente: SUSANA MONTES DE ECHEVERRI
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil cuatro (2004).
Radicación número 1.602
Referencia:
*INVIAS: mora en el pago de condenas. Régimen de intereses.
*CONDENAS POR SENTENCIA: mora en los pagos. Régimen de intereses.
*MORA EN LOS PAGOS: liquidación de intereses.
El señor Ministro de Transporte, doctor ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO, consulta a la Sala sobre la existencia o no de obligación a cargo del INVIAS de reconocer intereses moratorios sobre condenas efectuadas por laudo arbitral durante el período en que se tramitó el Recurso Extraordinario de Anulación ante el Consejo de Estado. Al efecto preguntó:
1. Es procedente el reconocimiento de intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo durante (sic) desde la fecha en que se profirió el Laudo Arbitral hasta la fecha en que el Consejo de Estado resolvió el recurso de anulación interpuesto por las partes?
2. El pago parcial adelantado realizado por INVIAS mediante la constitución de Título Judicial, debe ser imputado a capital o intereses, teniendo en cuenta que dicho pago se adelantó antes de proferirse la confirmación del Laudo por parte del Consejo de Estado?
Como antecedentes de su consulta, el señor Ministro relató, en síntesis, que funcionó en la Cámara de Comercio de Bogotá un Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias surgidas entre las partes respecto del desarrollo y ejecución del contrato número 403 de 1.994, el cual concluyó con laudo el día 8 de junio del 2001 condenando al Instituto a pagar una suma de dinero a favor del contratista. Tal laudo fue corregido a solicitud de las partes y el día 22 de junio siguiente se efectuó la corrección numérica.
Contra el citado Laudo, las dos partes interpusieron recurso de Anulación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado el 27 de junio del 2002, declarando infundadas las reclamaciones de las partes, providencia que quedó ejecutoriada el día 26 de julio del mismo año.
En el lapso en que el proceso estuvo en el Consejo de Estado, la Entidad consignó parte del valor de la condena a órdenes de la Corporación, por la suma de $5.080.480.104.72; este depósito sólo fue reclamado por el demandante una vez conocido el fallo emitido por la Corporación.
El contratista-demandante ha insistido ante el INVIAS para que se le paguen los intereses de que trata el artículo 177 del C.C.A. durante el período en que estuvo el expediente en el Consejo de Estado para resolver el recurso de Anulación.
En la actualidad, el INVIAS ha cancelado el valor íntegro de la condena, parcialmente con recursos de la vigencia del2003 y el saldo con la del 2004, sin incluir los intereses reclamados por el contratista.
Además, dice el Ministro en la consulta que:
"(...) beneficiario del Fallo pretende que el valor del título judicial consignado en depósito judicial ante el Consejo de Estado, se impute en la liquidación primero a intereses y luego a capital a lo cual tampoco se ha accedido ya que este pago se colocó a disposición de la Corporación antes de proferirse la decisión final y fue el contratista el que se demoró en retirar el título judicial a su favor".
El INVIAS ha sustentado su negativa al reconocimiento de intereses en la providencia proferida por la Sección III del Consejo de Estado de fecha 7 de febrero del 2002, radicación 20467, Actor: Sociedad World Parking S.A.
Para resolver, la Sala hará el análisis de los siguientes temas:
1. Advertencia preliminar.
2. Naturaleza jurídica del recurso de anulación contra laudos arbitrales.
3. Alcance del mandato contenido en el artículo 177 del C.C.A.
4. Consignación judicial como mecanismo de pago de condenas en materia de contratación administrativa.
5. Pagos parciales: imputación a intereses o a capital.
1. ADVERTENCIA PRELIMINAR
Debe la Sala, en primer término, advertir que no es de su competencia resolver litigios, divergencias o interpretaciones de las partes dentro de un proceso para el cumplimiento de una providencia judicial y que, por lo mismo, analizará el tema que le ha sido consultado bajo la óptica general relacionada con el pago de condenas judiciales y las consecuencias de la mora en su satisfacción. En efecto, la Sala solamente es Cuerpo Consultivo del Gobierno en materia de administración (art. 38 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia).
Por lo demás, tampoco dispone la Sala de elementos de juicio en el caso concreto para establecer cuáles han sido las actuaciones de una y otra parte respecto del cumplimiento del laudo proferido, ni la forma como se ha cancelado el valor de la condena a la cual se refiere la consulta, ni los términos en que ella ha ocurrido; mucho menos conoce de los términos contractuales ni de la forma como las partes han acordado el pago de las sumas que resulten como consecuencia del desarrollo contractual.
2. NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDOS ARBITRALES.
En diversas oportunidades la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado se ha pronunciado sobre este particular, así como la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
Ha sido criterio reiterado de la Sección Tercera de esta Corporación el carácter EXTRAORDINARIO del recurso de anulación y el alcance restringido que tiene el juez que lo conoce y decide, que se encuentra supeditado a establecer los supuestos de su procedencia dentro de las causales1 taxativamente2 previstas por el legislador. Conforme, pues, con esa reiterada jurisprudencia:
*El juez que revisa el laudo objeto del recurso extraordinario de anulación no se constituye en segunda instancia3 del juez arbitral, en tanto que no es superior jerárquico de éste.
*Por lo mismo, el juez que conoce de este recurso extraordinario "está impedido para juzgar el tema de fondo, para evaluar si la decisión tomada por los árbitros se ajusta al derecho sustancial o para cuestionar la manera como el tribunal entendió y resolvió los problemas jurídicos que se le plantean".
*El recurso de anulación por ser de naturaleza extraordinaria tiene por objeto la anulación o modificación de la decisión arbitral cuando contiene errores de procedimiento - in procedendo - y. excepcionalmente, errores sustanciales – in judicando4 -, lo cual conduce necesariamente a afirmar que no puede impugnarse un laudo en cuestiones de mérito o de fondo.
Por tratarse de un recurso extraordinario, su procedencia se predica respecto de providencias que se encuentran ejecutoriadas y que surten plenos efectos en el mundo jurídico hasta tanto se declare su nulidad judicial, como ocurre en relación con cualquier acto o providencia ejecutoriados.5 En este sentido, el mismo Consejo de Estado, en vigencia de la Ley 446 de 1.998, precisó:
"El recurso de anulación de laudos proferidos en relación con contratos estatales ataca la decisión arbitral por errores in procedendo en que haya podido incurrir el Tribunal de Arbitramento y no por errores in judicando, lo cual implica que no puede impugnarse el laudo por cuestiones de mérito, toda vez que el recurso de anulación procede contra laudos arbitrales ejecutoriados y por lo tanto se trata de una excepción legal al principio de la intangibilidad de las decisiones con fuerza de ejecutoria".6 (Negrillas y subrayas no son del texto original)
Constituye el recurso de anulación, por lo mismo, una excepción al principio de intangibilidad de la cosa juzgada propia de las sentencias. Adicionalmente, como lo expresó esta Corporación en providencia de agosto 12 de 1.999, Exp. 16459, la dilación en el cumplimiento de los laudos arbitrales conlleva efectos disciplinarios para el funcionario encargado o competente para ello.
En una sola ocasión, a la cual se refiere la consulta (providencia de fecha 7 de febrero del 2.002; proceso ejecutivo de Sociedad WORLD PARKING S.A. contra INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO; expediente No. 20467; Consejero Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros), el Consejo de Estado expuso un criterio contrario a su doctrina tradicional, y expresó que el recurso de anulación contra laudos arbitrales representaba una especie de apelación sui generis, dando con ello a entender –sin decirlo explícitamente- que suspendía la ejecutoria de la providencia arbitral.
Sin embargo, con posterioridad a dicha aislada providencia, tanto el mismo Consejo de Estado, como la jurisdicción ordinaria, se han encargado de rectificar tal pronunciamiento y de unificar la jurisprudencia, consolidando el postulado según el cual la interposición del recurso de anulación no impide, ni suspende la ejecutoria de los laudos arbitrales y, en consecuencia, el laudo arbitral surte plenos efectos hasta tanto sea anulado.
En este sentido, se han pronunciado las Cortes en las siguientes providencias, todas posteriores a la de 7 de febrero del 2002.
Consejo de Estado, sentencia de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil dos (2002). Consejero Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. Actor: R.C.N. Televisión S. A. Demandado: Comisión Nacional de Televisión.
Consejo de Estado, sentencia de fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil dos (2002). Consejero Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Actor: Caja Nacional de Previsión Social E. P. S. - CAJANAL E. P. S. Expediente: No. Interno 22.567.
Sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mil dos (2002). Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar. Ref: Exp. No. 18.673. Actor: Consorcio Porce II. Demandada: Empresas Públicas de Medellín.
*Providencia de fecha 14 de febrero del 2003 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del Proceso Ejecutivo instaurado por Celular Trading de Colombia S.A. Cell Point S.A. contra Comunicación Celular S.A. Comcel S.A., Magistrado Ponente Dr. Edgar Carlos Sanabria Melo, con la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra el auto de fecha 9 de octubre del 2002 proferido por el Juzgado Noveno Civil del Circuito -que revocó el mandamiento de pago librado dentro del proceso ejecutivo-. En dicha providencia se ordenó revocar el auto proferido el 9 de octubre del 2002 y en su lugar dejar en firme las providencias atinentes al mandamiento de pago librado.
*La anterior decisión del Tribunal Superior de Bogotá, concuerda con la providencia de fecha 30 de noviembre del 2001 de la misma corporación (Magistrado Ponente Dr. Manuel José Pardo Caro), por la cual se confirmó el mandamiento de pago proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito por auto de fecha 6 de febrero del 2001 dentro del proceso ejecutivo singular promovido por Carbones y Petróleos Colombianos contra Mercantile Colombia Oil and Gas, y en el que se constituyó como título ejecutivo un laudo arbitral. En dicha providencia el Tribunal Superior de Bogotá decidió los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la demandada contra el auto del 6 de febrero del 2001 y confirmó dicho auto.
Tal como lo ha señalado el Consejo de Estado, sección Tercera, providencia de noviembre 13 de 2003, Exp. N° 25000232600029020272 01 (número interno 23757), M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque,
"(...) El Estatuto de Contratación Estatal, ley 80 de 1.993, regula algunos aspectos del proceso arbitral que tenga por objeto la resolución de litigios derivados del contrato estatal, tales como el tipo de arbitramento (art.70), el número de árbitros que deben conocer el asunto (art. 70), las causales de anulación del laudo (art. 72), el juez competente para conocer del recurso (art. 72), entre otros, y remite a las disposiciones generales sobre la materia en lo relativo a la designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento (art. 70) como también al trámite y efectos del recurso de anulación (parte final, artículo 72) (...)" (Negrillas no son del texto original).
Por ser más ampliamente tratado el tema en las providencias del Tribunal Superior de Bogotá, se hará la transcripción parcial de las mismas, sin perjuicio de reconocer que las providencias de la Sección III están orientadas en idéntica dirección. Algunos de los apartes más claros y precisos de las últimas dos providencias citadas, son los siguientes:
*Providencia de fecha 14 de febrero del 2003 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
"CONSIDERACIONES
"Al decir verdad, el trasunto de la discusión propuesta por el recurrente, radica en los efectos del artículo 167 de la Ley 446 de 1998, que deparó la derogación del artículo 111 de la 23 de 1991, en cuya virtud era posible prestar caución para suspender la ejecución del laudo mientras se tramitaba y decidía el recurso de anulación. Esa norma, a su vez, había derogado el inciso 3º del artículo 35 del Decreto 2279 de 1989, que disponía ‘El recurso de anulación no suspende la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral’.
"Así, mientras para la parte ejecutada la normatividad vigente impide que se entienda ejecutoriado el laudo hasta tanto no (sic) se resuelva el recurso de anulación, para la parte demandante el mencionado medio de impugnación tiene el carácter de extraordinario y por lo mismo, no impide el cumplimiento de la decisión arbitral.
"Se trata, pues, de una disyuntiva originada en la falta de técnica legislativa, pues amén de que la ley no establece el carácter del recurso de anulación (esto es, si es ordinario o extraordinario), tampoco determina en la actualidad si las consecuencias del laudo están condicionadas al proferimiento de la decisión que desate el mencionado recurso.
"Empero, para empezar a dar claridad a varios de los aspectos relativos al tema, debe dejarse sentado en primer lugar que en ninguna norma legal se determina que la interposición del recurso de anulación conlleva la suspensión del laudo arbitral censurado. De hecho, el recurso de anulación no puede ser asimilado, bajo ninguna óptica, a una segunda instancia, menos aún cuando su suerte está atada a una serie de causales taxativas y restrictivas que escapan por completo al fondo sustancial de la controversia; es más, no puede decirse que los árbitros tengan inmediatos superiores con competencia para que se revoque, aclare o modifique lo resuelto.
"Por otra parte, partiendo de que los recursos ordinarios son aquellos que tienen cabida en tanto no se hayan agotado las instancias legales, debe concluirse que la anulación constituye un recurso de carácter extraordinario, porque en últimas es una sola instancia en la cual es posible discutir las cuestiones de fondo sometidas a la decisión de los árbitros. En palabras de la doctrina, que aún conservan validez dada su cabal interpretación del asunto, debe recordarse que ‘Los recursos dichos -los de apelación, reposición, queja y súplica- se denominan ordinarios porque a través de ellos se busca enmendar los errores de cualquier tipo que aparezcan en las providencias judiciales, mediante una nueva oportunidad para examinar la cuestión litigiosa o la providencia recurrida, según la tesis que se profese, sólo pueden utilizarse por las partes que aparezcan gravadas por dicha providencia; quien los resuelve está dotado de los mismos poderes y facultades del juez que dictó aquélla; se deciden previa una faz instructora más o menos amplia e implican que el proceso no se haya agotado .... Existe igualmente el recurso de anulación de laudos arbitrales. Estos recursos –junto con la revisión y la casación- son extraordinarios porque sólo pueden fundarse en causales específicas, e implican no el nuevo examen de la cuestión, sino la acusación de la sentencia para abolirla con base en tales causales... carecen de faz instructora y presuponen que el proceso ha terminado, generalmente. (Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte General, 8ª Edición, Editorial ABC Bogotá, 1983, págs. 564 y 565).
"Dicha posición, a su vez, fue confirmada en la sentencia T 570 de 1994 y T 608 de 1998 de la Corte Constitucional, al decirse en la primera, con evocación a la segunda, que ‘... desde las décadas antes de la expedición de la actual Carta Política, el legislador consideró que el proceso arbitral era excepcional, y en contra del laudo arbitral no procedía recurso alguno. En lugar de crear un superior jerárquico de los tribunales de arbitramento, que pudiera conocer de los recursos ordinarios interpuestos en contra de los laudos, el legislador asignó a los Tribunales Superiores y a la Corte Suprema, la competencia para conocer de tales decisiones, a través de los recursos extraordinarios de anulación y revisión’.
"El recurso de anulación, entonces, apenas se ocupa de verificar que no se hayan cometido yerros in procedendo por lo que su trámite no puede equipararse al recurso de apelación –recurso ordinario por antonomasia- en el cual la competencia del superior funcional no está restringida a lo meramente procedimental. Aunado a ello, como precisara el mismo autor citado: ‘Uno de los principios fundamentales del arbitramento es que curse en una sola instancia, por lo cual la sentencia no está sujeta a apelación... En Colombia, tradicionalmente el laudo carecía de todo recurso, pero teniendo en cuenta la necesidad de controlar la organización misma del Tribunal, así como los límites en que debe actuar y el régimen procesal empleado, para garantía de quienes acuden a dicho tipo de justicia... el Código organizó en primer lugar el recurso de anulación. Es este extraordinario, en cuanto que no puede fundarse sino en las causales taxativamente previstas por el legislador; además, ellas, por regla general, se refieren a vicios o defectos formales, con lo cual se mantiene el principio de que la cuestión de mérito no debe tener sino una instancia. Desde que se habla de anulación se excluye la posibilidad de una segunda instancia, porque no se trata de examinar la cuestión de fondo, sino la regularidad formal’ (Morales Molina, Hernando, Curso de Derecho Procesal Civil, Parte Especial, 8ª Edición, Editorial ABC Bogotá, 1983, pág. 463).
"Si lo anterior es así, como en efecto lo es, ha de precisarse que al culminar indefectiblemente la instancia con el fallo arbitral, dicha decisión queda ejecutoriada pasados tres días de su notificación a las partes, porque a voces del artículo 331 del C.P.C., ‘Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva’, bajo el entendido que cuando el citado precepto se refiere a los ‘recursos que fueren procedentes’, obviamente se hace alusión a aquellos de carácter ordinario.
"En este marco de ideas, aunque hoy por hoy no haya norma expresa que así lo indique, debe entenderse conforme a la interpretación sistemática y lógica de las normas que rigen la materia, que el laudo arbitral queda ejecutoriado cuando transcurren tres días desde su notificación a las partes, precisamente por adolecer de recursos ordinarios que motiven el estudio del asunto en la misma instancia o en una instancia superior; luego si solamente puede ser susceptible de recursos extraordinarios, como desde antaño se ha reconocido, el laudo arbitral no ve condicionados sus efectos por el hecho de que cualquiera de las partes se valga del recurso de anulación, y menos ahora cuando la norma que autorizaba prestar caución para detener el cumplimiento de lo decidido, fue sustraída del ordenamiento jurídico.
"De otro lado, no remite a duda, que al derogarse el artículo 111 de la Ley 23 de 1991, y desaparecer la posibilidad de pedir suspensión del cumplimiento del laudo, procede su ejecución inmediatamente, pues recobró vigencia la regla general, vale decir, que la interposición del recurso de anulación no suspende el cumplimiento del laudo.
"Finalmente en cuanto atañe a los intereses moratorios, baste decir que estos en ningún período podrán exceder las tasas máximas legalmente permitidas.
"Así las cosas, se revocará en su integridad el auto censurado, para dejar en firme el mandamiento de pago dictado por el a quo." (Subrayas no pertenecen al texto original)
*Providencia de fecha 30 de noviembre del 2001 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá:
"3.2.1 La censura de la parte demandada al mandamiento de pago se reduce a dos aspectos: La falta de requisitos formales del documento en que se edifica la ejecución –un laudo arbitral– y la inexigibilidad de la obligación por no estar debidamente ejecutoriado ese fallo arbitral.
"3.2.1.1.Los requisitos formales del laudo que la demandada echa de menos son, en síntesis, que la copia traída por la demandante no fue previamente ordenada, la expide quien por la ley no está autorizado para hacerlo y, como si fuera poco, además de expedirla quien la ley no autoriza para certificar, esto es el Secretario del Tribunal, resulta certificando que el laudo y el auto que resolvió sobre la aclaración y adición impetradas, están debidamente ejecutoriados lo que no es cierto por cuanto contra el laudo se interpuso oportunamente el recurso de anulación.
"Pues bien; la demandada no desconoce la existencia del laudo arbitral cuya copia presentó la demandante como título ejecutivo. Tampoco discute que las cuantías ordenadas pagar no obedezcan a las condenas impuestas en el fallo, o que quien las expidió no hubiera actuado como Secretario del Tribunal. En esas condiciones, sin duda, entonces, el laudo que motivó el mandamiento de pago tiene existencia real y corresponde al allegado como base de la ejecución. Súmese a ello que la parte demandada no tachó de falsas las copias de las providencias en las que se sustentó la orden de pago.
"La copia del laudo aparece expedida por el Secretario del Tribunal con la constancia de ser la primera copia y la manifestación expresa de ser auténtica (fls 8 vlto y 52 vlto. Cuad. 1 copias). La expedición de la copia por el secretario obedece al cumplimiento de lo que se le ordenara en el numeral décimo quinto del laudo y tercero del auto mediante el cual se resolvió la aclaración y adición impetradas. La copia en los términos que fue expedida cumple satisfactoriamente las exigencias señaladas en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil toda vez que es al Secretario del Tribunal y no al Presidente a quien corresponde expedir las copias de las providencias y certificar sobre su autenticidad e igualmente indicar que se trata de la primera copia para los efectos de la ejecución; es lo que se desprende de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 115 y numeral 1 del artículo 254 ibídem. En consecuencia, las copias del laudo y del auto mediante el cual se resolvió la aclaración y adición que solicitara la ejecutante, son documentos públicos que constituyen plena prueba de las declaraciones o condenas contenidas en esas providencias (conc. Arts. 252, 258, 264 ib.)
"3.2.1.2 La inexigibilidad de las obligaciones por las que se libró el mandamiento de pago se sustenta en que, de una parte, el Secretario del Tribunal y expedidor de las copias certificó, sin estar legalmente facultado para hacerlo, que el laudo y su auto aclaratorio estaban ejecutoriados; de otra parte en que el laudo no estaba debidamente ejecutoriado por cuanto la parte aquí ejecutada oportunamente contra dicho fallo interpuso el recurso de anulación.
"La ejecutoria de decisiones judiciales no requiere ser certificada por el funcionario que las profiere o su secretario, porque la ley, en puridad de verdad, no lo exige. La ejecutoria de las decisiones judiciales se presenta por la ocurrencia de las circunstancias señaladas en el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, esto es, tres días siguientes a su notificación si contra ellas no procede recurso alguno, o cuando gozan de recursos y no se interponen, o cuando cobra firmeza la decisión que resuelva los recursos formulados. La constancia sobre la ejecutoria que en las copias sentó el Secretario del Tribunal, por tanto, resulta irrelevante respecto a la exigibilidad de las obligaciones por las que se libró el mandamiento de pago pues, en gracia de discusión que se hubiera interpuesto el recurso de anulación, acto del cual no se arrimó prueba alguna, dicho recurso no suspende ‘la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral’ según lo dispone expresamente el Decreto 2279 de 1989 en su artículo 35, inciso 3º (conc. Art. 159, D.1818/98), norma que aunque fue modificada por el artículo 111 de la Ley 23 de 1991 para posibilitar la suspensión con la prestación de caución, esta modificación fue derogada expresamente por el artículo 167-1 de la Ley 446 de 1998. Es decir, en la actualidad el laudo no es posible suspenderlo siquiera con caución. Para los efectos de la ejecución del laudo, entonces, ninguna incidencia tiene la formulación del recurso de anulación. El criterio que el procesalista HERNAN FABIO LOPEZ BLANCO expone sobre el punto y recogido en el documento allegado por la parte actora, por obedecer a un estricto rigor legal, lo acoge la Sala… (…)" (Negrillas no pertenecen al texto original)
De otra parte, la expedición de la ley 794 del 2003, arroja aún mayor claridad sobre la materia en estudio, dado el tenor de su artículo 34, modificatorio del art. 331 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
Artículo 34. El artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
"Artículo 331. Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida ésta.
La interposición del recurso de anulación contra un laudo arbitral, no suspende ni impide su ejecución. No obstante, el interesado podrá ofrecer caución para responder por los perjuicios que la suspensión cause a la parte contraria. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados por el competente para conocer el recurso de anulación en el auto que avoque conocimiento, y esta deberá ser constituida dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquél, so pena de que se declare desierto el recurso. Una vez aceptada la caución, en las condiciones y términos fijados por el Tribunal, se entenderá que los efectos del laudo se encuentran suspendidos. Cuando el recurrente sea una entidad pública no habrá lugar al otorgamiento de caución." (Las negrillas no son del texto original)
La norma es clara al establecer de modo general que la interposición del recurso de anulación contra el laudo arbitral "no suspende ni impide su ejecución"; otra cosa es que puedan suspenderse, los efectos del laudo en caso de que se cumplan las siguientes condiciones:
*Que la parte interesada, al interponer el recurso de anulación solicite la suspensión de los efectos del laudo y ofrezca caución para responder por los perjuicios que cause al acreedor como consecuencia de la dilación en el pago que tal suspensión cause a la parte contraria;
*Que el monto y la naturaleza de la caución sean fijados por el competente para conocer del recurso de anulación del laudo, en el auto que avoque conocimiento;
*Que la parte interesada constituya la caución dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto anterior; y,
*Que la caución sea aceptada por el Tribunal, por haberse constituido según los términos fijados.
A partir del momento en que se constituya la caución, quedan suspendidos los efectos del laudo ejecutoriado. Esto es, que se suspende la obligación de ejecutarlo o cumplirlo, mientras se resuelve el recurso extraordinario de anulación, pero se causarán los intereses correspondientes durante tal período y, por lo mismo, el deudor, de ser confirmado el laudo, deberá proceder a pagarlos y si no lo hace, se cobrarán de la garantía constituída.
Si, por el contrario, el deudor paga el valor de la condena y el laudo es anulado, el acreedor que recibió el pago deberá devolver la suma recibida, debidamente actualizada, junto con los intereses corrientes pertinentes.
Ahora bien, cuando el recurso de anulación del laudo es interpuesto por una entidad pública, la suspensión de los efectos del laudo no requiere del ofrecimiento ni constitución de caución alguna, de modo que opera por el solo hecho de la interposición del recurso; pero ello no quiere decir que el recurso impida o difiera la ejecutoria del laudo, como se explica enseguida. Por lo mismo, aún sin la caución, está en la obligación de pagar lo debido y de reconocer los intereses moratorios correspondientes durante el período de la mora. Si, por el contrario, paga y el laudo es anulado, tendrá derecho a recibir lo pagado, debidamente actualizado, y los intereses corrientes correspondientes.
3. ALCANCE DEL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 177 DEL C.C.A.
Es bien sabido que la ejecutoria o firmeza de una providencia y su ejecución o cumplimiento son instituciones jurídicas distintas y que, por lo mismo, su ocurrencia, consecuencias y efectos jurídicos son muy diferentes.
Así, el art. 173 del C.C.A. dispone que una vez en firme (ejecutoriada) la sentencia "deberá comunicarse con copia íntegra de su texto, para su ejecución y cumplimiento" y el art. 176 ibídem, ordena que las autoridades a quienes corresponda la "ejecución" de una sentencia "dictarán, dentro de los treinta días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento".
Más claro aún es el texto del art. 177 del mismo estatuto, cuando dispone que "tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria", en cuanto que diferencia con toda claridad dos momentos distintos: el de la ejecutoria de la providencia y el de su ejecución.
Aún más, el mismo artículo 177, en su versión original antes de la declaratoria de inexequibilidad parcial declarada por la Corte Constitucional, disponía que "las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término".
De esta forma es claro que la ejecutoria de las sentencias en que resulta condenado el Estado se produce en un determinado momento, normalmente tres (3) días después de su notificación, aún cuando la ejecución de tales sentencias pueda o deba esperar en el tiempo y su ejecutabilidad, o reclamo de cumplimiento por el interesado, se aplace hasta una época 18 meses más tardía: todo ello sin perjuicio de la firmeza de la providencia (ejecutoria) y de la causación de intereses a cargo del Estado, a partir de tal ejecutoria.
En materia de los intereses que se causan a cargo del Estado, la Corte Constitucional, mediante la misma sentencia a la que se hizo alusión antes, número C-188 de marzo 29 de 1999, con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández, declaró inexequibles los apartes del art. 177 del C.C.A. que eximían a las entidades públicas del pago de intereses moratorios durante los primeros 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, de modo que, según las inequívocas voces de tal providencia,
"a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria".7
De esta forma, es preciso concluír que la ley no determinó un plazo límite para el pago de las condenas contenidas en sentencias contra las entidades públicas. Prevé expresamente que ellas deben cumplirse y que dentro del término de 30 días que se contarán desde que haya ocurrido la comunicación de la sentencia, la entidad que debe cumplir el fallo debe proferir una resolución en la cual se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la condena y que, además, las sumas líquidas contenidas en los fallos devengarán intereses comerciales y/o moratorios, según el caso.
Además, en el texto del artículo 177 también prevé la ley que deben incluirse en los presupuestos de las entidades las cantidades de recursos necesarias para el cumplimiento o ejecución de las sentencias.
De esta manera, en el caso de la consulta, según lo relató el Señor Ministro, el laudo arbitral fue proferido el día 8 de junio del 2001 y complementado el día 22 del mismo mes y año, luego la ejecutoria de la providencia ocurrió tres (3) días (hábiles) después de notificada ésta última decisión judicial.
Como las providencias indicadas fueron proferidas en audiencia pública no se requería comunicación especial alguna sobre su contenido, entendiéndose notificadas las partes en estrados.
Ahora bien, no estando señalado por la ley el término para el pago de las condenas proferidas por las autoridades judiciales o arbitrales, debe acudirse necesariamente a lo que las partes hayan convenido en el contrato respectivo en relación con el pago de las cuentas periódicas dentro del desarrollo del mismo, pues ese es el término de que dispone la administración para efectuar el pago de las obligaciones a su cargo sin incurrir en mora y, por ende, sin tener la obligación de pagar intereses moratorios, aunque sí corrientes, tal como lo señaló la Corte Constitucional en el fallo antes señalado.
En dicho convenio, contrato o acuerdo, las partes han debido describir la forma como el contratista deberá presentar las cuentas de cobro respectivas y el plazo máximo dentro del cual la administración debe efectuar el pago.
Si las partes no lo han convenido, es preciso concluír que ese término dentro del cual se causan intereses corrientes es el mismo que la ley ha señalado para proferir la resolución de cumplimiento, esto es, treinta (30) días.
Una vez vencido dicho plazo, comenzarán a correr intereses moratorios, pues la entidad no ha cumplido en tiempo debido su obligación, norma aplicable al caso concreto, para lo cual debe acudirse a las normas generales sobre cumplimiento de obligaciones derivadas de una condena judicial.
Finalmente debe reiterarse que según disposición legal antes mencionada, solamente podrá acudir el beneficiario del fallo a la acción ejecutiva dieciocho meses después de ejecutoriado el fallo.
En resumen, la ejecutoria de una providencia judicial se produce tres (3) días después de su notificación; la ejecución se dará en el momento en que la entidad cumpla lo decidido en el fallo y la ejecutabilidad, esto es, el cobro coercitivo, solamente podrá ocurrir diez y ocho (18) meses después de la fecha de ejecutoria de la providencia en cuestión.
4. CONSIGNACIÓN JUDICIAL COMO MECANISMO DE PAGO DE CONDENAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Pregunta el Señor Ministro si el pago parcial adelantado que hizo el INVIAS mediante constitución de Título Judicial debe ser imputado a capital o a intereses, teniendo en cuenta que dicho pago se efectuó antes de proferirse la confirmación del Laudo por parte del Consejo de Estado.
Menciona en el relato de los antecedentes el consultante que la entidad condenada al pago de una suma de dinero decidió efectuar consignación judicial de parte del monto de dicha condena, constituyendo el título a favor del demandado pero a órdenes del Consejo de Estado, y que si hubo demora en la recepción de tales dineros ello ocurrió porque el beneficiario solamente lo retiró una vez conocido el fallo del recurso de anulación.
Sobre el particular no es posible efectuar un pronunciamiento concreto, no sólo porque, como se indicó al inicio, esta Sala no es juez de instancia ni define controversias judiciales, sino porque carece de la información relevante para dar la respuesta. Sin embargo, puede mencionar algunas hipótesis que podrían ser consideradas al momento de resolver el caso concreto por la administración.
El Código Contencioso Administrativo no consigna reglamentación especial sobre el particular, por lo cual se hace necesario acudir a las disposiciones generales contenidas en el Código Civil, artículos 1649, 1656 a 1.665.
Según tales disposiciones, el pago ha de hacerse en forma íntegra, esto es, comprende no solamente el monto de lo debido sino el de los intereses e indemnizaciones que se causen por el incumplimiento dentro del término. De otra parte, si se ha de hacer mediante el sistema de consignación, ésta debe estar precedida, como lo señala el artículo 1657, del rechazo del acreedor a recibirla y previo el cumplimiento de las formalidades establecidas, descritas en el artículo 1.658 del C.C.:
"La consignación debe ser precedida de oferta; y para que ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil:
1. Que sea hecha por persona capaz;
3. Que sea hecha al acreedor, siendo capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante;
4. Que si la obligación es a plazo (...);
5. Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido;
6. Que el deudor dirija al juez competente un memorial manifestando la oferta que ha hecho al acreedor, y expresando, además, lo que el mismo deudor debe, con inclusión de los intereses vencidos, si los hubiere y los demás cargos líquidos; y si la oferta de consignación fuere de cosa, una descripción individual de la cosa ofrecida;
7. Que del memorial de oferta se confiera traslado al acreedor o a su representante".
Y agregan los artículos 1659, 1660 y 1661 del mismo código:
"Artículo 1.659. El juez, a petición de parte, autorizará la consignación y designará la persona en cuyo poder deba hacerse".
"Artículo 1660. La consignación se hará con citación del acreedor o su legítimo representante, y se extenderá acta de diligencia de ella por ante el mismo juez que hubiere autorizado la consignación.
"Si el acreedor o su representante no hubieren concurrido a este acto, se les notificará el depósito con intimación de recibir la cosa consignada".
"Artículo 1661. Si el acreedor se hallare ausente del lugar en que deba hacerse el pago, y no tuviere allí mismo legítimo representante, tendrán lugar las disposiciones de los números 1°,3°, 4° y 5° del artículo 1658.
"La oferta se hará ante el juez; el cual, recibida información de la ausencia del acreedor, y de la falta de persona que lo represente, autorizará la consignación, y designará la persona a la cual debe hacerse.
"En este caso se extenderá también acta de la consignación y se notificará el depósito al defensor que debe nombrársele al ausente".
En efecto, debe establecerse si la entidad que hizo la consignación había cumplido el procedimiento consignado en las disposiciones señaladas y si entregó el título respectivo al Consejo de Estado cumpliendo los trámites legales y, si por lo mismo, obraba en el expediente la constancia respectiva, todo con el fin de poner al acreedor en posibilidad de recibir tal consignación. Es decir, debe establecerse si se puso al beneficiario en condiciones de recibir el pago, total o parcial, ofrecido por la entidad pública.
De lo contrario, si la deudora omitió tal trámite e información al Consejo de Estado, y por lo mismo, impidió el conocimiento de dicha consignación, no podrá alegar haber efectuado en legal forma el pago respectivo, lo cual le acarrea las consecuencias legales consecuentes, esto es, el deber de pagar íntegramente los intereses de mora debidos.
Adicionalmente, deberá establecerse si, en la hipótesis primera, el beneficiario estuvo en condiciones de reclamar el título para hacerlo efectivo o si, por el contrario, el Consejo de Estado se negó a entregarlo hasta que se resolviera el recurso.
Y todo ello en razón a que sólo si es imputable al beneficiario del título negligencia en el cobro del mismo, no se podría hablar de causación de intereses sobre tal monto, sin perjuicio de que sí se causen sobre el valor no consignado oportunamente; pero, por el contrario, si a pesar de que la entidad haya hecho la consignación no reportó en debida forma tal hecho y, por consiguiente, por su actuar impidió que el beneficiario pudiera disponer del dinero, ella sigue siendo responsable del pago de los intereses de mora correspondientes.
Desde luego, sobre las sumas debidas no satisfechas, correrán los intereses de mora en la forma establecida por la ley.
5. PAGOS PARCIALES: IMPUTACIÓN A INTERESES O A CAPITAL.
Las disposiciones especiales del derecho administrativo nada dicen respecto de la forma como han de hacerse las imputaciones de los pagos parciales efectuados por las entidades públicas. Por ello, deben aplicarse subsidiariamente las normas del Código Civil sobre la materia.
Dispone el artículo 1.653 del Código Civil:
"Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente en que se impute a capital.
Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados".
En consecuencia, debe ser lo primero verificar si el pago por consignación tiene las características y reúne los requisitos exigidos por la ley en la forma antes explicada, para ser aceptado dicho pago y, además, deberá establecerse si el acreedor aceptó la imputación de cualquier pago primeramente al monto del capital o si, por el contrario, al no existir tal aceptación o convenio debe seguirse la regla general prevista en la ley, Código Civil, según la cual, cualquier pago que se efectúe se imputa primero a intereses y luego sí al capital debido.
Sobre este tópico también es abundante la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, como del Consejo de Estado.
CONCLUSIÓN
A manera de conclusión de todo lo expuesto, ha de decirse que, una vez ejecutoriado el laudo arbitral en la forma indicada, el INVÍAS estaba en la obligación de pagar la condena determinada en el laudo dentro del término convenido normalmente para el pago de cuentas dentro del contrato, o en el supletorio o usual en la entidad para el pago de sus cuentas si no existiere uno pactado, período dentro del cual no se causan intereses. Vencido este plazo, si no se ha satisfecho la obligación, se causarán intereses moratorios a favor del acreedor en la forma establecida por el artículo 177 del C.C.A., en concordancia con el artículo 886 del Código de Comercio, sin exceder el límite de usura, los cuales se causarán hasta la fecha en que se haga el pago en legal forma, o si éste es parcial, el monto entregado se imputará primero al pago de los intereses debidos y luego a capital, a menos que hubiere acuerdo expreso en sentido contrario, y sobre el saldo insoluto de capital, se seguirán causando intereses moratorios hasta el momento del pago total.
Si la consignación efectuada, a la cual hace referencia el consultante, no satisfizo los requisitos de ley, no puede entenderse que con ella hizo abono a intereses y/o capital en el momento de efectuarla, por lo cual los intereses se causarán en forma corrida hasta el momento en que se entregó al acreedor la suma correspondiente, siempre imputando las sumas entregadas primero a intereses y luego a capital, salvo cuando se haya efectuado convenio en contrario; y sobre saldos no satisfechos se causarán intereses moratorios hasta su completa satisfacción.
No sobra mencionar que esta metodología no es extraña al INVIAS, entidad que ha practicado innumerables veces el procedimiento, no sólo en casos recientes sobre condenas en procesos arbitrales, sino que así lo hizo en todos y cada uno de los procesos de conciliación efectuados ante las autoridades judiciales en períodos anteriores, años 1.986 en adelante.
Con base en las consideraciones anteriores
SE RESPONDE:
1. Sí es procedente el reconocimiento de intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo durante el tiempo en que se tramite el recurso de anulación ante el Consejo de Estado, pues, tratándose de un recurso extraordinario, su interposición no suspende su ejecutoria, la cual ocurre pasados tres días (3) desde la fecha de su notificación en audiencia.
2. Para que un pago realizado por consignación produzca los efectos inherentes a la cancelación de la obligación, por lo menos en forma parcial, debe reunir los requisitos establecidos en el Código Civil, en las disposiciones pertinentes citadas anteriormente. La imputación de un pago, legalmente realizado, se hará primeramente a intereses y luego a capital, en la forma analizada en las consideraciones de este concepto, salvo que haya pacto específico en sentido contrario celebrado entre las partes.
Transcríbase al señor Ministro de Transporte. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
FLAVIO AUGUSTO RODRÍGUEZ ARCE
Presidente de la Sala
|
GUSTAVO E. APONTE SANTOS |
GLORIA DUQUE HERNÁNDEZ |
SUSANA MONTES DE ECHEVERRI
ELIZABETH CASTRO REYES
Secretaria de la Sala
NOTAS DE PIE DE PÁGINA
Artículo 72 Ley 80/93: "Del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por escrito presentado ante el tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Son casusales de anulación del laudo: 1. Cuando sin fundamento legal no se decretaren pruebas oportunamente solicitadas, o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado ls hubiere reclamado en la forma tiempos debidos. 2. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancias aparezca manifiesta en el laudo. 3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones contradictorias, siempre que se haya alegado oportunamente ante el tribunal de arbitramento. 4. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido. 5. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. El Trámite y los efectos del recurso se regirá por las disposiciones vigentes sobre la materia". Junio 10/94 exp. 6751; feb 8 de 2001 exp 18411; junio 6 de 2002 exp. 20634; agosto 1° de 2002 exp.21041. Providencias de mayo 15/92, exp 5326; Noviembre 12/93 exp. 7809; octubre 24/96, expe. 11.632; junio 27/97, exp. 10416; agosto 10/01 exp 15286; agosto 1° de 2002, exp.21041 y mayo 18/00 exp.17797. Mayo 15/92, exp.5326; 2002, exp.19488 Concolar-Idu; junio 27/02 exp.21040; octubre 24/96 exp. 11632; septiembre 14/95 exp. 10468; septiembre 11/97 exp.10416; mayo 18/00 Exp.17797; mayo 24/00 Exp. 17097. MORALES, María Cristina, EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN, Conferencia dictada en la Universidad Externado de Colombia. Marzo 12 de 2.002: "Por su finalidad la anulación total o parcial del laudo, como su nombre lo indica, comparte con las acciones de nulidad el principio del derecho que todo acto jurídico, cuya nulidad no es manifiesta, se presume válido mientras tal nulidad no se declare judicialmente." Consejo de Estado. Sección Tercera, Expediente No. 16.724 TERPEL DE ANTIOQUIA S.A. contra UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL. Junio 19 de 2.000. "Para la Corte es claro que el principio de igualdad y la equidad imponen que en estos casos las dos partes reciban igual trato, sin que se justifique en modo alguno que mientras el Estado cobra a los contribuyentes intereses moratorios cuando ellos no pagan a tiempo los impuestos, y ello a partir del primer día de retardo en el pago, las obligaciones en mora a cargo del Estado deban forzosamente permanecer libres de la obligación de cancelar dichos réditos durante seis meses, con notorio perjuicio para los particulares que han debido recibir oportunamente los recursos pactados. Durante ese tiempo, el dinero no recibido por el acreedor pierde poder adquisitivo y no existe razón válida para que esa pérdida la deba soportar el particular y no el Estado, que incumple.(......)
"Es evidente la vulneración del artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que, con independencia de si el deudor es el gobernado o el ente oficial, el hecho es el mismo; la circunstancia es equivalente; el daño económico que sufre el acreedor por causa de la mora es idéntico; y las obligaciones asumidas por las entidades públicas no tienen alcance jurídico diverso de las que están a cargo de las personas privadas.
"Por otro lado, en la disposición impugnada se muestra con claridad el desconocimiento de los principios de igualdad, eficacia y celeridad, que deben presidir la función administrativa, según el artículo 209 Ibídem. El Estado, en sus relaciones con los particulares, no puede asumir legítimamente las conductas que censura y castiga si provienen de ellos. Si les exige puntualidad en el pago de sus obligaciones tributarias, y si tan duramente castiga el hecho de que no las cancelen a tiempo, elementales principios de justicia y equidad hacen imperativo que, correlativamente, su propio comportamiento en idénticas situaciones se ajuste a las exigencias que formula a los particulares. Pero, además, la mora en el pago de las obligaciones a cargo del fisco delata, en los servidores públicos responsables, un deplorable descuido que no encaja dentro de los criterios constitucionales que deben inspirar la actividad administrativa.
"Para la Corte, carece de fundamento la justificación que pretende aportar en este caso el Procurador General de la Nación, consistente en que las personas jurídicas de Derecho Público deben administrar sus recursos con base en el correspondiente presupuesto anual de ingresos y gastos, de lo cual pasa a sustentar la constitucionalidad del término de seis meses. Aunque en verdad, por mandato del artículo 345 de la Constitución, en tiempo de paz no puede hacerse erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el Presupuesto de gastos, es de elemental previsión, acorde con una mínima responsabilidad del Estado en el manejo de sus recursos, que se contemplen en los presupuestos anuales partidas destinadas al pago de las obligaciones a su cargo y de los intereses que se generan por razón de los retardos en que incurra. La negligencia administrativa no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para las arcas estatales ni de injustificado perjuicio para los particulares con quienes él mantiene pasivos.
"Se declararán inexequibles las expresiones que, en la norma, dan lugar a la injustificada e inequitativa discriminación objeto de examen, y que favorecen la ineficiencia y la falta de celeridad en la gestión pública.
"Las mismas razones expuestas son válidas respecto del último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), que dice:
"Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios después de este término".
"Se declarará la unidad normativa y, por consiguiente, la disposición transcrita será declarada exequible, salvo las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que serán declaradas inexequibles.
"Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria.
(...)
"RESUELVE:
"Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el segundo inciso del artículo 65 de la Ley 23 de 1991, tal como quedó redactado a partir de la vigencia del artículo 72 de la Ley 446 de 1998, salvo las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago" y "después de este último", las cuales se declaran INEXEQUIBLES.
"Por unidad normativa, declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el inciso último del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), excepto las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que se declaran INEXEQUIBLES".