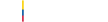Concepto Sala de Consulta C.E. 828 de 1996 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil
Fecha de Expedición: 04 de junio de 1996
Fecha de Entrada en Vigencia: 04 de junio de 1996
Medio de Publicación: En el Consejo de Estado
SERVIDORES PUBLICOS
- Subtema: Cesantías
Régimen de cesantías, empleados públicos y trabajadores oficiales de entidades Hospitalarias.
SERVIDORES PUBLICOS
- Subtema: Sector Salud
Régimen de cesantías, empleados públicos y trabajadores oficiales de entidades Hospitalarias.
SECTOR SALUD - Subsectores / ENTIDADES PUBLICAS - Personal / TRABAJADORES OFICIALES / EMPLEADOS PUBLICOS / REGIMEN SALARIAL / REGIMEN PRESTACIONAL / FONDO NACIONAL PARA EL PAGO DEL PASIVO PRESTACIONAL / SERVIDORES DE LA SALUD
El sistema nacional de salud, conformado por "el conjunto de organismos que tengan como finalidad específica procurar la salud de la comunidad", presenta al sector salud integrado por dos subsectores: el oficial, al cual pertenecen todas las entidades públicas que dirijan o presten servicios de salud, incluida la Superintendencia Nacional de Salud, y el privado, al cual quedan incorporadas todas las entidades o personas privadas que presten servicios de salud, sean estas fundaciones o instituciones de utilidad común, corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, personas naturales o jurídicas (art. 5º de la Ley 10 de 1990 y 1º del Decreto - ley 2164 de 1992). Respecto de las entidades de cualquier grado, creadas o que se creen para la prestación de servicio de salud, dispone la ley que pertenecen al nivel administrativo nacional o la entidad territorial correspondiente (departamento, distrito o municipio), conforme al acto de creación. En cuanto al personal a ellas vinculado, se distingue entre sus trabajadores oficiales, vinculados por el contrato de trabajo, a quienes se le reconocerá "como mínimo" el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo; y los empleados públicos, vinculados por una relación legal y reglamentaria, a quienes se les aplicará el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 10 de 1990 (ibídem, arts. 4º y 30). Se les aplicará el régimen salarial y prestacional propio de la respectiva entidad, sin que puedan disminuir los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad liquidada. El Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores de la salud es concebido como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, financiado con un 20% de las utilidades de Ecosalud (ahora en proceso de liquidación) un porcentaje de los rendimientos, que fije el Gobierno Nacional, provenientes de las inversiones de los ingresos obtenidos de la venta de activos de las empresas y entidades estatales, y con las partidas del presupuesto general de la Nación que se le asigne: De dicho fondo serán beneficiarios los servidores pertenecientes a las siguientes entidades o dependencias del sector salud. El fondo del pasivo prestacional del sector salud, de que trata el artículo 33 de la Ley 60 de 1993 (art. 142), según el cual cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993 (por cesantía neta entiende las cesantías acumuladas menos las pagadas hasta la fecha indicada) y ordena que las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías a que estén obligadas hasta tanto se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezca para cada caso la ocurrencia a que están obligadas las entidades territoriales. Su reglamentación se encuentra en los Decretos 530 de 8 de marzo de 1994 y 2313 de 26 de diciembre de 1995.
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO / AUXILIO DE CESANTIA
Definidas por la ley como aquellas que se celebran entre unos o varios patronos (empleadores) o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (art. 467 del C.S. del T., tienen su basamento en el artículo 55 de la Carta Política. Una de las diferencias fundamentales entre los empleados públicos y los trabajadores oficiales, consiste en que mientras los primeros no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 al organizarse en sindicatos de trabajadores del sector privado, estando autorizados para presentar y tramitar sus pliegos de peticiones, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga (ibídem, art. 374). De manera que los trabajadores oficiales, y sólo ellos, mediante convenciones colectivas podrán mejorar sus condiciones de trabajo y el "mínimo" de prestaciones sociales que les determinan la ley en desarrollo del artículo 150, numeral 19, letra f, de la Constitución; lo cual significa que "cualquier derecho o prerrogativa que se convenga, sólo es admisible en tanto resulte paralelo o complementario a los de la ley", como lo sostiene la Corte Suprema de Justicia (sentencia de 4 de febrero de 1995). Hoy en día el auxilio de cesantía es considerado como un beneficio legal por el trabajo cumplido, cualquiera sea la causa del retiro (con las salvedades previstas en los artículos 250 del C.S. del T. y 42 del Decreto 1045 de 1978, que determinan las causas por las cuales pueda procederse a la retención de su valor); su carácter imperativo e irrenunciable lo convierte en una especie de salario diferido que debe pagar el empleador al empleado. Equivalente en el año o lo devengado durante un mes, o proporcionalmente al tiempo servido, su salario base es el salario promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los tres últimos meses de cada año y en caso de salario viable, se tomará con base el promedio de lo devengado en el año respectivo o en el tiempo como base el promedio de lo devengado en el año respectivo o en el tiempo servido, si éste fuere menor de un año (art. 29 del Decreto 3118 de 1968), su monto puede aumentarse en convenciones colectivas, en favor de trabajadores oficiales.
Consejero Ponente: Javier Henao Hidrón.
Santa Fe de Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Radicación número 828.
Referencia: Entidades hospitalarias: régimen de cesantías, empleados públicos y trabajadores oficiales, convenciones colectivas de trabajo.
La señora Ministra de Salud afirma que con ocasión de las reformas laborales que tanto en el sector público como en el privado, han ocurrido en los últimos años, respecto de la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías, es preciso hacer claridad sobre el adecuado manejo de tales aspectos en las entidades hospitalarias; entre estas incluye las que tuvieron origen en la iniciativa privada y que "con el correr del tiempo, su organización, su funcionamiento, su administración y la fuente de sus recursos fueron asumidas por entidades públicas descentralizadas...". Con tal finalidad, formula a la Sala los siguientes interrogantes:
1. ¿Cuál debe ser el régimen de cesantías de los empleados públicos de las entidades hospitalarias que sí tienen perfectamente definida su naturaleza jurídica como la de una entidad pública descentralizada?
2. ¿Cuál debe ser el régimen de cesantías de los trabajadores oficiales de las entidades hospitalarias que sí tienen definida su naturaleza jurídica como la de una entidad pública descentralizada?
3. ¿Cuál debe ser el régimen de cesantías de los funcionarios ¿según que se asimilen a empleados públicos o trabajadores oficiales¿, de aquellas entidades hospitalarias cuya naturaleza jurídica no se encuentra perfectamente definida, toda vez que pudieron haber tenido origen en actos canónicos o en actos de carácter privado, pero por haber sido asumidas su administración, su funcionamiento, su organización y su sostenimiento por parte de entidades públicas, por sus características se asemejan a establecimientos públicos o a entidades descentralizadas?
4. ¿A quién debe corresponder la administración y el pago de las respectivas cesantías, en cada uno de los casos anteriormente indicados: a la correspondiente entidad hospitalaria o al fondo de cesantías al cual se hubiese vinculado cada uno de sus empleados o trabajadores?
5. ¿Cuáles de las entidades hospitalarias antes indicadas podrían celebrar convenciones colectivas de trabajo y a cuáles de sus empleados o trabajadores podrían cobijar las correspondientes convenciones?
6. ¿Cuáles son los límites ¿mínimos¿ que deberían respetar las correspondientes convenciones colectivas de trabajo, en materia de reconocimiento, pago, administración y rendimientos de las correspondientes cesantías?
7. Dentro de los regímenes legales y vigentes identificados para ser aplicados en cada una de las hipótesis planteadas en los anteriores numerales 1, 2 y 3, ¿cuáles de ellos se contempla la generación de intereses ¿y en qué cuantías¿, respecto de las correspondientes cesantías?
8. En aquellos eventos enunciados, en los cuales las normas legales no previeron o no autorizaren el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías ¿podrían las correspondientes convenciones colectivas de trabajo estipular la generación de tales rendimientos? En caso afirmativo, ¿ hasta qué cuantías o porcentajes?
9. En aquellos eventos en que no estuviere prevista la inversión y / o administración de las cesantías a cargo de los respectivos fondos de cesantías, ¿a quién correspondería el reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías que hubiesen estipulado las correspondientes convenciones colectivas de trabajo?
10. ¿Cómo debería procederse en aquellos eventos en que ¿bien por mandato legal o bien por estipulación de la convención colectiva de trabajo¿, alguna de las aludidas entidades hospitalarias si resultase obligada a reconocer y a pagar intereses a la cesantía de sus funcionarios, pero cuyos montos no hubiesen sido previstos ni incluidos en los correspondientes presupuestos oficiales?
LA SALA CONSIDERA Y RESPONDE:
I. El sector salud
El Sistema Nacional de Salud, conformado por "el conjunto de organismos que tengan como finalidad específica procurar la salud de la comunidad", presenta al sector salud integrado por dos subsectores: el oficial, al cual pertenecen todas las entidades públicas que dirijan o presten servicios de salud, incluida la Superintendencia Nacional de Salud, y el privado, al cual quedan incorporadas todas las entidades o personas privadas que presten servicios de salud, sean estas fundaciones o instituciones de utilidad común, corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, personas naturales o jurídicas (art. 5º de la Ley 10 de 1990 y 1º del Decreto - ley 2164 de 1992).
Respecto de las entidades públicas de cualquier grado, creadas o que se creen para la prestación de servicios de salud, dispone la ley que pertenecen al nivel administrativo nacional o de la entidad territorial correspondiente (departamento, distrito, o municipio), conforme al acto de creación. En cuanto al personal a ellas vinculado, se distingue entre sus trabajadores oficiales, vinculados por contrato de trabajo, a quienes se les reconocerá "como mínimo" el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, sin perjuicio de lo que contemplen las convenciones colectivas de trabajo; y los empleados públicos, vinculados por una relación legal y reglamentaria, a quienes se les aplicará el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 de la Ley 10 de 1990 (ibídem, arts. 4º y 30).
El artículo 17 de la Ley 10 de 1990 se refiere a los derechos laborales de las personas vinculadas a entidades del orden nacional que se liquiden y que deben ser nombradas o contratadas, según el caso, por entidades territoriales o descentralizadas, sin perder la condición específica de su forma de vinculación; se les aplicará el régimen salarial y prestacional propio de la respectiva entidad, sin que se puedan disminuir los niveles de orden salarial y prestacional de que gozaban en la entidad liquidada.
La ley últimamente citada, a partir de su vigencia, o sea del 10 de enero de 1990, prohíbe a todas las entidades públicas y privadas del sector salud "asumir directamente las prestaciones asistenciales y económicas", ello por cuanto estas prestaciones deberán estar cubiertas por los fondos de cesantías o las entidades de previsión y seguridad social correspondientes, las cuales se atenderán mediante afiliación a estas de sus empleados y trabajadores (ibídem, art. 35).
II. La Ley 60 de 1993 y el área de la salud
En desarrollo del artículo 356 de la Constitución que establece el situado fiscal educativo y de salud, destinado a la descentralización de estos dos servicios públicos por parte de la Nación y en favor de los departamentos y distritos, la Ley 60 de 1993 prevé los requisitos que deben cumplir las entidades territoriales para asumir las nuevas responsabilidades y determina la transferencia de los recursos financieros correspondientes.
Entre las prescripciones en materia de salud que trae la Ley 60, y para efectos de la consulta, la Sala destaca los artículos 33 y 35, que, en su orden, crean el Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores de la salud y dictan normas para definir la naturaleza jurídica de aquellos hospitales que no la hayan podido precisar y estén siendo administrados y sostenidos por el Estado.
El Fondo Nacional para el pago del pasivo prestacional de los servidores de la salud es concebido como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, con independencia contable y estadística, financiado con un 20% de las utilidades de Ecosalud (ahora en proceso de liquidación) un porcentaje de los rendimientos, que fije el Gobierno Nacional, provenientes de las inversiones de los ingresos obtenidos en la venta de activos de las empresas y entidades estatales, y con las partidas del presupuesto general de la Nación que se le asignen. De dicho Fondo serán beneficiarios los servidores pertenecientes a las siguientes entidades o dependencias del sector salud.
¿ Al subsector oficial del sector salud.
¿ Al subsector privado del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, y aquellas privadas que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública.
¿ A las de naturaleza jurídica indefinida del sector salud cuando se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas por el Estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una entidad pública.
El Fondo Prestacional mencionado garantizará el pago del pasivo por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación, causadas hasta el 31 de diciembre de 1993, de los servidores públicos pertenecientes a las entidades o dependencias que se dejan enunciadas y que se encuentren en los siguientes casos:
a) No afiliados a ninguna entidad de previsión y seguridad social, cuya reserva para cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley se destinen a fin distinto del pago de cesantías y pensiones;
b) Afiliados a entidades de previsión y seguridad social pero cuyos aportes no hayan sido cancelados o hayan sido cancelados parcialmente, excepto cuando la interrupción de los pagos respectivos se haya producido con posterioridad a la vigencia de esta ley, o cuando las reservas se hayan destinado a otro fin;
c) Afiliados o pensionados de las entidades de previsión y seguridad social cuyas pensiones sean compartidas con las instituciones de salud correspondiendo al Fondo el pago de la diferencia que se encuentre a cargo de la entidad de salud cuya reserva para cesantías o pensiones de jubilación no se haya constituido total o parcialmente, excepto cuando las reservas constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley se destinen a fines distintos del pago de cesantías y pensiones.
El fondo del pasivo prestacional del sector salud, de que trata el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, ha sido convalidado por la Ley 100 de 1993 (art. 142), según el cual cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993 (por cesantía neta entiende las cesantías acumuladas menos las pagadas hasta la fecha indicada) y ordena que las entidades del sector salud deberán seguir presupuestando y pagando las cesantías a que están obligadas hasta tanto se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezca para cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales. Su reglamentación se encuentra en los Decretos 530 de 8 de marzo de 1994 y 2313 de 26 de diciembre de 1995.
Una vez suscritos los contratos de concurrencia ¿prescribe el decreto reglamentario últimamente citado¿, los servidores del sector salud beneficiarios del Fondo Nacional del Pasivo Prestacional, que no se hubiesen inscrito al Fondo de Cesantías, serán afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, a la entidad de previsión que administre cesantías o a un fondo de cesantías público o privado; aunque este último será seleccionado por el empleador, los afiliados conservarán su derecho para trasladarse a otro fondo de cesantías legalmente constituido (art. 2º, inciso tercero). Y en el supuesto de que surjan discrepancias sobre los derechos prestacionales que asisten al beneficiario, este deberá reclamar directamente a la institución que generó dicha obligación (parágrafo del art. 8º).
El precepto respecto de la indefinición de la naturaleza jurídica de los hospitales, dispone de manera perentoria:
Art. 35. Aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud, cuya naturaleza jurídica no se haya podido precisar y estén siendo administradas y sostenidas por el Estado continuarán bajo la administración del respectivo ente territorial de acuerdo al nivel de atención y clasificación que determine por resolución el Ministerio de Salud.
Por consiguiente el respectivo ente territorial deberá adelantar todas las actuaciones administrativas y de cualquier orden necesarios para definir la naturaleza jurídica de dichas entidades de conformidad con los regímenes departamental y municipal, la Ley 10 de 1990 y la presente ley.
III. Convenciones colectivas de trabajo.
Definidas por la ley como aquellas que se celebran entre uno o varios patronos (empleadores) o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia (art. 467 del C.S. del T.), tienen su basamento en el artículo 55 de la Carta Política.
Una de las diferencias fundamentales entre los empleados públicos y los trabajadores oficiales, consiste en que mientras los primeros no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, los segundos, por el contrario, al organizarse en sindicatos, tienen todas las atribuciones de los sindicatos de trabajadores del sector privado, estando autorizados para presentar y tramitar sus pliegos de peticiones, aun cuando no puedan declarar o hacer la huelga (Ibídem, art. 374). De manera que los trabajadores oficiales, y sólo ellos, mediante convenciones colectivas podrán mejorar sus condiciones de trabajo y el "mínimo" de prestaciones sociales que les determina la ley en desarrollo del artículo 150, numeral 19, letra f., de la Constitución, lo cual significa que "cualquier derecho o prerrogativa que se convenga, sólo es admisible en tanto resulte paralelo o complementario a los de la ley", como sostiene la Corte Suprema de Justicia (sent. de 4 de febrero de 1995).
Es por ello por lo que el Código Sustantivo del Trabajo regula no solamente las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular, sino también las de derecho colectivo del trabajo, "oficiales y particulares" (art. 3º).
Igualmente, en consonancia con los principios enunciados, prescribe el Decreto - ley 1045 de 1978 que las entidades administrativas "pagarán a sus empleados públicos únicamente las prestaciones sociales establecidas en la ley" y "a sus trabajadores oficiales, además de estas, las que se fijen en pactos, convenciones colectivas o laudos arbitrales celebrados o proferidos de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia" (art. 3º), agregando que el mínimo de garantías consagradas en favor de los trabajadores oficiales, está constituido por las disposiciones del Decreto - ley 3135 de 1968, de las normas que lo adicionan o reforman "y las del presente estatuto" (art. 4º). Como consecuencia, no produce efecto alguno cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo de derechos y garantías.
IV. Cesantías
Creada por la Ley 10 de 1934 en favor de los trabajadores particulares y con carácter indemnizatorio por estar condicionada al despido injusto de aquellos, la cesantía ha sido objeto de regulación en diversas leyes y decretos, entre los cuales conviene destacar:
¿ Leyes 61 de 1937 y 3ª de 1943, que la hacen extensiva a trabajadores oficiales dedicados a labores de construcción y de obras públicas;
¿ Ley 6ª de 1945, que unificó sus beneficios para todos los asalariados y dispuso su pago "cualquiera sea la causa del retiro";
¿ Decreto 2663 de 1950, contentivo del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la materia para los trabajadores particulares en sus artículos 249 y ss.;
¿ Decreto 3135 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el sistema prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales;
¿ Decreto 3118 de 1968, por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro como establecimiento público adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico y se establecen normas sobre el auxilio de cesantía de empleados públicos y de trabajadores oficiales;
¿ Decreto 1045 de 1978, igualmente sobre prestaciones sociales de empleados públicos y trabajadores oficiales, en donde se dispone que para efectos del reconocimiento y pago de las cesantías se estará a lo dispuesto en las normas legales y convencionales sobre la materia y señala los factores de salario que deberán tenerse en cuenta para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía (arts. 40 y 45);
¿ Ley 91 de 1989 que organiza el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;.
¿ Ley 10 de 1990, reorgánica del Sistema Nacional de Salud;
¿ Ley 33 de 1985, que dicta medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público (su art. 7º versa sobre cesantías);
¿ Ley 50 de 1990, que introduce reformas al Código Sustantivo del Trabajo y autoriza la constitución de sociedades administradoras de fondos de cesantías;
¿ Ley 4ª de 1992, o ley marco en materia salarial y prestacional para servidores públicos, y
¿ Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, que comprende el sistema general de pensiones, el sistema general de salud y el sistema general de riesgos profesionales y dispone, en su artículo 242, que no podrá reconocerse, ni pactarse para los nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos aplicable.
Hoy en día el auxilio de cesantía es considerado como un beneficio legal por el trabajo cumplido, cualquiera sea la causa del retiro (con las salvedades previstas en los artículos 250 del C.S. del T. y 42 del Decreto 1045 de 1978, que determinan las causas, por las cuales puede procederse a la retención de su valor); su carácter imperativo e irrenunciable lo convierte en una especie de salario diferido que debe pagar el empleador al empleado. Equivalente en el año a lo devengado durante un mes, o proporcionalmente al tiempo servido, su salario base es el salario promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los tres últimos meses de cada año y en caso de salario variable, se tomará como base el promedio de lo devengado en el año respectivo o en el tiempo servido, si este fuere menor de un año (art. 29 del Decreto 3118 de 1968); su monto puede aumentarse en convenciones colectivas, en favor de trabajadores oficiales.
Al hacer la liquidación de las cesantías, es menester abonar en cuenta intereses sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada año figuren en favor de cada empleado público o trabajador oficial; la tasa correspondiente a estos intereses es del 12% anual, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 41 de 1975, que modificó el artículo 33 del Decreto - ley 3118 de 1968.
VI. Respuestas
De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala responde:
1. El régimen de cesantías de los empleados públicos de las entidades hospitalarias que tienen definida su naturaleza jurídica como la de una entidad pública descentralizada, es el mismo régimen prestacional aplicable a los empleados públicos del orden nacional, contenido en los Decretos - ley 3135 de 1968 (3118 del mismo año, en lo pertinente) y 1045 de 1978, con las peculiaridades introducidas por la Ley 60 de 1993. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10 de 1990, sobre derechos laborales de personas vinculadas a entidades del orden nacional que fueron liquidadas para ceder sus bienes a entidades territoriales o descentralizadas.
2. El régimen de cesantías de los trabajadores oficiales de la entidad hospitalaria que tiene definida su naturaleza jurídica como la de una entidad pública descentralizada, es el mismo previsto para los trabajadores oficiales del orden nacional en los Decretos - leyes 3135 de 1968 (3118 del mismo año, en lo pertinente) y 1045 de 1978, y las normas que los adicionan o reforman; sin perjuicio de lo estipulado en convenciones colectivas de trabajo, pactos o laudos arbitrales celebrados de conformidad con las normas legales sobre la materia (Decreto 1045 / 78, arts. 3º y 4º).
3. Se pregunta cuál debe ser el régimen de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales de aquellas entidades hospitalarias cuya naturaleza jurídica no se encuentra perfectamente definida, toda vez que tuvieron origen en actos canónicos o en actos de carácter privado, pero por haber sido asumidas su administración, su funcionamiento, su organización y su sostenimiento por parte de entidades públicas, por sus características se asemejan para su tratamiento frente al Estado, a organismos descentralizados.
Precisamente ante la indefinición de la naturaleza jurídica por parte de algunos hospitales, la Ley 60 de 1993, en su artículo 35, ordenó a la respectiva entidad territorial, adelantar todas las actuaciones administrativas y de cualquier orden que fueran necesarias para definir la naturaleza jurídica de dichas entidades.
Si transcurridos tres años desde la expedición de la ley citada, permanece la indefinición en relación con la naturaleza jurídica de algunos hospitales, una de las consecuencias es la dificultad de determinar el régimen prestacional aplicable al personal a su servicio, pues sólo cuando se conozca la naturaleza jurídica de una entidad es posible calificar a sus servidores como empleados públicos, o trabajadores oficiales, o como trabajadores particulares.
Así que mientras no se proceda a ello de conformidad con los regímenes departamental y municipal, la Ley 10 de 1990 y la Ley 60 de 1993, continuará aplicándose el régimen prestacional reconocido por cada institución, sin olvidar que no pueden aceptarse prestaciones contra legem.
4. A las entidades públicas y privadas del sector salud les está prohibido, por mandato del artículo 35 de la Ley 10 de 1990, asumir directamente las prestaciones asistenciales y económicas que cubren los fondos de cesantías o las entidades de previsión y seguridad social correspondientes, las cuales, previa afiliación, deberán atender al personal de empleados y trabajadores. Por consiguiente, la administración y el pago de las respectivas cesantías, corresponde a la sociedad administradora del fondo de cesantía o, en su caso, al Fondo prestacional del sector salud, garante del pago del pasivo prestacional en los términos del artículo 33 de la Ley 60 de 1993.
5. Solamente los trabajadores oficiales y, en su caso, los trabajadores particulares vinculados al sector salud, están cobijados por las respectivas convenciones colectivas de trabajo, las que no pueden extender sus beneficios a los empleados públicos, por encontrarse estos regidos por una relación de índole legal y reglamentaria.
Expresamente dispone el Decreto - ley 1045 de 1978 que las entidades oficiales reconocerán y pagarán a sus empleados públicos "únicamente las prestaciones sociales establecidas por la ley" (art. 3º).
6. En las convenciones colectivas de trabajo, las entidades estatales en relación con sus trabajadores oficiales, sólo pueden estipular las cláusulas necesarias "para fijar las condiciones que requieran los contratos de trabajo durante su vigencia", estas condiciones están circunscritas a la remuneración, las prestaciones sociales y a los programas de bienestar social de los trabajadores.
El auxilio de cesantía, por ser prestación social establecida por la ley, puede ser modificada en las respectivas convenciones colectivas de trabajo. En el sector salud, los trabajadores oficiales están sometidos, en materia de "reconocimiento, pago y administración" de las correspondientes cesantías, a las condiciones y límites fijados en los Decretos 3118 y 3135 de 1968 y las normas que los adicionan y reforman, y los trabajadores del subsector privado, al régimen dispuesto en los artículos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, cualquier variación por debajo del tope mínimo señalado en esas disposiciones, deriva en un pacto extralegal.
Los intereses a las cesantías constituyen un rendimiento monetario a una prestación social y están regulados en la ley.
7. En cada una de las hipótesis planteadas por el consultante, existen normas expresas que prevén el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías.
Para el subsector oficial de la salud, el monto está dado por el artículo 3º de la Ley 41 de 1975, que modificó el artículo 33 del Decreto 3118 de 1968 y es del 12% anual; para el subsector privado, el monto está previsto en el ordinal 2º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y es también del 12% anual.
8. La normatividad legal sobre cesantías no consagra excepciones distintas de las previstas en ella misma.
Para todos los eventos, la ley autoriza el reconocimiento y pago de intereses a las cesantías, de manera que este aspecto no es materia de estipulación supletoria en convenciones colectivas de trabajo.
9. El reconocimiento y pago de los intereses a las cesantías, en aquellos eventos en que no estuviese prevista la administración de las cesantías a cargo de un Fondo de Cesantías, corresponde, en los índices señalados por la ley, al Fondo prestacional del sector salud, creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993, o al propio Estado en los términos del artículo 35 ibídem, pues la última eventualidad consiste en que el beneficiario reclame directamente a la institución que generó la obligación. Es pertinente tener en cuenta, además, las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993, artículo 242 y en los Decretos reglamentarios 530 de 1994 y 2313 de 1995.
10. En la eventualidad de que alguna institución hospitalaria, obligada al reconocimiento y pago de intereses sobre las cesantías, no hubiese previsto ni incluido su monto en el correspondiente presupuesto oficial, buscará una solución acorde con los preceptos del estatuto orgánico del presupuesto (Decreto 111 de 1996). De lo contrario, deberá incluir las sumas respectivas en el presupuesto de la siguiente vigencia fiscal, adicionadas con el valor de los intereses moratorios del 2% anual que estipula el artículo 39 del Decreto 3118 de 1968 en favor de empleados públicos y trabajadores oficiales.
Transcríbase a la señora Ministra de Salud. Igualmente, envíese copia a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Luis Camilo Osorio Isaza, Presidente de la Sala; Javier Henao Hidrón, César Hoyos Salazar, Roberto Suárez Franco.
Elizabeth Castro Reyes, Secretaria.