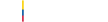Concepto 304911 de 2023 Departamento Administrativo de la Función Pública
Fecha de Expedición: 21 de julio de 2023
Fecha de Entrada en Vigencia: 21 de julio de 2023
Medio de Publicación:
*20236000304911*
Radicado No.: 20236000304911
Fecha: 21/07/2023 04:41:26 p.m.
Bogotá
Referencia: REMUNERACION – SALARIO. PRESTACIONES SOCIALES – AUXILIO DE CESANTIAS ¿Es procedente continuar pagando el 15% de estímulo al salario por haber renunciado al régimen de cesantías retroactivas cuando al sumarlo con el salario del 2023, supera los topes máximos salariales? Radicación No. 20239000640822 del 23 de junio de 2023.
En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual consulta Es procedente continuar pagando el 15% de estímulo al salario por haber renunciado al régimen de cesantías retroactivas cuando al sumarlo con el salario del 2023, supera los topes máximos salariales, me permito indicarle lo siguiente:
Si bien el artículo 13 del decreto 439 de 1995[1], dispuso que aquellos funcionarios del sector salud que se encuentren en régimen retroactivo de cesantías recibirán un 15% de aumento sobre su asignación básica mensual si se trasladan al régimen de liquidación anual, la Corte constitucional en sentencia C-428 de 1997 declaró inconstitucional el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, que permitía, en iguales términos que el artículo 13 del decreto 439 de 1995, que el Gobierno Nacional estableciera programas de incentivos, con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el momento de la publicación de la citada Ley tuvieran régimen de cesantías con retroactividad, se acogieran al régimen de liquidación anual de cesantías. Apartes de la sentencia expresan:
“El inciso final de la norma examinada autoriza al Gobierno para establecer programas de incentivos con la finalidad de propiciar que los servidores públicos que en el momento de la publicación de la ley tenían régimen de cesantías con retroactividad se acojan al nuevo sistema. Esta parte del precepto es abiertamente inconstitucional, toda vez que representa una autorización indeterminada, tanto desde el punto de vista material como desde el temporal, para que el Ejecutivo cumpla una función indudablemente legislativa.
(...)
En efecto, corresponde al Congreso de la República de manera exclusiva establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración (art. 150, numeral 11, C.P.) (...)
Según el artículo 347 de la Constitución, el proyecto de ley de apropiaciones que se lleva a la aprobación del Congreso deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva.
Si el Gobierno, a partir de la norma examinada, puede establecer incentivos para los trabajadores estatales con el objeto de que, aun contra su conveniencia económica derivada de la forma de liquidación de cesantías que se les viene aplicando, se acojan al nuevo, tendrá que incurrir el Estado en los gastos correspondientes a esos estímulos. El Ejecutivo sería el encargado de fijarlos cuantitativa y cualitativamente, sin límites - pues la norma no los fija- y sin término, en evidente transgresión a lo establecido constitucionalmente.
(...)
Tampoco tendría lugar la autorización si se tratara de estímulos consistentes en asegurar, en cualquier campo, la prelación, la exclusividad o el trato diferente, desde el punto de vista laboral o administrativo, programas preferenciales de vivienda o educación, o de otra índole, por cuanto ello implicaría injustificada discriminación, ya proscrita por la jurisprudencia en cuanto violatoria del derecho a la igualdad (Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996), en contra de quienes no quieran acogerse al nuevo sistema”.
Como se puede observar, la Corte constitucional en sentencia C-428 de 1997 declaró inconstitucional el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 que hacía referencia, igualmente, a la percepción de beneficios por el traslado del régimen retroactivo al anualizado de cesantías; y que por parte de esta oficina se consideró procedente su aplicación en lo relativo a “cosa juzgada constitucional”.
De conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996[2], las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241[3][4] de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.
Teniendo en cuenta que la Sentencia C- 428 de 1997 no contempló efectos retroactivos, los funcionarios que se acogieron a la Ley antes de la fecha de declaratoria de inconstitucionalidad, tienen derecho a continuar recibiendo este reconocimiento, sin que sea viable que la administración decida desconocer este derecho adquirido en virtud de una norma vigente en la respectiva fecha.
En el caso específico de la sentencia C- 428 de 1997, la misma tiene fecha de octubre 6 de 1997, se desfijó de lista el 8 de octubre y quedó ejecutoriada tres días después.
Frente a la ejecutoria de sentencias proferidas por la Corte Constitucional, es necesario tener en cuenta la sentencia C- 973 de 2004, en la que la Corporación señaló dos interpretaciones frente al tema:
(...)
- “Según una primera tesis, a pesar de la fecha de adopción del fallo de constitucionalidad, la producción de sus consecuencias jurídicas tan sólo se producirá hasta el vencimiento del término de ejecutoria del fallo, es decir, tres días después de ocurrida la desfijación del edicto mediante el cual se notifica la sentencia.
Esta posición se fundamenta en el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991 en armonía con lo previsto en los artículos 313 y 331 del Código de Procedimiento Civil. Las citadas normas determinan que:
“Artículo 16. Decreto 2067 de 1991. La parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte.
La Sentencia se notificará por edicto con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte, dentro de los seis días siguientes a la decisión.
El Secretario enviará inmediatamente copia de la sentencia a la Presidencia de la República y al Congreso de la República. La Presidencia de la República promoverá un sistema de información que asegure el fácil acceso y consulta de las sentencias de la Corte Constitucional”.
“Artículo 313 del Código de Procedimiento Civil. Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este Código.
Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado”.
“Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. Las providencias quedarán ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueron procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos (...)”.
A juicio de quienes defienden esta tesis, las sentencias de constitucionalidad no producen efectos jurídicos mientras no se encuentren debidamente notificadas y ejecutoriadas conforme a los requisitos previstos en la ley.
- “Una opinión contraria ha sido expuesta por la jurisprudencia constitucional, al considerar que los efectos o consecuencias jurídicas de sus fallos de constitucionalidad, se producen desde el día siguiente a aquel en que se tomó la decisión de exequibilidad o inexequibilidad, siempre y cuando se divulgue o comunique dicha decisión por los medios ordinarios reconocidos para comunicar sus sentencias (Ley 270 de 1996, artículo 56).
Para sustentar esta posición, la Corte ha concluido que la primera parte del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, conforme al cual “La parte resolutiva de la sentencia no podrá ser divulgada sino con los considerandos y las aclaraciones y los salvamentos de voto correspondientes, debidamente suscritos por los magistrados y el Secretario de la Corte”, fue derogado por los artículos 56 y 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia[5].
Así, según el artículo 56 de la Ley 270 de 1996, la fecha en que se profiere una sentencia corresponde a aquella en que se ejerció el poder jurisdiccional, es decir, al momento en el cual se adoptó la decisión sujeta al pronunciamiento del juez constitucional, y no aquella otra en que se suscribe formalmente el texto o se adiciona con sus salvamentos y aclaraciones. Por otra parte, y en estrecha relación con lo expuesto, el artículo 64 de la citada Ley, permite comunicar las sentencias aun cuando el fallo no se encuentre debidamente ejecutoriado a partir de su notificación por edicto.
Al respecto, esa misma Corporación ha sostenido que:
“Es necesario puntualizar que la facultad de informar el contenido y alcance de las providencias por parte de los funcionarios judiciales, no es asimilable al acto procesal de notificación a las partes. En el primer evento, que es realmente el contemplado en la norma, se trata de una declaración pública en la que se explican algunos detalles importantes de la sentencia proferida, bajo el supuesto obvio de que el administrador de justicia no se encuentra obligado a dar a conocer aquellos asuntos que son objeto de reserva legal. Por el contrario, el segundo caso, implica una relación procesal entre el juez y las partes, a través de la cual se brinda la oportunidad a éstas de conocer el contenido íntegro de la providencia y de interponer, dentro de los lineamientos legales, los respectivos recursos.
Por otra parte, estima la Corte necesario declarar la inexequibilidad de la expresión “una vez haya concluido el respectivo proceso mediante decisión ejecutoriada”, contenida en ese mismo inciso segundo, pues con ello, en primer lugar, se vulneran la autonomía del juez y el derecho de los asociados de recibir información veraz y oportuna (Art. 20 C.P.) y, además, se convertiría en excepción el principio general contenido en la Carta de que las actuaciones de la administración de justicia serán públicas (Art. 228 C.P.). En efecto, resulta constitucionalmente posible el que, por ejemplo, el presidente de una Corporación informe a la opinión pública sobre una decisión que haya sido adoptada, así el texto definitivo de la Sentencia correspondiente no se encuentre aún finiquitado, habida cuenta de las modificaciones, adiciones o supresiones que en el curso de los debates se le haya introducido a la ponencia original. Con ello, en nada se vulnera la reserva de las actuaciones judiciales -siempre y cuando no se trate de asuntos propios de la reserva del sumario o de reserva legal- y, por el contrario, se contribuye a que las decisiones que adoptan los administradores de justicia puedan conocerse en forma oportuna por la sociedad.”[6]
Conforme a esta argumentación, si bien la comunicación o divulgación oficial de las providencias prevista en el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, no constituye un mecanismo formal de notificación de las decisiones judiciales, sí se convierte en una herramienta idónea para informar a la comunidad jurídica acerca del contenido de los fallos proferidos por esta Corporación.”
Sea cual sea la posición que se adopte frente a la ejecutoria de la sentencia – momento desde el cual surte efectos- en el caso que nos ocupa, se considera que los empleados que se acogieron al régimen anualizado de cesantías antes del 6 de octubre de 1997, tienen derecho al 15 % de incremento sobre la asignación básica mensual del empleo, en los términos del artículo 13 de la Ley 439 de 1995, mientras se encuentren en dichos empleos.
Ahora bien, respecto a la fijación de las escalas salariales de los empleados públicos de una entidad territorial, la Constitución Política en su artículo 150, numeral 19, literal e) dispone que corresponde al Congreso dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial de los empleados públicos.
A su vez, el artículo 313, numeral 7, de la Constitución dispone que es función del Concejo Municipal establecer las escalas de remuneración de los empleados públicos del municipio, y el artículo 315, numeral 7, de la misma norma dispone que es función del Alcalde Municipal presentar oportunamente al Concejo los proyectos sobre presupuesto anual de rentas y gastos, así como fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias con arreglo a los acuerdos correspondientes.
De conformidad con las anteriores disposiciones constitucionales, es claro que la facultad para el señalamiento de las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos en la Administración Municipal, fue asignada a los Concejos; y la de presentar el proyecto de acuerdo sobre presupuesto y la fijación de emolumentos, es del Alcalde, con sujeción a la ley y a los Acuerdos respectivos.
La Corte Constitucional en Sentencia C-510 de 1999 indicó frente a la competencia para fijar las escalas salariales citar inicialmente algunos apartes de la Sentencia C-510 de 1999 de la Corte Constitucional, así:
“Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional.” (Subrayado fuera de texto).
De otra parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-710 de 1999, expresó:
“Que se estipule en la ley marco, a manera de directriz y regla vinculante, que, como mínimo, cada año se producirá al menos un aumento general de salarios para los empleados en mención, es algo que encaja perfectamente dentro del cometido y papel atribuidos por la Constitución y la jurisprudencia al Congreso Nacional en estas materias. Es decir, el Congreso no vulnera la aludida distribución de competencias, sino que, por el contrario, responde a ella cabalmente, cuando señala un tiempo máximo de vigencia de cada régimen salarial, que debe ir en aumento, al menos año por año, con el fin de resguardar a los trabajadores del negativo impacto que en sus ingresos laborales producen la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria. En la disposición examinada se aprecia una ostensible violación de la Carta Política, en cuanto se delimita la acción gubernamental, forzando que tenga lugar apenas dentro de los diez primeros días del año, llevando a que, transcurridos ellos, pierda el Gobierno competencia, en lo que resta del año, para desarrollar la ley marco decretando incrementos que en cualquier tiempo pueden tornarse útiles o indispensables para atender a las necesidades de los trabajadores, golpeados por el proceso inflacionario, o para restablecer condiciones económicas de equilibrio en áreas de la gestión pública en las que ellas se hayan roto por diversos factores. La Corte declarará inexequibles las expresiones demandadas, aunque dejando en claro que de tal declaración no puede deducirse que el Gobierno pueda aguardar hasta el final de cada año para dictar los decretos de aumento salarial. Este, como lo manda la norma objeto de análisis, debe producirse al menos cada año, lo que implica que no podrá transcurrir más de ese lapso con un mismo nivel de salarios para los servidores a los que se refiere el artículo 1, literales a), b), y d) de la Ley 4ª de 1992 y, según resulta del presente fallo, efectuado ese incremento anual, podrá el Gobierno, según las necesidades y conveniencias sociales, económicas y laborales, decretar otros, ya sin la restricción que se declara inconstitucional.
(...)
En el entendido de que se retira del ordenamiento jurídico por haber invadido el Congreso la órbita administrativa del Gobierno, mas no porque tal disposición sea materialmente contraria a la a la Constitución Política. Así, en cuanto a los aumentos ordinarios, que se decretan al comienzo de cada año, deben ser retroactivos al 1 de enero correspondiente, si bien en cuanto a incrementos salariales extraordinarios, será el Presidente de la República quien, en el decreto correspondiente, indique la fecha a partir de la cual operará la retroactividad.”
De acuerdo con lo anterior, la competencia del Alcalde se limita a fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias entendidos como la fijación de la asignación básica mensual y su incremento anual a cada uno de los cargos establecidos en las escalas salariales, respetando los Acuerdos expedidos por el Concejo Municipal y los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional.
Así entonces, corresponde a los Concejos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313, numeral 7º de la Constitución Política, fijar conforme al presupuesto respectivo y dentro de los límites máximos salariales establecidos por el Gobierno Nacional, las escalas de remuneración correspondientes a las diferentes categorías de empleo del Municipio, teniendo en cuenta el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos para los entes territoriales previsto en el Decreto 785 de 2005 y el límite máximo salarial señalado por el Gobierno Nacional para la respectiva vigencia fiscal, en este caso el Decreto 896 de 2023, “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”, el cual establece los máximos salariales para Gobernadores y Alcaldes, así como los límites para empleados públicos de las entidades del orden territorial, así:
“ARTÍCULO 7. Límite máximo salarial mensual para empleados públicos de entidades territoriales. El límite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales para el año 2020 queda determinado así:
|
NIVEL JERÁRQUICO
SISTEMA GENERAL DIRECTIVO
ASESOR
PROFESIONAL TÉCNICO
ASISTENCIAL |
LIMITE MÁXIMO ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 15.901.409 12.710.497 8.879.305 3.291.615 3.258.955 |
Así mismo la norma indica:
“ARTÍCULO 8. Prohibición para percibir asignaciones superiores. Ningún empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7° del presente Decreto.
En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar una remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al Gobernador o Alcalde respectivo.”
Así las cosas, la competencia del Alcalde se limita a fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias entendidos como la fijación de la asignación básica mensual y su incremento anual a cada uno de los cargos establecidos en las escalas salariales, respetando los Acuerdos expedidos por el Concejo Municipal y los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional.
De igual forma sobre el tema se considera que el municipio al momento de realizar el aumento salarial de sus servidores, deben tener en cuenta:
- El límite máximo salarial establecido por el Gobierno Nacional, mediante decreto, para Gobernadores y Alcaldes y para empleados públicos de las entidades territoriales.
- El salario del Alcalde o Gobernador, con el fin de que ningún funcionario devengue un salario superior al de aquel, según el caso - Las finanzas de la entidad.
- El derecho al incremento salarial de que gozan todos los empleados del ente territorial.
Por tanto, y dando respuesta a su interrogante, no resulta viable que la asignación de un empleado público del municipio supere los limites salariales fijados en el decreto 896 de 2023 para el respectivo nivel jerárquico; adicionalmente, se sugiere revisar si los empleados señalados en su escrito cumplen con los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 1997 para continuar pagando el 15% de estímulo al salario por haber renunciado al régimen de cesantías retroactivas.
Para más información respecto de las normas de administración de los empleados del sector público, las inhabilidades e incompatibilidades aplicables a los mismos, me permito indicar que en el link http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/gestor-normativo podrá encontrar conceptos y normativa relacionados con el tema.
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARMANDO LÓPEZ CORTES
Director Jurídico
Proyecto: Sandra Barriga Moreno
Revisó: Maia Borja
Aprobó: Dr. Armando López Cortes
NOTAS DE PIE DE PAGINA
[1] Por el cual se establece el régimen Salarial especial y el programa gradual de nivelación de salarios para empleados públicos de la salud del orden territorial y se dictan otras disposiciones
[2]ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
[3] ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(...)
[4] . Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.
[5] [12] Dichas disposiciones determinan que: “Artículo 56. Firma y fecha de providencias y conceptos. El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los Magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.” Y, “Artículo 64. Comunicación y divulgación. Ningún servidor público podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad, mientras no se encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario, respectivamente.
Por razones de pedagogía jurídica, los funcionarios de la rama judicial podrán informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Tratándose de corporaciones judiciales, las decisiones serán divulgadas por conducto de sus presidentes”.
[6] [13]
Sentencia C-037 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.