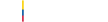Sentencia AC-3301 de 1996 Consejo de Estado
Fecha de Expedición: 16 de abril de 1996
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación: Secretar¿a C.E.
CONCEJAL HIJO DE PERSONERA MUNICIPAL
- Subtema: Conflicto de Intereses
Para configurar la causal de pérdida de la investidura de congresista basta que la participación en el debate y la votación en cualquiera de esos actos genere o represente algún interés directo del congresista, de sus parientes más próximos o de sus socios, con virtualidad suficiente para afectar la imparcialidad que aquél debe obrar en ejercicio de su investidura. Incluso ese interés puede coincidir con el interés general, pues lo que el instituto busca preservar es la imparcialidad de quien participa en la discusión y aprobación del proyecto. Este criterio es el que ha permitido a la Sala decidir de mérito algunos procesos de pérdida de investidura de congresista por conflicto de intereses de carácter ético. 2ª. Conviene precisar que lo que genera la causal de pérdida de la investidura no es el hecho de que el proyecto de ley en cuya discusión y votación participó el congresista llegue a convertirse en ley. La causal se da, simplemente por el hecho de participar en la discusión o votación del proyecto o del artículo que genera el conflicto moral.
CONCEJAL HIJO DE PERSONERA MUNICIPAL
- Subtema: Congresista
Para configurar la causal de pérdida de la investidura de congresista basta que la participación en el debate y la votación en cualquiera de esos actos genere o represente algún interés directo del congresista, de sus parientes más próximos o de sus socios, con virtualidad suficiente para afectar la imparcialidad que aquél debe obrar en ejercicio de su investidura. Incluso ese interés puede coincidir con el interés general, pues lo que el instituto busca preservar es la imparcialidad de quien participa en la discusión y aprobación del proyecto. Este criterio es el que ha permitido a la Sala decidir de mérito algunos procesos de pérdida de investidura de congresista por conflicto de intereses de carácter ético. 2ª. Conviene precisar que lo que genera la causal de pérdida de la investidura no es el hecho de que el proyecto de ley en cuya discusión y votación participó el congresista llegue a convertirse en ley. La causal se da, simplemente por el hecho de participar en la discusión o votación del proyecto o del artículo que genera el conflicto moral.
CONCEJAL HIJO DE PERSONERA MUNICIPAL
PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Conflicto de intereses de carácter ético / CONFLICTO DE INTERESES - Regulación legal. Desarrollo jurisprudencial. Interés directo del congresista / REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Presupuestos para que se configure violación
No es válido al argumento que se aduce para que no se declare, de ser procedente, la pérdida de la investidura de congresista por motivaciones éticas, fundado en la inaplicabilidad de la institución por no haberse expedido la norma legal que consagre la enumeración taxativa de las conductas generadores del conflicto. En efecto, el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 fijó un marco general de causación del conflicto. Ese interés directo, para que genere el conflicto, fuera de tener que estar acreditado de modo indubitable no necesariamente tiene que ser contrario al interés general prescrito en el artículo 133 de la Carta Fundamental, en cuanto dispone que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa "...deberán actuar consultando la justicia y el bien común ...". Para configurar la causal de pérdida de la investidura de congresista basta que la participación en el debate y la votación en cualquiera de esos actos genere o represente algún interés directo del congresista, de sus parientes más próximos o de sus socios, con virtualidad suficiente para afectar la imparcialidad que aquél debe obrar en ejercicio de su investidura. Incluso ese interés puede coincidir con el interés general, pues lo que el instituto busca preservar es la imparcialidad de quien participa en la discusión y aprobación del proyecto. Este criterio es el que ha permitido a la Sala decidir de mérito algunos procesos de pérdida de investidura de congresista por conflicto de intereses de carácter ético. 2ª. Conviene precisar que lo que genera la causal de pérdida de la investidura no es el hecho de que el proyecto de ley en cuya discusión y votación participó el congresista llegue a convertirse en ley. La causal se da, simplemente por el hecho de participar en la discusión o votación del proyecto o del artículo que genera el conflicto moral.
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL - Fuente obligatoria o Fuente auxiliar / COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL - Obligatoriedad de las sentencias de la Corte Constitucional
La sentencia de la Corte Constitucional es para un juez fuente obligatoria o es fuente auxiliar? Para esta Corporación es muy claro que la respuesta a tal pregunta no es otra cosa que la de considerar que tal sentencia es fuente obligatoria. Así lo dispone el artículo 243 superior precitado e incluso el inciso 1º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que dice: Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Este texto es idéntico al artículo 243 de la Carta, que es una adición novedosa del Decreto 2067. Es de anotar que tal norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional.
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD - Cosa juzgada explícita. Cosa juzgada implícita / COSA JUZGADA EXPLICITA - Parte resolutiva de sentencia de constitucionalidad / COSA JUZGADA IMPLÍCITA - Fundamentos. Sentencia de Constitucionalidad. Desarrollo jurisprudencial /
¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la Corte Constitucional o solamente una parte de ella? La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar que únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa juzgada. Qué parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada? La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita. Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución. Segundo, gozan de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se puede entender éste sin la alusión a aquellos. Son pues dos los fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo 241 de la Carta le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda y supremacía de la Constitución, que es norma normarum, de conformidad con el artículo 4º ídem. En ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza de cosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 superior; segundo, dichos fallos son erga omnes, según se desprende del propio artículo 243 constitucional.
PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Violación del régimen de conflicto de intereses / REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Presupuestos para que se configure violación / ENRIQUECIMIENTO ILICITO - Votación de proyecto de ley. Conflicto de intereses de congresista /
Por no obrar prueba inequívoca de que al Senador Guerra de la Espriella se le investigaba por enriquecimiento ilícito de particulares y que él lo sabía, no incurrió en conflicto de intereses al dar su voto en favor del artículo nuevo tantas veces aludido y, consiguientemente, no prospera la pretensión de despojarlo de su investidura de congresista. Para configurar la causal de pérdida de la investidura de congresista basta que la participación en el debate y la votación o en cualquiera de esos actos genere o represente algún interés directo del congresista, de sus parientes más próximos o de sus socios, con virtualidad suficiente para afectar la imparcialidad con que aquél debe obrar en ejercicio de su investidura. La causal se da simplemente, por el hecho de participar en la discusión o votación del proyecto o artículo que genera el conflicto moral.
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Consejero ponente: AMADO GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ
Santafé de Bogotá, D.C., abril dieciséis (16) de mil novecientos noventa y seis (1996)
Radicación número: AC-3301
Actor: EMILIO SÁNCHEZ ALSINA
Demandado: JOSÉ GUERRA DE LA ESPRIELLA
Se procede a decidir la solicitud de pérdida de la investidura de congresista del senador José Guerra de la Espriella, presentada por el ciudadano Emilio Sánchez Alsina en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 184 de la Constitución Política.
Es de anotar que en este proceso la mayoría de la Sala no acogió los proyectos de fallo elaborados, sucesivamente, por los Honorables Consejeros doctores Carlos Betancur Jaramillo, Guillermo Chahín Lizcano y Julio E. Correa Restrepo, correspondiendo elaborar esta cuarta ponencia al consejero que sigue en orden alfabético entre quienes rechazaron la tercera.
Es de advertir que en la relación de la solicitud y su contestación, así como de la actuación procesal, no seguirá el texto de la aludida segunda ponencia que en sus aspectos transcribió la tercera, por economía de tiempo y esfuerzo.
LA SOLICITUD
La solicitud de pérdida de investidura fue presentada el día 22 de enero del presente año, y refiere, en síntesis, los siguientes particulares:
1. Que el doctor José Guerra de la Espriella fue elegido Senador por el período constitucional 1994 - 1998, que tomó posesión del cargo y que en la actualidad está en ejercicio del mismo, según se desprende de la certificación adjunta.
2. Que el 13 de diciembre de 1995 "el Senador en referencia asistió y contestó el llamado a lista en la plenaria que para esta fecha se celebró por el Honorable Senado de la República"; que luego de hacerse presenta en la referida sesión "promovió y votó un proyecto de ley sometido a su consideración", en el cual se hallaba un artículo que "pretendía presumiblemente convertir el «enriquecimiento ilícito» en una conducta subalterna, lo cual traería consigo que ese delito no existiría como tal cuando no estuviese previamente demostrado que el dinero que lo determina tiene origen en una actividad al margen de la ley".
3. Que con la aprobación del artículo mencionado, cuyo texto transcribe tal como quedó aprobado en la plenaria del Senado, el citado Senador "buscó suspender proceso de enriquecimiento ilícito que entre otros adelante la Honorable Corte Suprema de Justicia, toda vez que lo que buscó fue obtener beneficios propios de índole penal".
4. Que por haber aprobado el artículo cuestionado, el cual fue sometido a estudio, consideración, discusión y votación en el Senado de la República, el senador demandado violó "el conflicto de intereses" establecido por la Constitución Nacional, porque participó en un tema que le estaba vedado constitucionalmente.
5. Que no obstante la inhabilidad ética en que se encontraba para participar en la discusión del tema, el doctor Guerra no se declaró impedido, incurriendo así "en la incompatibilidad o prohibición" que señalan los artículos 182 de la Constitución y el 286 de la Ley 5ª de 1992.
Estima el demandante que la conducta del Senador Guerra quebrantó la "situación de carácter moral y ético que le imponen el artículo 182 de la Constitución Nacional y el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992..." ya que "el objetivo buscado con el artículo que se introdujo en el proyecto, fue algo habilidoso y sobrepticio (sic) toda vez que además no tiene ponente conocido lo cual indica que no fue algo accidental o desprevenido sino con un interés específico, claro e inequívocamente encaminado a beneficiar intereses propios".
El solicitante pide la práctica de pruebas y ratifica su solicitud de que se decrete por el Consejo de Estado la pérdida de la investidura de congresista que ostenta al Senador José Guerra de la Espriella.
Admitida la solicitud, ésta fue contestada por el Senador demandado, quien, actuando por medio de apoderado, anotó:
1. Que "no intervino en el debate en que se discutió el universo jurídico del artículo censurado", ya que "su actuación se limitó a votarlo afirmativamente".
2. Que voto afirmativamente también el informe de la Comisión Accidental de Mediación que se presentó a la Plenaria del Senado, en la cual se suprimió dicho artículo.
3. Que "es verdad que en la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, cursaban unas diligencias preliminares, pero ellas nada significan desde el punto de vista penal, pues es bien sabido que no puede haber procesado sin proceso, ni persona alguna puede considerarse vinculada al mismo si no se le ha llamado a rendir indagatoria. Por tal motivo el doctor Guerra de la Espriella, en el momento en que votó en el Senado (diciembre 13 de 1995) desconocía el universo que tenían las indagaciones preliminares reservadas".
4. Que el mismo Fiscal General de la Nación, en la sesión en la cual se discutió el controvertido artículo, pese a haber informado que tenía en su poder una lista de más de cien parlamentarios que estaban presuntamente vinculados a los carteles de la droga, se negó señalar sus nombres.
5. Que el mismo funcionario (Fiscal General) se pronunció en el sentido de que no estaba en capacidad de señalar los efectos que el artículo proyectado podría producir; circunstancia que le permite exigir que se maneje, frente a su conducta, las presunciones de inocencia y de la buena fe.
6. Que la norma proyectada finalmente no fue aprobada, o sea que, "aun aceptando, en gracia de discusión que el demandado tuviera interés directo en la aprobación del proyecto de artículo, es lo cierto que en definitiva tal normatividad no fue aprobada. Así las cosas, el supuesto interés, por sustracción de materia, no se concretó".
7. Que ni la Constitución ni la Ley 5ª han definido lo que debe entenderse por "interés directo". Afirma el apodera del Senador demandado que tampoco demando que tampoco la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha ocupado de agotar la materia y que aunque es verdad que la sentencia mediante la cual decretó la pérdida de investidura del doctor César Pérez García, se ocupó del tema, ello fue frente a una realidad fáctica bien distinta, ya que en ese caso la ley para cuya discusión dicho Senador estaba impedido, si entró en vigencia. Hace mención a dos salvamentos de voto producidos al expedirse la sentencia nombrada en los que se discurre sobre la ausencia de definición legal sobre el régimen de conflicto de intereses.
8. Que el texto de la norma censurada encuentra antecedentes legislativos en el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991, cuya constitucionalidad fue definida por el Ministerio de Justicia.
9. Que el demandado no hizo cosa distinta al votar al artículo cuestionado que cumplir con su deber puesto que "no fue elegido por el pueblo para que no opinara ni para que no votara..." y agrega que "dentro del marco constitucional anterior se impone concluir que las personas que entablan demanda sobre pérdida de investidura, con apoyo en lo que los parlamentarios dicen u opinan o votan en la Corporación, están tratando de desnaturalizar el alcance del artículo 185 de la Constitución Nacional, o como diría Carlos Cossio quieren «cazar mariposas a cañonazos»".
Manifiesta así mismo el distinguido apoderado que "si frente a proyectos de normatividad, como la que ahora se censura por el demandante, los Congresistas deben perder su investidura, no podrán ellos votar en el futuro ninguna ley tributaria, o de reforma urbana o agraria, porque siempre será posible vivenciar que con la normatividad general, impersonal y abstracta, alguno de los Padres de la Patria reportó beneficios".
Concluye su oposición a la solicitud de pérdida de investidura manifestando que élla debe denegarse. Pide la práctica de pruebas.
ACTUACION PROCESAL
El Magistrado Ponente decretó las pruebas solicitadas tanto por el demandante como por el demandado, mediante auto de febrero 9 de 1996 en el cual sólo denegó dos de las pedidas por el primero de los nombrados.
Las pruebas decretadas se practicaron y se citó para la celebración de la audiencia pública, la cual tuvo lugar, según lo refiere el acta correspondiente visible a folios 98 y siguientes, el día 20 de febrero del año en curso.
Según se desprende de lo acontecido en la audiencia, el solicitante expuso que su interés al presentar la solicitud de pérdida de investidura del Senador Guerra de la Espriella no era otro que el de buscar cambiar la forma de hacer política en Colombia y que ratificaba su dicho en el sentido de que hubo afán de favorecimiento de algunos Congresistas para salir del atolladero penal en que se encuentran a la vez que reiteró que el proceso legislativo debe llevarse a cabo de frente y sin "micos".
La intervención del señor procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo discurre sobre la inexistencia de un régimen legal que regule el conflicto de intereses de los Congresistas y expresamente considera que "la situación particular que se presenta en la demanda en relación con el Senador José Guerra de la Espriella no ha sido establecida por el legislador como causal de conflicto de intereses y por lo tanto no es dable aplicar el ordinal primero del artículo 183 de la Constitución Política.
Así mismo el Procurador Delegado estima que "la existencia de interés en cada uno de los Congresistas cuando legislan o cuando desempeñan algunas de las funciones que constitucionalmente les están confiadas, no es por sí misma reprochable. Más aún, lo normal es que exista. Sería casi imposible legislar de otra manera. Piénsese en ejemplos tales como una ley tributaria, como una ley de cultos, como la ley que impone la firma de los cónyuges para la disposición de bienes inmuebles de la sociedad conyugal, de una ley de salarios, etc., para determinar que si todo interés personal fuese constitutivo de obstáculos para que el Congresista participe en el trámite y votación de la ley, habría leyes que jamás se pudieran expedir.
Finalmente expresa el Ministerio Público que no se ha comprobado el interés particular que pudiese tener el Senador cuestionado pero que de tenerlo, "su interés no entraba en conflicto con el interés general, pues de diversas maneras y en diversas ocasiones se había expresado la misma tesis por la ley, la Corte Constitucional, por el Consejo de Estado, por la Corte Suprema de Justicia y por importante doctrina constitucional". Aduce que en el proceso no se probó que el senador Guerra de la Espriella tuviera para el 13 de diciembre de 1995 proceso penal por enriquecimiento ilícito ante la Corte Suprema de Justicia, ni disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación, lo cual destruye el fundamento de la demanda en cuanto al interés personal del congresista de suspender tales procesos con el artículo que ha sido objeto de reproche.
El acta de la audiencia pública da cuenta igualmente de las intervenciones del doctor Julio César Uribe Acosta en su calidad de apoderado del Senador demandado y del propio doctor Guerra de la Espriella. Los dos expusieron las razones tendientes a fundamentar su petición de que no se despoje al Congresista de su investidura senatorial.
CONSIDERACIONES
La solicitud que originó este proceso se encamina a obtener la declaración de la pérdida de investidura de congresista del doctor José Guerra de la Espriella, por estimar el actor que dicho senador incurrió en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses prescritos en el artículo 183 de la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992.
Por esa enunciación de los fundamentos jurídicos de lo pretendido implica grave confusión, por cuanto indiscriminadamente se citan instituciones cuya violación. conforme al numeral 1º de la norma constitucional invocada, puede conducir a la pérdida de la investidura de congresista, pero que por su naturaleza se distinguen bien claramente. También en lo que atañe a su determinación jurídica, pues en tanto las causales de inhabilidad y de incompatibilidad de los congresistas se encuentran precisamente determinadas en los artículos 179 y 180 de la C.P., no así las de conflicto de intereses, salvo las que se originan en situaciones de carácter económico determinadas en el artículo 16 de la Ley 144 de 1994. Ello no es obstáculo sin embargo, para que la pérdida de la investidura pueda ser decretada también por conflicto de intereses de índole moral. Al respecto conviene, previamente, examinar las siguientes:
I. Cuestiones generales.
1ª. No es válido al argumento que se aduce para que no se declare, de ser procedente, la pérdida de la investidura de congresista por motivaciones éticas, fundado en la inaplicabilidad de la institución por no haberse expedido la norma legal que consagre la enumeración taxativa de las conductas generadores del conflicto. En efecto, el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 fijó un marco general de causación del conflicto en cuanto dispone: "Todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas...".
Ese interés directo, para que genere el conflicto, fuera de tener que estar acreditado de modo indubitable no necesariamente tiene que ser contrario al interés general prescrito en el artículo 133 de la Carta Fundamental, en cuanto dispone que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa "...deberán actuar consultando la justicia y el bien común ...". Para configurar la causal de pérdida de la investidura de congresista basta que la participación en el debate y la votación en cualquiera de esos actos genere o represente algún interés directo del congresista, de sus parientes más próximos o de sus socios, con virtualidad suficiente para afectar la imparcialidad que aquél debe obrar en ejercicio de su investidura. Incluso ese interés puede coincidir con el interés general, pues lo que el instituto busca preservar es la imparcialidad de quien participa en la discusión y aprobación del proyecto.
Este criterio es el que ha permitido a la Sala decidir de mérito algunos procesos de pérdida de investidura de congresista por conflicto de intereses de carácter ético. En el pasado mediato el que dilucidó en el Expediente No. 1675 contra la representante Viviane Morales Hoyos, y en el inmediato, los de los procesos Nos. AC 3302, AC3300 y AC3299 contra los senadores Armando Holguín Sarria, Gustavo Espinosa Jaramillo y José Ramón Elías Náder, en su orden.
2ª. Conviene precisar que lo que genera la causal de pérdida de la investidura no es el hecho de que el proyecto de ley en cuya discusión y votación participó el congresista llegue a convertirse en ley. La causal se da, simplemente por el hecho de participar en la discusión o votación del proyecto o del artículo que genera el conflicto moral. El artículo 182 de la Carta Fundamental impone a los congresistas el deber de poner en conocimiento de la respectiva Cámara "....las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración...", simplemente.
Esta consideración se formula para descartar el argumento de la inocuidad de la conducta del congresista cuando el proyecto o artículo nuevo cuya discusión o votación genera el conflicto no alcanza a ser incorporado a la normatividad jurídica positiva, pues no es ese el aspecto que debe tomarse en cuenta como elemento material del conflicto sino la participación en el trámite de los asuntos de competencia de la respectiva Cámara.
3ª. Se aduce, igualmente, para solicitar la denegación de la pretensión, que no puede ser reprochable a ningún título el propugnar por la aplicación de la ley o de la jurisprudencia que ha hecho tránsito de cosa juzgada constitucional conforme a la previsión del artículo 243 de la Constitución Política.
El argumento así propuesto es en principio valedero, pero no cuando se pretende consagrar en dispositivo legal la obligatoriedad de esa jurisprudencia para, bajo esa condición, exigir que se la aplique a situación jurídica particular en la que tiene interés directo el congresista, sus parientes cercanos o sus socios, pues allí surge el conflicto de intereses que impone la declaración del impedimento moral. Es por esa particular condición frente a lo pretendido, pues no se buscó la aplicación obligatoria de un criterio jurisprudencial que no tiene el carácter de criterio auxiliar de la actividad judicial conforme a lo previsto en el artículo 230 de la C.P., sino la del que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional según lo prescribe el artículo 243 ibídem.
II. El fondo del asunto.
Expresa el solicitante que el artículo nuevo que se pretendió introducir en el texto del Proyecto de ley No. 168 de 1995 - Senado y 129 de 1995 - Cá - mara "...por el cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones", sometido a la aprobación del Senado de la República en la sesión del 13 de diciembre de 1995 "...pretendía presumiblemente convertir el «enriquecimiento ilícito» en una conducta subalterna, lo cual traería consigo que este delito no existiría como tal cuando no estuviese previamente demostrado que el dinero que lo determina tiene origen en una actividad al margen de la ley...".
Sin embargo, no indica la razón de esa conclusión y tampoco señala elemento alguno que permita orientar la labor del juzgador en el señalamiento de la causa de lo pretendido, falencia de por sí suficiente en estricta técnica procesal para denegar la solicitud.
Pero como la norma constitucional que instituye la acción de pérdida de la investidura de congresista, el artículo 184, sólo exige la formulación de una solicitud "por la mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano...", puede estimarse que el impedimento no necesita reunir los requisitos de toda demanda en cuanto a la precisión de lo que se denomina la causa petendi.
Bajo ese entendimiento puede la Sala, entonces, adelantar la interpretación de la solicitud no obstante las dificultades que ello implica en cuanto, en el caso en examen, equivale a complementar los argumentos del peticionario en aspectos sustanciales.
Del contexto de ese escrito se infiere que el solicitante atribuye al artículo nuevo que se discutió y aprobó luego de aprobado el proyecto de la Ley 168 de 1995 - Senado - influencia determinante sobre las investigaciones o procesos por enriquecimiento ilícito que venían adelantando contra varios senadores, quienes en razón de ello tuvieron interés directo en esa aprobación.
El texto del artículo nuevo discutido y aprobado en la sesión del Senado de la República del 13 de diciembre de 1995, conforme aparece transcrito en la Gaceta del Congreso No. 479 del miércoles 20 de los mismos mes y año, es del siguiente tenor:
"La doctrina constitucional adoptada en la sentencia de la Corte Constitucional es criterio auxiliar de interpretación para las autoridades, excepto en los siguientes casos:
Primero, cuando dicte sentencias interpretativas, es decir, aquellas que declaran la exequibilidad de una norma legal, condicionada a una determinada forma de interpretación.
Segundo, cuando la parte motiva de la sentencia proferida por la Corte Constitucional guarde unidad indisoluble o relación directa o tenga nexo causal con la parte resolutiva de la misma.
Tercero, en los casos de sentencias integradoras, es decir, cuando a falta de legislación adecuada para resolver un asunto concreto sometido a su competencia, el juez aplique directamente la norma constitucional, en estos tres casos la doctrina adoptada en la providencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional, obliga en su integridad y corrige la jurisprudencia. Su inobservancia es causal de mala conducta".
No señala el accionante cuál de las normas que tipifican el delito de enriquecimiento ilícito resultaría modificada en sus efectos con el texto transcrito, precisión indispensable, habida cuenta que el artículo 148 del C. Penal determina el de los empleados oficiales, entre los cuales se incluyen los miembros de las Corporaciones públicas de elección popular para todos los efectos penales (artículo 63 del C. Penal), en tanto el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989 define el de los particulares.
Pero se deduce que el planteamiento del solicitante concierne a este último, porque respecto del mismo se pronunció la H. Corte Constitucional al declarar exequible el Decreto 2266 de 1991, por medio del cual se convirtieron en normas permanentes algunas disposiciones contenidas en Decretos de Estado de Sitio, entre ellas el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, en los siguientes términos:
"Artículo 1º. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por ese solo hecho en prisión de cinco (5) a diez (10) años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado".
La expresión «de una u otra forma», debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades, en cualquier forma que se presenten éstas. Las actividades delictivas deben estar judicialmente declaradas, para no violar el debido proceso, y el artículo 248 de la Constitución Política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales" Gaceta de la Corte Constitucional. Tomo 3, marzo de 1993, P. 203 (Sentencia No. C127. Magistrado Ponente, doctor Alfonso Martínez Caballero).
Esta jurisprudencia, es dable entenderlo así por sus efectos de cosa juzgada constitucional llevaría, según el solicitante, a "...convertir el «enriquecimiento ilícito» en una conducta subalterna, lo cual traería consigo que ese delito no existiría como tal cuando no estuviese previamente demostrado que el dinero que lo determina tiene origen en una actividad al margen de la ley...".
A esa conclusión conduce el criterio que habían sentado la H. Corte Suprema de Justicia y esta Corporación en numerosos pronunciamientos y la H. Corte Constitucional al precisar lo concerniente a la cosa juzgada de los fallos proferidos en el ejercicio del control constitucional. Esta última, al decidir la inexequibilidad de la expresión "obligatorio" contenida en el artículo 23 del Decreto 2067 de 1991, se expresó, así:
"1. Hacen tránsito a cosa juzgada formal y material las sentencias de la Corte Constitucional?
Para responder a esta pregunta es necesario sí cuando una autoridad «reproduce el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo» - artículo 143 C.P. - , viola un criterio obligatorio - artículo 230 inciso 1º C.P . - o un criterio auxiliar - artículo 230 inciso 2º.
En otras palabras, la sentencia de la Corte Constitucional es para un juez fuente obligatoria o es fuente auxiliar?
Para esta Corporación es muy claro que la respuesta a tal pregunta no es otra cosa que la de considerar que tal sentencia es fuente obligatoria. Así lo dispone el artículo 243 superior precitado e incluso el inciso 1º del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que dice:
Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares.
Este texto es idéntico al artículo 243 de la Carta, que es una adición novedosa del Decreto 2067.
Es de anotar que tal norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, cuando afirmó:
El inciso primero se limita a copiar parcialmente el inciso primero del artículo 243 de la Carta, para concluir, refiriéndose a las sentencias que profiera la Corte Constitucional que «son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares». Declaración que, en rigor no quita ni pone rey, por ser redundante, pues el hacer tránsito a cosa juzgada, o el tener el valor de la cosa juzgada constitucional no es en rigor un efecto de la sentencia : no, más bien es una cualidad propia de ella, en general.
Piénsese que aun en los casos en que la Corte declara exequible una norma acusada por vicios de forma en su creación, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada, pues en lo sucesivo será imposible pedir la declaración de inexequibilidad para tales vicios.
Y la sentencia en firme, sobra decirlo, es de obligatorio cumplimiento. Además, las que recaigan en las acciones públicas de inconstitucionalidad, tienen efecto erga omnes, por la naturaleza misma de la acción y por su finalidad.
El inciso primero del artículo 21 no presenta, en consecuencia, disparidad o contrariedad en relación con norma alguna de la Constitución.
2. ¿Hace tránsito a la cosa juzgada toda la sentencia de la Corte Constitucional o solamente una parte de ella?
La Corte responde este nuevo interrogante en el sentido de afirmar que únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa juzgada.
3. ¿Qué parte de las sentencias de constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?
La respuesta es doble: poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita.
Primero, goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución.
Segundo, gozan de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se puede entender éste sin la alusión a aquellos.
En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso del artículo 230: criterio auxiliar - no obligatorio - , esto es, ella se considera obiter dicta.
Distinta suerte corren fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.
La ratio iuris de esta afirmación se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, que consiste en que esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos una confrontación de la norma revisada con la totalidad de los preceptos de la Constitución Política, en virtud de la guarda de la integridad y supremacía que señala el artículo 241 de la Carta. Tal confrontación con toda la preceptiva constitucional no es discrecional sino obligatoria. Al realizar tal confrontación la Corte puede arribar a una de estas dos conclusiones: si la norma es declarada inexequible, ella desaparece del mundo jurídico, con fuerza de cosa juzgada constitucional, como lo señala el artículo 243 superior, y con efecto erga omnes sin importar si los textos que sirvieron de base para tal declaratoria fueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, porque en ambos casos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma es declarada exequible, ello resulta de un exhaustivo examen del texto estudiado a la luz de todas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamente se realiza en la parte motiva de la sentencia y que traduce desde luego en el dispositivo.
Son pues dos los fundamentos de la cosa juzgada implícita: primero, el artículo 241 de la Carta le ordena a la Corte Constitucional velar por la guarda y supremacía de la Constitución, que es norma normarum, de conformidad con el artículo 4º ídem. En ejercicio de tal función, la Corte expide fallos con fuerza de cosa juzgada constitucional, al tenor del artículo 243 superior; segundo, dichos fallos son erga omnes, según se desprende del propio artículo 243 constitucional.
Considerar lo contrario, esto es, que únicamente la parte resolutiva tiene fuerza de cosa juzgada, sería desconocer que, admitiendo una norma diferentes lecturas, el intérprete se acoja a lo dispositivo de una sentencia de la Corte Constitucional e ignore el sentido que la Corporación - guardiana de la integridad y supremacía de la Carta - , le ha conferido a dicha norma para encontrarla conforme o inconforme con la Constitución.
Ello de paso atentaría contra la seguridad jurídica dentro de un ordenamiento normativo jerárquico, como claramente lo es el colombiano por disposición del artículo 4º superior.
Ahora en respaldo de esta posición se encuentra la tradición jurídica del país, que la Corte Constitucional recoge.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia afirmó en 1916 lo siguiente:
La cosa juzgada ha de hallarse en general en la parte definitiva de la sentencia, pero los motivos de ésta carecen de fuerza de fallo, porque son simples elementos de la convicción del juez, que pudiendo ser idóneos en ocasiones, no afectan sin embargo la decisión misma. Empero tiene una excepción este principio, también aceptada generalmente en teoría y en jurisprudencia, y es que cuando los motivos son, no ya simples móviles de la determinación del juez sino que se liga (sic) internamente el dispositivo y son como «el alma y nervio de la sentencia» constituye entonces un todo con la parte dispositiva y participa entonces de la fuerza que ésta tenga. Numerosos son los casos en que sin conexionar los motivos determinantes de un fallo, ella sería incompatible o inejecutable.
La misma doctrina fue reiterada por aquella Corporación en 1928 y en 1967.
El Consejo de Estado, en providencia de 1981, sostuvo la misma tesis de la cosa juzgada implícita, así:
Considera esta Sala que el pronunciamiento sobre competencia que hizo la Corte en relación con las materias del Decreto autónomo 2617 de 1973 constituye cosa juzgada implícita que, conforme a doctrina reiterada de esta Corporación, debe acatarse, así se compartan o no los fundamentos mismos del citado fallo...
Sobre lo que es la cosa juzgada implícita dijo esta Sala en fallo dictado el 20 de junio de 1979 lo siguiente:
En un fallo de inexequibilidad, como en cualquiera otra sentencia, hace tránsito a cosa juzgada no solamente lo decidido explícitamente, vale decir, lo expresado en la parte resolutiva, sino también lo implícito en ella. A este respecto dice Carnelutti:
«Ello no significa que la cosa juzgada se limite a las cuestiones que encuentren en la decisión una solución expresa: no se olvide que la decisión es una declaración como las demás, en la que muchas cosas se sobreentienden lógicamente sin necesidad de decirlas. Especialmente cuando la solución de una cuestión supone como Prius lógico la solución de otra, esta otra se halla también implícitamente contenida en la decisión (el llamado Judicato implícito). Se hallan implícitamente consultadas todas las cuestiones cuya solución sean lógicamente necesarias para llegar a la solución expresada en la decisión. Si por ejemplo, el juez se pronuncia sobre la resolución de un contrato, afirma implícitamente su validez (Sistema de Derecho Procesal Civil, Utea. Argentina 1944 T.I Nº 92)...
»Si la decisión implícita, tal como se ha delimitado, no hiciera tránsito a cosa juzgada, sería factible entonces que la Corte Suprema de Justicia pudiera reexaminar de nuevo la competencia constitucional en la materia ya dicha, con la posibilidad de un cambio de criterio que, a su vez, implicaría la conclusión de que la competencia no fuera del Congreso sino del Gobierno. De ser ello posible la Corte asumiría, prácticamente, un poder que la habilitaría para variar las competencias constitucionales de los poderes públicos al vaivén de los cambios jurisprudenciales, equiparándose al poder constituyente y convirtiéndose, de guardiana que es de la integridad, en órgano con capacidad para modificarla, lo cual será manifiestamente absurdo.
»Obviamente la cosa juzgada implícita no comprende las elaboraciones puramente doctrinales, o sea, aquellas que dentro del desarrollo lógico del razonamiento constituyan el sustento de una conclusión fundamental, pues tales elaboraciones apenas pueden tener el valor y el alcance de la jurisprudencia como fuente de derecho y como tales, participan de su movilidad o de su versatilidad».
4. ¿Quién determina los efectos obligatorios de una sentencia de la Corte Constitucional?
Como ya lo ha establecido esta Corporación, sólo la Corte Constitucional, ciñéndose a la preceptiva superior, puede fijar los alcances de sus sentencias.
Se trata, pues, de un problema de competencia: en rigor la norma acusada no podía regular sin violar la Constitución los efectos de los fallos de esta Corte, sobre cuya determinación la única entidad competente es la Corte Constitucional (C.P. artículo 241).
Así lo estableció esta Corporación cuando dijo:
A lo anterior, cabría agregar que la declaración de inexequibilidad de este inciso, no obsta para que la Corte, en ejercicio de sus funciones propias, señale en la sentencia que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto de las disposiciones constitucionales consideradas en la sentencia. Al fin y al cabo, sólo a la Corte compete determinar el contenido de sus sentencias.
Para mayor abundamiento la Corte ha sostenido en la sentencia precitada que «en síntesis, entre la Constitución y la Corte Constitucional, cuando ésta interpreta aquélla, no puede interponerse ni una hoja de papel» (Gaceta de la Corte Constitucional, Tomo 4, abril de 1993, páginas 33 - 37).
Y el senador Gustavo Espinosa Jaramillo, en la sesión del Senado de la República del 13 de diciembre de 1995, del mismo modo como lo dieron a entender otros senadores y, en particular, el señor Fiscal General de la Nación en sus intervenciones de esa fecha ante esta Corporación, fue bien explícito al expresar que lo buscado con el artículo nuevo sometido a consideración era darle fuerza legal a la cosa juzgada de los fallos de la Corte Constitucional en ejercicio del control jurisdiccional.
Así lo expresó el numeral citado.
«Y lo que hay es una trama, un engaño al país, si la Fiscalía resiste jurídicamente el examen de lo que está haciendo, entonces que pase el artículo; porque de lo que se trata aquí es darle a la Corte Constitucional fuerza suficiente para que se haga guardiana de la Constitución, aquí no se va a reproducir ninguna norma, por lo tanto no estamos violando ni el 243, ni el 248, ni el 230, se trata de darle fuerza legal a la cosa juzgada constitucional, para que la Corte Constitucional no siga siendo un rey de burlas, y para que sepan la Fiscalía y los jueces y la Sala Penal de la Corte Suprema de este país que tienen que respetar la ley, que tienen que aplicar los tipos penales, como están escritos y que la interpretación de la Corte Constitucional es la madre de la juridicidad de este país; que tiene que tener cabeza, que tiene que tener un eje, no puede estar la ley sometida al vaivén de interpretaciones caprichosas y deformantes de los tipos penales»".
III. La situación del doctor José Guerra de la Espriella.
1. Fue elegido Senador de la República el 13 de marzo de 1994 para el período constitucional 1994 - 1998, según constancia expedida por la Directora Nacional Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil (folio14).
2. Asistió a la sesión del senado de la República del 13 de diciembre de 1995. No intervino en la discusión del artículo nuevo cuestionado, no suscribió su proposición, pero sí lo votó afirmativamente. Así lo hizo constar el secretario de esa Corporación (folio 101) y también lo acredita el Acta 35 de la sesión ordinaria del miércoles 13 de diciembre de 1995, publicada en la Gaceta del Congreso No. 479 de diciembre 20 de 1995 (folio 33).
3. La Secretaría de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, en oficio de fecha 19 de febrero retrópróximo, suministró para este proceso el siguiente informe:
"... se pudo constatar la existencia de las diligencias adelantadas en contra del doctor José Guerra de la Espriella, Senador de la República, para el trece (13) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), así:
1. RAD 10.024. Unica Instancia, denuncia formulada por Alberto Urzola Pérez, por el presunto delito enriquecimiento ilícito, el 23 de noviembre de 1994 se repartió al Honorable Magistrado doctor Nilson Pinilla Pinilla, de 16 de enero de 1995 ordenó diligencias previas. En preliminares.
2. RAD 10.470 Unica Instancia, demandante de oficio, diligencias remitidas por la Secretaría Colectiva de la Dirección Regional de Fiscalías, por el presunto delito de testaferrato, el 26 de abril de 1995 fue repartido al Honorable exMagistrado doctor Jorge Enrique Valencia Martínez, hoy reemplazado por el Honorable Magistrado doctor Carlos Augusto Gálvez Argote, el 3 de mayo pasado se ordena práctica de diligencias previas. En preliminares" (folio 104).
Es de advertir que encontrándose el proceso para fallo, incluso cuando ya habían sido rechazados los proyectos presentados al efecto por los H. Consejeros doctores Carlos Betancur Jaramillo y Guillermo Chahín Lizcano, la Sala solicitó de la H. Corte Suprema ampliar el anterior informe en auto de marzo 13 del año en curso (folios 153 a 156). La respuesta de la Sala de Casación Penal de esa Corporación aparece consignada en oficio No. 927 de marzo 19, así:
"Atendiendo la petición hecha en su oficio No. 646 del 15 de marzo del año en curso, cordialmente me permito certificar que para el día 13 de diciembre de 1995, el Senador José Guerra de la Espriella tenía conocimiento oficial de los hechos materia de investigación en las diligencias preliminares radicadas bajo los números 10024 y 10470, que en esta Corporación cursan en su contra.
Lo anterior en razón que de para dicha fecha ya se le había escuchado en versión libre dentro de las dos preliminares en referencia, en la primera, rendida el 19 de septiembre de 1995, y en la segunda el 12 de junio del mismo año y ampliada el 4 de septiembre de 1995, según consta en las copias autenticadas que anexas al presente oficio le estoy remitiendo en 31 folios" (folio 166).
Dichas copias, de las versiones libres rendidas por el Senador Guerra de la Espriella, dan a conocer que en la concerniente a la investigación previa radicada al No. 10470 el declarante fue inquirido por los viajes realizados en los últimos años a la ciudad de Cali, su motivo, sus vínculos con la empresa Inversiones Ara Ltda., y por la persona o personas que cancelaron las correspondientes cuentas en el Hotel Intercontinental.
Aceptó conocer por razones comerciales al señor Julián Murcillo, a quien atribuye la cancelación de algunas de esas cuentas en el citado hotel.
La versión libre para la investigación previa radicada al No. 10024, rendida el 19 de septiembre de 1995, tiene que ver con el tiempo y modo de adquisición de su patrimonio, representado en bienes rurales y en algunos automotores, así como su relación con el denunciante Alberto Urzola Pérez, persona que dijo desconocer y a la cual la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó no haber expedido la cédula que se atribuye en la denuncia.
4. También la Sala de la Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia respondió al doctor Guerra Tulena los cuestionamientos formulados en comunicación del 20 de marzo del año en curso, relacionados con los hechos del proceso. El documento contentivo de esas respuestas fue allegado por el interesado a los autos, el cual en atención al equilibrio que deben tener las partes en el proceso es preciso tomarlo en cuenta para los considerandos de este fallo.
Textualmente ese documento expresa:
"1. En esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se adelanta investigación previa contra el parlamentario doctor José Elías Guerra de la Espriella, titular de la C.C. 6.817.935, expedida en Sincelejo, por posible delito de enriquecimiento ilícito, descrito por el artículo 148 del Código Penal, diligenciamiento que corresponde a la radicación número 10024, Magistrado Ponente doctor Nilson Pinilla Pinilla.
2. Las primeras diligencias dentro de la mencionada investigación previa fueron dispuestas con base en un escrito que, a manera de denuncia, aparece suscrito y remitido a la Corte Suprema de Justicia por Alberto Urzola Pérez, a quien no ha sido posible ubicar.
Según certificación recibida de la Registraduría Nacional del Estado Civil, «no se encontró en el archivo alfabético constancia de habérsele expedido cédula de ciudadanía a Alberto Urzola Pérez».
3. Hasta el momento la investigación sigue siendo previa y no se ha dispuesto a recibir la indagatoria.
4. «Que el supuesto delito que se investiga está desligado del proceso ocho mil» es asunto valorativo que no es procedente responder ahora, sin perjuicio de observar que la información inicial no provino de la Fiscalía General de la Nación.
5. Mediante memorial presentado ante esta Secretaría el 14 de septiembre de 1995, el doctor José Guerra de la Espriella solicitó «se me reciba versión libre y espontánea en las preliminares de la referencia, a la mayor brevedad que le sea posible, pues estoy muy interesado en suministrar a la Justicia las explicaciones que sean del caso sobre mi conducta en tal asunto". Dicha versión fue recibida efectivamente el 19 de los mismos mes y año»".
Ahora bien: tratándose de definir si el Senador Guerra de la Espriella debe o no perder su investidura de congresista por haber votado en la sesión del 13 de diciembre de 1995 el artículo nuevo sometido a consideración del Senado de la República con el Proyecto de la ley No. 168, por las implicaciones que esa norma pudo haber tenido en el curso de las investigaciones previas que se le seguían en la Sala Penal de Casación de la Honorable Corte Suprema, se impone observar que la radicaba bajo el No. 10.024 se inició por denuncia de Alberto Urzola Pérez, personaje a quien no le ha sido expedida la cédula con la que se suscribe ese acto. La H. Corte, en la respuesta dada al Senador acusado expresa que esa investigación previa se adelanta "...por posible delito de enriquecimiento ilícito, descrito por artículos 148 del Código Penal..." y que determinar si el supuesto delito allí averiguado "...está desligado del proceso «ocho mil» sea asunto valorativo que no es procedente responder ahora, sin perjuicio de observar que la información inicial no provino de la Fiscalía General de la Nación..." (folio 171).
Entonces, no pudiendo la H. Corte aseverar si la aludida averiguación está o no desligada del llamado "proceso ocho mil", pero sí que la adelanta por el posible delito de enriquecimiento ilícito descrito en el artículo 148 del Código Penal, no obstante que por encontrarse en Preliminares no se ha dado calificación siquiera provisional a la pretensa infracción, permite concluir que el doctor Guerra de la Espriella no podía abrigar al respecto la menor certeza y que el conocimiento que de esa averiguación tenía provenía del interrogatorio que se formuló al rendir el 19 de septiembre de 1995 la declaración libre por él mismo solicitada.
Ese conocimiento del asunto no es bastante, entonces, para satisfacer el requisito probatorio de que sabía el 13 de diciembre de 1995 que se le adelantaba averiguación por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, reato en cuya averiguación podía tener incidencia el nuevo artículo aprobado en la sesión de esa fecha.
En cuanto a la radicada bajo el número 10.470 se tiene que, según la información inicialmente suministrada por la H. Corte Suprema, la investigación previa se adelanta "...por el presunto delito de testaferrato...", también en preliminares.
En ella rindió declaración libre el doctor Guerra de la Espriella con fecha junio 12 de 1995, ampliada el 4 de septiembre siguiente sin que para el 13 de diciembre del mismo año se hubiera dispuesto la apertura de proceso penal. Por la denominación que se ha dado al posible delito antes de toda definición judicial bien podía entender el doctor Guerra de la Espriella que no se trata del punible tipificado en el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989, por lo que nada le impedía participar en el debate y votación del artículo nuevo, que pudo tener incidencia en las investigaciones y procesos adelantados por enriquecimiento ilícito de particulares.
De allí por no obrar prueba inequívoca de que al Senador Guerra de la Espriella se le investigaba por enriquecimiento ilícito de particulares y que él lo sabía, no incurrió en conflicto de intereses al dar su voto en favor del artículo nuevo tantas veces aludido y, consiguientemente, no prospera la pretensión de despojarlo de su investidura de congresista. En ello la Sala concuerda en cuanto a la parte resolutiva, con el concepto del señor Procurador 5º Delegado ante la Corporación.
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Deniégase la solicitud de pérdida de la investidura de congresista del senador José Guerra de la Espriella.
2. Comuníquese a la Mesa Directiva del H. Senado de la República, al señor Presidente del Consejo Nacional Electoral y al señor Ministro del Interior, para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.
Este proveído fue estudiado y aprobado por la Sala en sesión de la fecha.
|
Daniel Suárez Hernández, Presidente; |
Mario Alario Méndez, aclaración de voto; |
|
Ernesto Rafael Ariza Muñoz, |
Joaquín Barreto Ruíz, ausente; |
|
Carlos Betancur Jaramillo, aclaró el voto; |
Jesús María Carrillo B., aclaró el voto; |
|
Julio Enrique Correa Restrepo, salvó voto; |
Guillermo Chahín Lizcano, salvó voto; |
|
Miren de la Lombana de M., salvó voto; |
Clara Forero de Castro, salvó voto; |
|
Delio Gómez Leyva, salvó voto; |
Amado Gutiérrez Velásquez, |
|
Luis Eduardo Jaramillo Mejía, |
Alvaro Lecompte Luna, |
|
Juan de Dios Montes Hernández, aclaración de voto; |
Dolly Pedraza de Arenas, salvó voto; |
|
Carlos Arturo Orjuela Góngora, aclaración de voto; |
Juan Alberto Polo Figueroa, |
|
Libardo Rodríguez Rodríguez, ausente; |
Consuelo Sarria Olcos, salvó voto; |
|
María Eugenia Samper Rodríguez, |
Manuel Santiago Urueta Ayola, salvó voto. |
|
Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General. |
|
NOTA DE RELATORIA
: Reiteración jurisprudencial en el Expediente 1675 contra la representante Viviane Morales Hoyos, y en el inmediato, de los procesos AC3302, AC3300 y AC3299.SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD - Efectos / SENTENCIA CONSTITUCIONAL - Cosa juzgada / SOLICITUD DE PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Requisitos
No se duda de que las decisiones mediante las cuales la Corte Constitucional declara la exequibilidad o inexequibilidad de las normas legales hacen tránsito a cosa juzgada, según lo establecido en los artículos 243 de la Constitución y 21 del Decreto 2067 de 1991. Y, como ocurre con toda sentencia de mérito hace tránsito a cosa juzgada no solamente lo decidido explícitamente, esto es, lo expresado en la parte resolutiva, sino también lo implícito en ella, como lo han explicado la doctrina y la jurisprudencia. Pero ocurre que en el artículo 4º de la Ley 144 de 1994 fue establecido lo que, por lo menos, debe contener toda solicitud de pérdida de investidura y entre otros aspectos, en el literal c) se exigió la invocación de la causal por la cual fija el marco dentro del cual debe estudiarse y resolverse la solicitud y circunscribe el examen de los cargos, de manera que el juzgador no puede en modo alguno resolver sobre cuestiones no planteadas.
Santafé de Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996).
ACLARACION DE VOTO
I. Dijo el demandante que el Senador José Guerra de la Espriella violó el régimen de conflicto de intereses, porque asistió a la sesión del Senado de 13 de diciembre de 1995 y promovió y votó un proyecto de ley, uno de cuyos artículos dice relación a los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, y que con ese artículo se pretendía convertir el enriquecimiento ilícito en una conducta subalterna, "lo cual traería consigo que este delito no existiría como tal cuando no estuviese previamente demostrado que el dinero que lo determina tiene origen en una actividad al margen de la ley, es decir, que en práctica estaría implicando la desaparición del 'enriquecimiento ilícito', ya que se ha buscado con su tipificación en nuestro ordenamiento penal es sancionar ciertos comportamientos que por falta de pruebas no era posible castigar", y con ello el Senador Guerra de la Espriella trató de suspender el proceso que por enriquecimiento ilícito adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia.
Se trata del artículo adicional al Proyecto de la Ley 168 del Senado, cuyo texto es el siguiente:
"La doctrina constitucional adoptada en la sentencia de la Corte Constitucional es criterio auxiliar de interpretación para las autoridades, excepto en los siguientes casos:
Primero, cuando dicten sentencias interpretativas, es decir, aquéllas que declaran la exequibilidad de una norma legal, condicionada a una determinada forma de interpretación.
Segundo, cuando la parte emotiva (sic) de la sentencia proferida por la Corte Constitucional guarde unidad indisoluble o relación directa o tenga el hecho (sic) causal con la parte resolutiva de la misma.
Tercero, en los casos de sentencias integradoras, es decir, cuando a falta de legislación adecuada para resolver un asunto concreto sometido a su competencia, el juez aplique directamente la norma constitucional, en estos tres casos la doctrina adoptada en la providencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional, obliga en su integridad y corrige la jurisprudencia, su inobservancia en causal de mala conducta" (Gaceta del Congreso, 20 de diciembre de 1995, No. 149, P. 16).
Pues bien, no se duda de que las decisiones mediante las cuales la Corte Constitucional declara la exequibilidad o inexequibilidad de normas legales hacen tránsito a cosa juzgada, según lo establecido en los artículos 243 de la Constitución y 21 del Decreto 2067 de 1991.
Y, como ocurre con toda sentencia de mérito, hace tránsito a cosa juzgada no solamente lo decidido explícitamente, esto es, lo expresado en la parte resolutiva, sino también lo implícito en ella, como lo han explicado la doctrina y la jurisprudencia.
Dice al respecto el profesor Francesco Carnelutti:
"Ello no significa que la cosa juzgada se limita a las cuestiones que encuentren en la decisión una solución expresa; no se olvide que la decisión es una declaración como las demás, en la que muchas cosas se sobrentienden lógicamente sin necesidad de decirlas. Especialmente, cuando la solución de una cuestión supone como prius lógico la solución de otra, esta otra se halla también implícitamente contenida en la decisión (el llamado juzgamiento - giudicato - implícito). Se hallan implícitamente resueltas todas las cuestiones cuya solución sea lógicamente necesaria para llegar a la solución expresada en la decisión ....
Cuales sean las cuestiones resueltas, es extremo que por lo general se infiere de la parte de la decisión que contiene la indicación conclusiva del efecto de la solución (parte dispositiva)... Se suele decir, por ello, que el lugar de juzgamiento está en la parte dispositiva. Esta máxima ha de tomarse, sin embargo, con gran cautela, precisamente porque 'lo que haya formado la materia de la sentencia' no se puede deducir, por vía de interpretación, sino de la sentencia entera y especialmente, por tanto, de su parte motiva o motivación, de la que igual puede surgir una restricción que una ampliación del fallo, o sea porque de ella resulte que algunas cuestiones no han sido resueltas ni implícita ni explícitamente, pese a la amplitud de la fórmula conclusiva, sea porque, en cambio, otras cuestiones que no aparezcan comprendidas en ésta resulten en realidad consideradas y resueltas" (Sistema de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, UTEHA, 1944, t. I, ps. 317 a 319).
Sobre el mismo asunto, Hernando Devis Echandía es del siguiente parecer:
"Puede decirse que la cosa juzgada, en cuanto al objeto se refiere, se extiende a aquellos puntos que sin haber sido materia expresa de la decisión de la sentencia, por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de tal decisión, resultan resueltos tácitamente..." (Compendio de Derecho Procesal Civil, Teoría General del Proceso. Bogotá, Biblioteca Jurídica Diké, 1987, 12ª ed., t. I, p. 500).
Al respecto Hernando Morales Molina dice:
"De ahí que la fuerza de la cosa juzgada abarque lo mismo lo que ha sido decidido expresamente que lo que se ha resuelto implícitamente. Sólo que esta decisión implícita debe ser de tal naturaleza, que ella necesariamente esté comprendido por la que fue objeto de la resolución, o sea lo explícito de ésta" (Curso de Derecho Procesal Civil Parte General. Bogotá, Editorial ABC, 1991, 11ª ed., p. 548).
La jurisprudencia ha sido concluyente al respecto. Así, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 21 de marzo de 1916, dijo:
"La cosa juzgada ha de hallarse en lo general en la parte dispositiva de la sentencia, pero los motivos de ésta carecen de fuerza de fallo porque son simples elementos de la convicción del juez, que pudiendo ser erróneos en ocasiones, no afectan la decisión misma. Empero, tiene una excepción este principio, también aceptada generalmente en teoría y en jurisprudencia, y es que cuando los motivos son, no ya simples móviles de la determinación del juez, si no que se ligan íntimamente al dispositivo y son 'como el alma y nervio de la sentencia', constituyen entonces un todo con la parte resolutiva, y participan de la fuerza que ésta tenga. Numerosos son los casos en que sin conexionar los motivos determinantes de un fallo, ella sería incomprensible e inejecutable" (Gaceta Judicial, t. XXV, Nos. 1286 y 1287, p. 250).
En sentencia de 31 de agosto de 1918 dijo también la Corte:
"El fallo implícito de una cuestión dada que se ha formulado en una controversia judicial, sólo ocurre cuando la cuestión no resulta de modo expreso y se relaciona directamente con lo dispositivo expreso del fallo y con motivos y razones consignados en los considerandos del mismo" (Gaceta Judicial, t. XXVII, No. 1391, p. 62).
En la sentencia de 9 de julio de 1928 dijo también la Corte:
"La Corte tiene sentada la doctrina de que si bien es cierto que la cosa juzgada dice relación por lo general a la parte resolutiva del fallo y no a la motiva, tal regla no puede entenderse de un modo absoluto, pues cuando los motivos no son ya simples móviles de la determinación del juez, sino que se ligan íntimamente a lo dispositivo, y son como el alma y nervio del fallo, constituyen entonces un todo con la parte resolutiva y participan de la fuerza de ésta.
Esto último acontece en el caso del fallo del Tribunal Seccional que se deja mencionado, respecto de las causas o motivos por los cuales se declaró la nulidad de las Resoluciones números 164 y 193, dictadas por la Gobernación de Cundinamarca, pues constituyendo tales causas o motivos los fundamentos inmediatos de la declaración de nulidad, no es posible para la recta inteligencia y aplicación del fallo establecer separación entre la parte motiva y la dispositiva" (Gaceta Judicial, t. XXXV No. 1821, p. 550).
Lo mismo dijo la Corte en sentencia de 24 de octubre de 1928 (Gaceta Judicial, t. XXXVI, No. 1825, p. 48).
Y en su sentencia de 31 de octubre de 1936, dijo:
"La fuerza de la cosa juzgada no dimana sino de la parte resolutiva de la sentencia, pero ello no significa que para analizar el alcance de aquélla haya de tenerse en cuenta solamente la forma de ésta. Se entiende por parte resolutiva de una sentencia a este respecto, no el pasaje del fallo colocado en determinado lugar, sino lo que ha sido objeto de la decisión judicial, cualquiera que sea la forma que revista y el supuesto que ocupe en la sentencia. De ahí que la fuerza de la cosa juzgada abarque lo mismo lo que ha sido fallado expresamente como lo que ha sido decidido implícitamente. Sólo que esta decisión implícita ha de ser de tal naturaleza que ella necesariamente esté comprendida por lo que fue objeto de la resolución expresa" (Gaceta Judicial, t. XLIV, Nos. 1918 y 1919, p. 461).
En sentencia de 6 de abril de 1956 y como resumen y compendio de lo dicho en sus sentencias anteriores, dijo la Corte:
"1. Que cuando los motivos del fallo están íntimamente ligados a la parte resolutiva y son 'como el alma y nervio de la sentencia', constituyen un todo con dicha parte y participan de la fuerza de esta.
2. Que se entiende por motivos, las razones de hecho y de derecho sobre las cuales el juez ha apoyado la solución de la litis.
3. Que, en consecuencia, la parte resolutiva puede no estar sólo, para los efectos de la cosa juzgada, en el pasaje final del fallo, sino también en aquel o aquellos que contengan el objeto de la decisión judicial, cualquiera que sea la forma que asuman y el lugar que ocupen, y
4. Que la fuerza de una sentencia comprende no sólo aquello que se decide de manera expresa, sino también de modo implícito o virtual, así sea para lograr en la nueva litis el reconocimiento de una consecuencia no contemplada en la acción.
Se inclina, por tanto, la jurisprudencia nacional a aceptar la tesis que pone bajo la autoridad de la cosa juzgada, los motivos o elementos de la sentencia, si bien la tesis ahí enunciada no puede tener un sentido absoluto" (Gaceta Judicial, t. LXXXII, No. 2167, p. 558).
Lo dicho en la providencia anterior fue reiterado por la Corte y reproducido en sus sentencias de 24 de mayo de 1957 (Gaceta Judicial, t. LXXXV, Nos. 2181 - 2182, p. 91) y de 28 de agosto de 1963 (Gaceta Judicial, t. CIIICIV, Nos. 2268 y 2269, p.112), entre otras muchas.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 28 de octubre de 1974, dijo:
"La doctrina moderna, salvo escasas excepciones y la jurisprudencia colombiana sin ninguna vacilación, están acordes en afirmar que el efecto de la cosa juzgada se predica de la parte dispositiva de la sentencia y por tal entiende no solamente la decisión strictu sensu sino todo cuanto ella implique, lógica y jurídicamente. La doctrina suele denominar estas implicaciones de la decisión 'cosa juzgada implícita'.
(...)
Nuestra Corte Suprema de Justicia abunda en reiterada jurisprudencia sobre la materia...
(...)
Es obvio que así como la cosa juzgada explícita no se tipifica sin la concurrencia de los elementos antes analizados, otro tanto ocurre con la llamada 'cosa juzgada' implícita. Cuando no hay identidad subjetiva, objetiva y causal tratándose de pretensiones de naturaleza privada, o simplemente identidad objetiva y causal en las de naturaleza pública, no se configura la 'cosa juzgada' explícita o implícita. Entonces la motivación de un fallo que se traduzca o proyecte en forma de decisión implícita no tiene significado no alcance distintos al de una doctrina jurisdiccional. A pesar de esto tan claro no sobra subrayarlo porque a veces, sin que medie la identidad anotada, suelen aducirse simples jurisprudencias como revestidas de la autoridad de cosa juzgada.
Tampoco está de más agregar que la doctrina de la 'cosa juzgada' implí - cita, concebida en los términos expresados, es la única que se concilia con nuestro sistema constitucional, si se entendiera que únicamente la decisión explícita produce los indicados efectos, el resultado sería que los preceptos de la Carta Fundamental quedarían condicionados a los vaivenes de la jurisprudencia...
...Estas dos decisiones, tanto la explícita como la implícita, obligan a todo el mundo..." (Anales del Consejo de Estado, t. LXXXVII, Nos. 443 y 444, ps. 83, 84 y 86).
En sentencia de 20 de junio de 1979, dijo también el Consejo de Estado:
"En un fallo de inexequibilidad como cualquier otra sentencia, hace tránsito a cosa juzgada no solamente lo decidido explícitamente, va le decir, lo expresado en la parte resolutiva, sino también lo implícito en ella" (Anales del Consejo de Estado, t. XCVI, Nos. 461 y 462, p. 133).
Y en la sentencia de 9 de septiembre de 1981, el Consejo de Estado reprodujo y reiteró lo dicho en sus providencias anteriores, diciendo que conforme a doctrina reiterada de esa Corporación, la cosa juzgada implícita debe acatarse, aun cuando no se compartan los fundamentos del fallo, y concluyó:
"Considera la Sala que frente a la mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia no puede hacer otra cosa que estarse a los efectos jurídicos de esa decisión y en especial al que se refiere a la cosa juzgada implícita..." (Anales del Consejo de Estado, t. CI, Nos. 471, y 472, ps. 210 a 212.).
Más recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia C131 del 1 de abril de 1991, explicó.
"Primero. Goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución.
Segundo. Gozan de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.
En efecto, la parte motiva de la sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230; criterio auxiliar - no obligatorio - , esto es, ella se considera obiter dicta.
Distinta suerte corren los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida que tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia.
La ratio iuris de esta afirmación se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, que consiste en que esta Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos una confrontación de la norma revisada con la totalidad de los preceptos de la Constitución Política, en virtud de la guarda de la integridad y supremacía que señala el artículo 241 de la Carta. Tal confrontación con toda la preceptiva constitucional no es discrecional sino obligatoria. Al realizar tal confrontación la Corte puede arribar a una de estas dos conclusiones: si la norma es declarada inexequible, ella desaparece del mundo jurídico con fuerza de cosa juzgada constitucional, como lo señala el artículo 243 superior, y con efecto erga omnes, sin importar si los textos que sirvieron de base para tal declaratoria fueron rogados o invocados de oficio por la Corporación, porque en ambos casos el resultado es el mismo y con el mismo valor. Si la norma es declarada inexequible, ello resulta, a la luz de todas y cada una de las normas de la Constitución, examen que lógicamente se realiza en la parte motiva de la sentencia y que se traduce desde luego en el dispositivo.
(...)
Considerar lo contrario, esto es, que únicamente la parte resolutiva tiene fuerza de cosa juzgada, sería desconocer que, admitiendo una norma diferentes lecturas, el intérprete se acoja a lo dispositivo de una sentencia de la Corte Constitucional e ignore el sentido que la Corporación - guardiana de la integridad y supremacía de la Carta - le ha conferido dicha norma para encontrarla conforme o inconforme con la Constitución. Ello de paso atentaría contra la seguridad jurídica dentro de un ordenamiento normativo jerárquico, como claramente lo es el colombiano por disposición del artículo 4º superior" (Gaceta de la Corte Constitucional, t. 4, 1993, ps.34 y 35).
Y reiteró ese criterio en sentencia C037 de 5 de febrero de 1996:
"...sólo será de obligatorio cumplimiento, esto es, únicamente hace tránsito a cosa juzgada constitucional, la parte resolutiva de las sentencia de la Corte Constitucional. En cuanto hace a la parte motiva, como lo establece la norma, ésta sólo constituye criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general; sólo tendrían fuerza vinculante los conceptos consignados en esta parte que guarden una relación estrecha, directa e inescindible con la parte resolutiva; en otras palabras, aquella parte de la argumentación que se considere absolutamente básica, necesaria para servir de soporte directo a la parte resolutiva de las sentencias y que incida directamente en ella" (Expediente P.E. 008).
Siendo ello así, nada añadía el proyecto de artículo adicional referido, en cuanto señalaba que tendría fuerza de cosa juzgada la parte motiva de las sentencias mediante las cuales la Corte Constitucional declara la exequibilidad de una norma legal condicionada a una determinada interpretación, o cuando guardara unidad indisoluble o relación directa o tuviera nexo causal con la parte resolutiva de la misma. En otros términos, resultaba inocuo.
Por lo mismo, ello no podría, en ningún caso, determinar situación de conflicto de intereses.
II. Tal como fueron expuestos los hechos de la demanda, no se advierte relación alguna entre el proyecto de artículo adicional transcrito, y el delito de enriquecimiento ilícito. En efecto, en la sentencia se dijo lo siguiente:
"...no indica (el demandante) la razón de esa conclusión y tampoco señala elemento alguno que permita orientar la labor del juzgador en el señalamiento de la causa de lo pretendido, falencia de por sí suficiente en estricta técnica procesal, para denegar la solicitud".
Así para entender las razones del demandante, sería preciso considerar que mediante el artículo 10 del Decreto 2266 de 1991 se dispuso:
"Artículo 10. Adoptánse como legislación permanente las siguientes disposiciones del Decreto legislativo 1895 de 1989:
«Artículo 1º. El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, derivado, en una u otra forma, de actividades delictivas, incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de 5 a 10 años y multa equivalente al valor del incremento ilícito logrado»".
Y sería preciso considerar, también, que esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C127 de 30 de marzo de 1993, en la que se dijo:
"La expresión 'de una u otra forma', debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas, en cualquier forma que se presenten éstas. Las actividades delictivas deben estar judicialmente declaradas, para no violar el debido proceso y el artículo 248 de la Constitución Política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales" (Gaceta de la Corte Constitucional, 1993, t. 3, p. 203).
De manera que la aprobación del artículo adicional al Proyecto de ley número 168 del Senado afectaría los procesos que se adelantaran por enriquecimiento ilícito, en tanto que su juzgamiento sólo podría hacerse en los términos en que fue entendido por la Corte Constitucional, esto es, que las actividades delictivas de que derive el incremento patrimonial injustificado deben estar judicialmente declaradas.
Pero así no fue planteado en la demanda. No se refirió el demandante al artículo 10 del Decreto 2266 de 1991, ni a la sentencia C127 de 30 de marzo de 1993. Y no podía la sala. oficiosamente, tomar en consideración esas circunstancias, supliendo así las explicaciones y los hechos omitidos por el demandante.
Sin embargo, para decidir de fondo, se dijo en la sentencia:
"Pero como la norma constitucional que instituye la acción de pérdida de investidura de congresista, el artículo 184, sólo exige la formulación de una solicitud 'por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano...', puede estimarse que el pedimento no necesita reunir los requisitos de toda demanda en cuanto a la precisión de lo que se denomina la causa petendi.
Bajo ese entendimiento puede la Sala, entonces, adelantar la interpretación de la solicitud no obstante las dificultades que ello implica en cuanto, en el caso en examen, equivale a complementar los argumentos del peticionario en aspectos sustanciales".
Pero ocurre que en el artículo 4º de la Ley 144 de 1994 fue establecido lo que, por lo menos, debe contener toda solicitud de pérdida de investidura y entre otros aspectos en el literal c), se exigió la invocación de la causal por la cual se solicitaba la pérdida de la investidura y su debida explicación, lo cual fija el marco dentro del cual debe estudiarse y resolverse la solicitud y circunscribe el examen de los cargos, de manera que el juzgador no puede en modo alguno resolver sobre cuestiones no planteadas.
Lo anterior es así, además, si se tiene en cuenta que se trata de un proceso punitivo, y en todos los procesos punitivos, sean éstos penales, disciplinarios o correccionales o cualesquiera otros, porque así lo reclaman el debido proceso y el derecho de defensa que garantiza el artículo 29 constitucional, el inculpado sólo puede ser sancionado por los precisos cargos que le fueron formulados y respecto de los cuales tuvo oportunidad de defenderse.
Entonces, las pretensiones del demandante, también por esta razón, debían ser denegadas.
Compartí la decisión de denegar las pretensiones del demandante y las motivaciones de la sentencia, salvo lo expuesto bajo el número anterior, pero debía expresar otras razones que habrían conducido a la misma decisión.
Mario Alario Méndez.
NOTA DE RELATORIA: Reiteración jurisprudencial en sentencias de 28 de octubre de 1974, de 20 de julio de 1979 y de 9 de septiembre de 1981.
PERDIDA DE LA INVESTIDURA - Reglamentación / CONFLICTO DE INTERESES - Carácter moral
En cuanto al primer elemento, advierte el suscrito Consejero que los artículos 182, 183, 184 de la Carta Política sientan las bases de la institución de la pérdida de investidura de los parlamentarios, sin que ellos constituyan por sí solos una normatividad completa sobre el particular, ya que el propio constituyente defirió a la ley su reglamentación y desarrollo. "La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones" (artículo 182 último inciso, Constitución Política de Colombia). Como el terreno de lo moral y de lo ético es un campo que trasciende el de la conducta externa de los sujetos de derecho y es atinente a su conciencia, resulta imposible para el juzgador suplir al acusado en su fuero interno para reprocharle su conducta y en todo caso imposible aplicar una sanción de tan drástico contenido como es la pérdida de investidura de congresista, sin que haya referencia cierta a una norma que contenga los supuestos fácticos en los cuales se vea comprometida la conducta enjuiciada, en virtud de actos considerados como faltos de moral y carentes de ética. En cuanto a la institución de la pérdida de investidura de origen constitucional, por sus especiales características, debe aplicarse con sumo rigor tanto en el análisis de la conducta como en el enjuiciamiento o actividad que corresponde al juez. El mandato del artículo 184 de la Carta Política facilita el instituto de control y abre el camino de su operancia, con una simple solicitud, nótese que no se emplea el concepto de demanda ni el de denuncia que técnicamente tienen un sentido definido. Así se facilita el control y el solicitante tiene como garantía de su derecho, el poder ejercerlo en elemental escrito, en cualquier tiempo durante el ejercicio del mandato del parlamentario, tomándose todo el lapso que estime necesario para recaudar o ubicar con exactitud el elemento probatorio que deberá aducir con la solicitud, pues el constituyente, para garantizar aún más su derecho e impedir que se haga nugatorio, fijó un término de alto rango al fallador, "no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada".
Santafé de Bogotá, D.C., mayo quince (15) de mil novecientos noventa y seis (1996).
ACLARACION DE VOTO
Respetuosamente manifiesto que, con fundamento en las razones en seguida consignadas, aclaro el voto en el asunto de la referencia, por estar de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena de lo Contencioso el día 16 de abril del año en curso, pero no obstante ello preciso hacer algunas manifestaciones en torno de la parte considerativa del problema jurídico planteado, especialmente en lo relativo a la legalidad sustantiva y procesal de causas como la presente.
El punto cardinal del debate radica en la aparente existencia de un conflicto de intereses moral y ético, que se habría presentado por la conducta del Senador José Guerra de la Espriella con motivo de su participación en la sesión del 13 de diciembre de 1995 llevada a cabo en el Senado de la República, durante la cual se votó el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que incluyó a última hora un artículo, por cuyo tenor, alcance y contenido significaría un beneficio directo para el congresista votante, en la medida en le favorecería por su condición de investigado en las diligencias adelantadas por la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente conocido públicamente como el proceso 8.000.
Para formular un juicio respecto de la situación planteada es preciso tener en cuenta los siguientes elementos:
1º. El ordenamiento positivo que regula el caso sub análisis.
2º. La conducta desplegada por el acusado.
3º. El establecimiento fehacientemente del pretendido conflicto de intereses entre la conducta objeto del reproche y el fin perseguido.
1º. En cuanto al primer elemento, advierte el suscrito Consejero que los artículos 182, 183, y 184 de la Carta Política sientan las bases de la institución de la pérdida de investidura de los parlamentarios, sin que ellos constituyan por sí solos una normatividad completa sobre el particular, ya que el propio constituyente defirió a la ley su reglamentación y desarrollo. "La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones" (artículo 182 último inciso Constitución Política de Colombia).
Las Leyes 5ª de 1992 y 144 de 1994 desarrollaron la materia respecto de los conflictos que de orden económico pudieran presentarse para los congresistas con ocasión y en ejercicio de su investidura. Nada dijeron estas leyes, ni texto legal posterior versó sobre el tema relativo a situaciones que deban tenerse como potenciales generadoras de conflicto de interés moral o ético.
Como el terreno de lo moral y de lo ético es un campo que trasciende el de la conducta externa de los sujetos de derecho y es atinente a su conciencia, resulta imposible para el juzgador suplir al acusado en su fuero interno para reprocharle su conducta y en todo caso imposible aplicar una sanción de tan drástico contenido como es la pérdida de investidura de Congresista, sin que haya referencia cierta a una norma que contenga los supuestos fácticos en los cuales se vea comprometida la conducta enjuiciada, en virtud de actos considerados como faltos de moral y carentes de ética.
Dada la particular naturaleza de este proceso (político administrativo disciplinario, pero en todo caso sancionatorio). y las consecuencias de la sanción que implica la aceptación de la solicitud de pérdida de investidura, no queda ninguna duda en cuanto, debe observarse indefectiblemente el principio clásico de la legalidad de los delitos y de las penas, expresado en el brocardo latino "nullum crimen, nulla pena, sine lege".
La imposibilidad de tipificar una conducta a voluntad de denunciante o del fallador, para hacerla acreedora de una sanción, radica en que:
"Las cuestiones de valores (es decir aquellas que conciernen a lo que es bueno o malo en sí, independientemente de sus consecuencias) están por fuera del dominio de la ciencia, como los defensores de la religión lo afirman con energía, yo pienso - dice Bertrand Russell, autor de esta cita, en su libro Ciencia y Religión, Editorial Gallimard, pág. 171 - que ellos tienen razón sobre este punto, pero yo saco una conclusión suplementaria que ellos no sacan: las cuestiones de valores están enteramente fuera del campo del conocimiento. Dicho de otra manera cuando afirmamos que tal o tal cosa tiene valor, expresamos nuestras propias emociones y no un hecho que permanecerá cierto si nuestros sentimientos personales fueren diferentes".
Y más adelante agrega:
"La moral está estrechamente unida a la política, ella es una tentativa para imponer a los individuos los deseos colectivos de un grupo; o, inversamente, ella es una tentativa hecha por un individuo para que sus deseos se conviertan en los de su grupo. Esto no es posible, claro está, que si sus deseos no son demasiado visiblemente contrarios al interés general: el maleante difícilmente puede intentar persuadir a las gentes que él les hace bien, aunque los plutócratas hacen tentativas de ese género, y con éxito aún a menudo".
Para rematar esta cita, pertinente es concluir con las siguientes líneas del mismo autor:
"Para intentar dar una apariencia de importancia universal a nuestros deseos (lo cual constituye el papel de la moral), uno puede ubicarse en dos puntos de vista: el del legislador y el del predicador...".
Frente a ello, se advierte que otra es la labor del juez y por esa razón considera el suscrito Consejero, que no hay espacio para tomar una decisión en ausencia de reglamento positivo y mucho menos autorización jurídica para asumir papel distinto del que corresponde a su función constitucional y legal, con sujeción a los principios universales que gobiernan el derecho y su aplicación en el estadio de la civilización actual.
Por lo hasta aquí expuesto, ni jurídica, ni filosóficamente, es dado compartir la motivación de la decisión, y atendiendo a la necesidad de cumplir con el deber de expresar todas las razones de inconformidad con el fallo objeto de esta aclaración, preciso es anotar, además, lo siguiente:
En cuanto a la institución de la pérdida de investidura de origen constitucional, por sus especiales características debe aplicarse con sumo rigor tanto en el análisis de la conducta como en el enjuiciamiento o actividad que corresponde al juez. El mandato del artículo 184 de la Carta Política facilita el instituto de control y abre camino de su operancia, con una simple solicitud, nótese que no se emplea el concepto de demanda ni el de denuncia que técnicamente tienen un sentido definido. Así se facilita el control y el solicitante tiene como garantía de su derecho el poder ejercerlo en elemental escrito, en cualquier tiempo durante el ejercicio del mandato del parlamentario, tomándose todo el lapso que estime necesario para recaudar o ubicar con exactitud el elemento probatorio que deberá aducir con la solicitud, pues, el constituyente, para garantizar aún más su derecho e impedir que se haga nugatorio fijó un término de alto rango al fallador, "no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada...".
No es posible, so pena de, o de violar la Constitución o asumir la tarea del legislador, adoptar procedimientos exorbitantes, tales como el de hacer caso omiso del término claramente establecido, lo cual pone en grave riesgo la observancia del debido proceso y el respeto al derecho de defensa especialmente cuando en forma extemporánea se decretan y se practican pruebas que eventualmente pueden quedar sin posibilidad de controversia o de conocimiento del denunciado que independientemente de sus condiciones personales o políticas tiene derecho a controvertir los medios de convicción aducidos en su contra.
Y en cuanto a la persona sujeto del proceso, es preciso hacer notar que moralizar el ejercicio del mandato ciudadano, y los reparos que por vía general se enrostran a los legisladores, pero tratándose de la aplicación correcta y en particular de una sanción, es preciso descender de las formulaciones teóricas y generales propias de la sociología o de la política al terreno concreto del derecho, para avanzar prudentemente en el enjuiciamiento de una conducta y la aplicación de una severísima pena, asimilable a la muerte política, en tiempos de proscripción de la muerte civil y la pena de muerte. Y aún más, dado que procedimiento y término son expeditos y breves.
Con las anteriores consideraciones dejo expuesto mi criterio sobre el asunto debatido, dejando claro esta manifestación de profundo respeto por la ponencia adoptada por la Corporación.
Jesús María Carrillo Ballesteros.
REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES DE CONGRESISTA - Manifestación de impedimento / PROYECTO DE LEY - Voto favorable de Congresista
La Sala se encuentra ante un proceso de pérdida de investidura, donde se investiga la observancia de la obligación por parte del congresista de poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral y económico que lo inhiben para participar en el trámite de asuntos sometidos a su consideración. Para la Sala es claro que si el Senador José Guerra de la Espriella participó en el debate, votó favorablemente un proyecto de ley que lo podía beneficiar en cuanto afectaba las diligencias preliminares que por enriquecimiento ilícito se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia, incurrió en violación de régimen de conflicto de intereses, en cuanto desconoció las normas que establecen que en dicha situación el congresista debe informar su interés y declararse impedido, toda vez que se trataba de una situación de carácter particular, estrictamente personal en la que tenía interés el senador y que significó utilizar su investidura para beneficio particular.
SALVAMENTO DE VOTO
El suscrito Consejero se aparta muy respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala, por las siguientes razones:
El demandante en el presente proceso de pérdida de investidura, doctor Emilio Sánchez Alsina, invoca la causal de violación al régimen de conflicto de intereses, causal que en mi sentir resulta válida.
En cuanto al conflicto de intereses y el régimen legal, en el proyecto de sentencia preparé para que decidir sobre la pérdida de investidura del Senador José Guerra de la Espriella, el cual me fue improbado, hice las consideraciones que a continuación se expresan:
"Para la Corporación es de claridad meridiana que la exposición del apoderado del Senador cuya pérdida de investidura se solicita, así como la del señor Delegado del Procurador General de la Nación, ambas en el sentido de que el Consejo de Estado carece de competencia para decretar la pérdida de investidura de los Congresistas cuando se alegue como causal para ello la del conflicto de intereses derivado de inhabilidades éticas y morales, por virtud de que no existe a la fecha un régimen legal que determine en qué casos se presenta dicho conflicto, toda vez que la correspondiente ley a que alude el artículo 182 de la Constitución Política jamás se ha expedido, no tiene ninguna posibilidad de prosperidad por ser tesis contraevidente que no se compadece, en manera alguna, con la realidad de los hechos y las circunstancias de aplicación y desarrollo de esas novedosas instituciones constitucionales.
Dentro del marco de la democracia participativa, el artículo 40 de la Constitución estableció como derecho de los ciudadanos, el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y como un mecanismo específico para tal efecto, se consagró la figura de la pérdida de la investidura de sus miembros, a través de la cual se hacen efectivos el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, toda vez que se constituye en la eventual sanción para quien los desconozca.
Dicha figura, que había tenido una existencia efímera en la reforma constitucional de 1979, al hacer realidad la participación de los ciudadanos en el control de sus elegidos, permite afirmar la real existencia de la soberanía popular, consagrada en el artículo 3º de la Carta de 1991.
En este sentido, la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente, al regular la Rama Legislativa del Poder Público, en su Informe Ponencia para primer debate en la Plenaria de la Asamblea, consideró que:
«...el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés quedaría incompleto y sería inane si no estableciera la condigna sanción. Creyó también en forma unificada la Comisión que dada la alta posición del Congresista, la violación de este régimen no podía acarrear sanción inferior a la pérdida de investidura y así se consagró,...» (Gaceta Constitucional, No. 79 del miércoles 22 de mayo de 1991, pág 17).
Y en relación, con el conflicto de interés en la respectiva ponencia se afirma que:
«5.3. Conflicto de interés: como quiera que todo ser humano está sujeto a variaciones en su capacidad de juicio imparcial cuando intervienen intereses o compromisos personales que puedan ser afectados por las decisiones a tomar, resulta necesario prevenir que tales intereses o compromisos distorsionen el ánimo imparcial del Congresista quien debe actuar siempre movido por los más altos interés del Estado y de la comunidad. Se consideró indispensable dejar la posibilidad de recusaciones si el mismo afectado no declara ante la corporación sus posibles motivos de conflicto de interés»" (Gaceta Constitucional, No. 790 del miércoles 22 de mayo de 1991, pág. 16.).
Los anteriores criterios quedaron plasmados en el articulado propuesto y específicamente en relación con el tema del conflicto de intereses, además de incluir su violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se propuso el siguiente texto:
"Los Congresistas estarán obligados a poner en conocimiento de la respectiva Cámara sus conflictos de interés de carácter moral o económico que los inhiba para decidir sobre asuntos sometidos a su consideración. Si no lo hicieron, cualquier persona podrá recursarlos.
Este es el antecedente del actual artículo 182 de nuestra Carta Fundamental, el cual regula la figura del conflicto de intereses, en los siguientes términos:
«Artículo 182. Los Congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones».
"De acuerdo con el artículo transcrito, correspondía al legislador la reglamentación de lo relacionado con los conflictos de intereses, por expreso mandato constitucional y aunque inicialmente no estaba incluido en algunos de los proyectos de reglamento del Congreso, luego de diferentes propuestas y discusiones, el legislador lo consagró en el Capítulo Undécimo titulado del Estatuto del Congresista, en su sección Cuarta, conformada por los artículos 286 y siguiente de la Ley 5ª de 1992, además de que en su artículo 268, ordinal 6º, establece como uno de los deberes de los Congresistas el de «poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración».
"Y al regular la pérdida de investidura consagra la violación al régimen de conflicto de intereses como una de sus causales (artículo 296, numeral 3º ibídem).
Respecto de dicha Ley 5ª de 1992, contentiva del Reglamento del Congreso, su Ponente, el entonces Senador Orlando Vásquez Velásquez, afirma:
«11.5 Pérdida de la investidura.
»En la sección 5ª, Capítulo Undécimo, sobre el Estatuto del Congresista, los artículos 296 a 304 consagran el procedimiento acerca de la pérdida de la investidura congresional cuando se presenta alguna causal señalada en el artículo 183 constitucional.
»Las causales diversas de la nueva figura en la vida institucional del país, han sido establecidas como una forma de sanción al Congresista cuando no da cumplimiento a los deberes que el cargo popular le impone o cuando desborda en conductas y comportamientos que merecen el reproche social.
»Son estas unas causales taxativas dispuestas por la vía constitucional.
»¿Pero es suficiente la consagración constitucional para alcanzar el cabal y efectivo cumplimiento de los deberes y prohibiciones por parte de los Congresistas?
»En ausencia de legislación que desarrolle estos preceptos con una clara definición y procedimiento de aplicación, la conclusión es terminante; son letra muerta que constituyen una normativa sin eficacia.
»Esta reglamentación pretende precisamente alcanzar, así sea sin la dimensión deseable, regular la institución. Veámos:
»Son en realidad, siete (7) causales de pérdida de la investidura congresal que exigen pronunciamiento de diversa naturaleza según la causal de que se trate. Son ellas:
»a) Violación del régimen de inhabilidades;
»b) Violación del régimen de incompatibilidades;
»c) Violación del régimen de conflicto de interés;
»d) Indebida destinación de dineros públicos;
»e) Tráfico de influencias debidamente comprobado;
»f) Inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis (6) reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo y de la ley o mociones de censura;
»g) No tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
»El Consejo de Estado, dispone el artículo 184 de la Carta, «de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud formulada por la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano», debe proceder a decretar la pérdida de la investidura.
»Estas especiales estimaciones de orden constitucional hacen imperativa la adopción de dos cuerpos legales que brinden la garantía del derecho de defensa suficiente a quienes eventualmente se encuentren incursos en alguna de estas causales: una ley orgánica, de carácter reglamentario como la que se examina; y una ley estatutaria, referida a un aspecto de la Administración de Justicia que adscriba la competencia para el procedimiento aplicable (artículos 151 y 152, ordinal 3 C.N).
»El primer aspecto se desarrolla en la presente ley dentro de un marco de amplias y seguras garantías constitucionales para el Congresista. Y el segundo, debe ser materia de debate en el curso de los próximos meses en el Congreso de la República" (Reglamento del Congreso, Constitución Política y otras normas referentes a la Rama Legislativa, Senado de la República, Santafé de Bogotá, D.C, 1992, pag. LIII, LIV, LV).
Posteriormente, la Ley 144 de 1994 «por la cual establece el procedimiento de pérdida de investidura de los Congresistas», en su artículo 16, definió también el procedimiento para aplicar el régimen de conflicto de intereses, en el caso de Congresistas que, durante el año inmediatamente anterior a su elección, hubieren prestado sus servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan actos que se encuentren al estudio del Congreso, caso en el cual deben comunicarlo por escrito a la Mesa Directiva, para que decida el si dichos Congresistas deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos.
Dicha norma consagra el trámite que debe cumplirse cuando el conflicto de intereses se refiere al caso concreto allí previsto y se constituye entonces el complemento de la legislación contenida sobre el tema en la misma Constitución (artículo 182) y en la ley (Ley 5ª de 1992) y fue declarada ajustada a la Constitución mediante sentencia C247 de 1995 de la Corte Constitucional.
En su artículo 19 dispuso la Ley 144 en mención, que «...deroga y modifica las disposiciones legales anteriores...» disposición que es aplicable en cuanto se trate de preceptos anteriores que hubieren regulado temas en ella contenidos, pero que no es posible considerarla derogatoria de todas las normas legales anteriores, porque ello además de antitécnico desde el punto de vista jurídico, es absurdo.
Así entendido el artículo 19 de la Ley 144 de 1994 y en cuanto respecto del conflicto de intereses dicha ley sólo incluye lo previsto en su artículo 16 sobre procedimiento, dicha derogatoria no podía referirse a todas las normas de la Ley 5ª de 1992 sobre pérdida de investidura y conflictos de intereses.
De conformidad con las normas, de rango constitucional y legal, a que se ha hecho referencia, reguladoras del conflicto de intereses, el Congresista que tenga interés directo en una decisión, que debe tomar la Corporación a la cual pertenece, porque lo afecte de alguna manera debe declararse impedido para participar en sus debates y desde luego en su votación. Y el Congresista, que estando ubicado en lo supuestos legales anteriores no lo exprese y no se declare impedido, incurre en violación del régimen de conflicto de intereses.
El Consejo de Estado ha decidido ocho solicitudes de pérdida de investidura de miembros del Congreso Nacional en las cuales se ha invocado como causal la violación al régimen de conflictos de intereses, así:
1. Sentencia del 1º de diciembre de 1993, expediente AC632, Consejero Ponente doctor Miguel Viana Patiño. Se precisó que el no registro de los intereses privados en el libro respectivo, a que se refiere la Ley 5ª de 1992, no constituye violación al régimen de conflicto de intereses. La solicitud prosperó por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Algunos Consejeros salvaron el voto y otros lo aclararon.
2. Sentencia del 20 de enero de 1994, expediente AC796, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Se precisaron como normas aplicables al conflicto de intereses los artículos 182 y 183 de la Constitución Nacional y 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992. Con salvamento de voto de los doctores Miren de la Lombana de Magyaroff, Daniel Suárez Hernández, Juan Montes Hernández y Julio César Uribe Acosta. Y aclaración de voto de los doctores Carlos Betancur Jaramillo, Alvaro Lecompte Luna, Carlos Orjuela Góngora y Consuelo Sarria Olcos.
3. Sentencia del 24 de marzo de 1994, expediente AC1276, Consejero Ponente doctor Jaime Abella Zárate. Allí textualmente se dijo:
»En primer término se refiere la Sala a algunas de las apreciaciones del señor Procurador Tercero Delegado y de la parte impugnante, para expresar que no acoge la tesis de la inhibición en el juzgamiento de los casos de pérdida de investidura por la causal de 'conflicto de intereses' por falta de la ley que la desarrolle, según previsión del Artículo 182 de la Constitución.
»El solo Artículo 182 al cual estaban sujetos los Congresistas a partir de la vigencia de la nueva Constitución indica la necesidad de comunicar a la respectiva Cámara, para que ésta decida, las situaciones de carácter económico de índole particular que por oponerse o no acomodarse al 'bien común' al cual deben ajustar su actuación según el artículo 133, los inhibe para participar en el asunto sometido a su consideración. A falta de ley reglamentaria la disposición constitucional podía tener cumplimiento con la simple expresión o manifestación del Congresista para que la Cámara evaluara la situación y decidiera lo pertinente.
Y el Consejo de Estado para desarrollar su función juzgadora puede apelar en su auxilio a los criterios de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, tal como lo autoriza el Artículo 230 de la Carta».
Esta providencia tuvo salvamento de voto de la doctora Miren de la Lombana de Magyaroff.
4. Sentencia del 26 de julio de 1994, expediente AC1499, Consejero Ponente doctor Delio Gómez Leyva. Se aplicó el artículo 182 de la Constitución Nacional y se consideró la Ley 5ª de 1992 como el desarrollo legislativo del mismo. Con aclaración de voto del doctor Julio César Uribe Acosta y sin salvamento de voto.
5. Sentencia del 4 de agosto de 1994, expediente AC1433, Consejero Ponente doctor Diego Younes Moreno. Reitera expresamente la tesis sostenida en la sentencia ya mencionada del 24 de marzo de 1994, expediente AC1726 y se precisa el concepto de interés directo. Con aclaración de voto por los doctores Joaquín Barreto Ruiz y Julio César Uribe Acosta y estando ausentes los doctores Miguel González Rodríguez, Carlos Betancur Jaramillo, Miren de la Lombana de Magyaroff y Dolly Pedraza de Arenas.
6. Sentencia del 23 de agosto de 1994, expediente AC1675, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Se fundamenta en los artículos 182 y 183 de la Constitución y en la Ley 5ª de 1992 "...que reglamentó lo relativo al conflicto de intereses" y transcribe su artículo 286. Con aclaración de voto del doctor Julio César Uribe Acosta.
7. Sentencia del 9 de septiembre de 1994, expediente AC1233, Consejero Ponente doctor Yesid Rojas Serrano. Allí se dijo textualmente:
Tampoco la Sala, haciendo uso de su poder de interpretación de la demanda solicitud, encuentra cuál fue la conducta observada por los senadores demandados constitutiva de quebrantamiento al régimen de conflicto de intereses, al cual se refieren los artículos 182 de la Carta Política, 276 (sic) de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994".
8. Sentencia del 6 de febrero de 1996, expediente AC 3214, Consejera Ponente doctora Miren de la Lombana de Magyaroff. Se decidió con fundamento del Artículo 16 de la Ley 144 de 1994.
La anterior relación permite precisar cómo la tesis mayoritaria, reiteradamente sostenida por la Corporación, ha sido la de considerar que el régimen de conflicto de intereses se encuentra regulado en los artículos 182 y 183 de la Constitución Política, 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994.
Los anteriores razonamientos son suficientes para desestimar las argumentaciones que pretenden inhibir un pronunciamiento de fondo en el caso presente sobre la base de considerar que no existe ley aplicable en la medida en que el conflicto de intereses no ha sido desarrollado legalmente.
De lo expuesto concluye la Sala que existen fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales acerca de la reglamentación del conflicto de intereses; y al respecto hace las siguientes precisiones:
Primera: Se trata, en el caso de los Congresistas, de una institución de raigambre constitucional, como que está establecida en el artículo 182 de la Carta, cuyos desarrollos legislativos, en cuanto a las razones que lo determinan, el procedimiento para su declaración bajo la forma del impedimento o de la recusación, aparecen regulados, como se dijo, en los artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992.
Segunda: El impedimento para que el Congresista actúe se presenta por razones de índole moral o económica, tal como lo define, en primer término, el Artículo 182 Constitucional y en desarrollo de éste, el Artículo 286 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto expresa que él se presenta «cuando exista interés directo en la decisión porque lo afecte de alguna manera».
Tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado como la doctrina, la expresión del derecho positivo y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia muestran que el conflicto de interés, independientemente del tipo de razón en que se origine (económica, moral, intelectual, etc.) en cuanto prive al juez o al funcionario, en este caso al legislador, de la imparcialidad necesaria para la adopción de la decisión de que se trate, debe ser declarado o, cuando ello no suceda, puesto de manifiesto mediante el expediente de la recusación.
Así las cosas, entiende la Sala que el impedimento y la recusación son los instrumentos idóneos que el legislador ha establecido para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario en el proceso de toma de decisiones.
Estima la Sala, y con ello no se está realizando ningún invento de última hora, que no es necesario, ni conveniente, ni posible, que exista una tabla legal de conductas éticas que supongan una adecuación típica, para efectos de poder juzgar acerca de la presencia o no de un conflicto de interés por razones de orden moral. Basta la consagración genérica tal como se formula en el Artículo 182 de la Constitución o como se plantea en el 286 de la Ley 5ª o como se estructura en la causal primera de impedimento a que se refiere el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre lo anterior ha dicho la Corte Suprema de Justicia:
«La Sala considera, sin necesidad de acudir a elaboradas disquisiciones, que fue acertada la decisión tomada por los Magistrados Sánchez y Velásquez, pues es evidente que existe por parte de los impedidos un interés que bien puede calificarse de intelectual, como que es consustancial a los seres humanos el deseo por que las obras producto de su ingenio trasciendan en el tiempo y en el espacio sin mayores contratiempos o escollos insalvables.
»Procede entonces la causal invocada por unos de los impedidos toda vez que estando demostrado en los autos que los Magistrados sí fingieron en alguna medida como coautores en la redacción del Estatuto Aduanero que hoy está en vigor, no puede desconocerse que a quienes participaron en esa labor sí debe interesarles la suerte que corran las instituciones jurídicas que contribuyen a crear.
»Así, pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de impedimento, sino que dentro del amplio concepto del 'interés en el proceso' a que se refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado racional puede derivarse de la decisión correspondiente (Gaceta Judicial. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Bogotá, D.E. 10 de noviembre de 1987, Magistrado Ponente: doctor Rodolfo Mantilla Jácome. Acta No. 72 de octubre 27 de 1987, pág. 463).
Por consiguiente no es admisible para la Sala el argumento de que en el estado actual de la legislación sólo es posible hablar de conflicto de interés respecto de los Congresistas, cuando éste tiene connotación económica.
Tercera: Tampoco es admisible el argumento de que sólo en la medida en que el legislador tipifique unas prohibiciones precisas de carácter ético podría deducirse impedimento moral. Esto último equivaldría a aceptar que en materia de conflicto de interés de los Congresistas impera la ética de que todo está permitido.
No hay razón para afirmar que por no haber sido establecido por el legislador un catálogo o listado de todas las conductas que puedan dar lugar a que se tipifique el conflicto de intereses de índole moral, ello se traduzca en la imposibilidad de aplicarlo. Pues lo cierto es, que:
a) La Carta exige que los Congresistas pongan en conocimiento de la respectiva Cámara «las situaciones de orden moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración»;
b) El Artículo 286 de la Ley 5ª, les exige que se declaren impedidos cuando exista «interés directo en la decisión porque los afecte de alguna manera» a ellos o a sus más próximos familiares o a sus socios;
c) Se encuentra prevista la autoridad encargada de estudiar y pronunciarse sobre la procedencia del impedimento o de la recusación en caso de que aquél no sea manifestado espontáneamente;
d) Existe un procedimiento para darles curso a las solicitudes de desinvestiduras, contenido básicamente en la Ley 144 de 1994;
e) Con excepción de los anexos de la solicitud, la Ley 144 de 1994 no regula lo concerniente al régimen probatorio. Tampoco lo hace la Ley 5ª de 1992.
Así, el asunto queda gobernado por el Título XXI del C.C.A., entre cuyos mandatos está el artículo 168 ibídem a cuyas voces, en los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de ese código, las del procedimiento civil, en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valorización.
En consecuencia, el régimen probatorio es el contenido en el Título XXI del C.C.A, y el Título XIII del C. de P.C.
f) Existe un juez encargado de fallar los procesos de desinvestidura, cual es el Consejo de Estado, por disposición de estirpe constitucional.
Todo lo anterior constituye, a no dudarlo, el régimen del conflicto de intereses que echan de menos el distinguido colaborador Fiscal y el señor apoderado del demandado, que los lleva a sostener la inaplicación del conflicto de interés originado en asuntos de índole moral.
Cuarta: El conflicto de interés surge o se presenta cuando según la ley «exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera (al Congresista), o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o hecho». Se trata, evidentemente, de una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen.
Quinta: La presencia del conflicto de intereses no es en sí misma censurable. Por lo general los hombres están expuestos a soportar y a resolver en sus relaciones sociales y políticas conflictos de intereses de las más variadas características. Lo que es censurable y lo que determina un tratamiento legal, es la forma como el individuo resuelve el conflicto de intereses presentado en frente de una situación concreta. El individuo puede, en efecto hacer un pacto de paz con su conciencia y admitir la resolución del conflicto aceptando, por ejemplo, que lo que es bueno para el todo lo es también para la parte, aun así se tome una posición determinante en la adopción de la decisión que favorece; pero puede también advertir, y es su obligación moral legal hacerlo, que participar en la adopción de la decisión correspondiente cuando de ella derivaría un beneficio personal particularizado, no sólo contraría normas morales (en cualquier sistema ético) sino que vulneraría disposiciones del derecho positivo (como las que aquí se han citado).
Por ello, para evitar que se dé una participación viciada de parcialidad en el proceso de toma de decisiones (judiciales, legislativas, administrativas, etc), el ordenamiento positivo establece un mecanismo de una gran racionalidad y de una impresionante sencillez: el juez, el legislador, el administrador, que debiendo participar en la adopción de una determinada decisión, llámese sentencia, ley, decreto, acto administrativo, etc., si encuentra que su adopción es susceptible de generarle un beneficio particular específico, debe ser separado de dicho proceso, bien en forma voluntaria porque advertida la inhabilidad, la haga manifiesta mediante la declaratoria del impedimento, ora porque terceras personas, utilizando el mecanismo de la recusación, así lo determinen.
De cualquier forma, cuando la separación no se haga en forma voluntaria, vía la declaración de impedimento, se prevén sanciones de diversa índole para aquellos que fueron recusados y la recusación resultó válida y para quienes participaron en la adopción de la decisión cuando existía el impedimento a que se viene refiriendo la Sala.
Tanto la norma constitucional como la legal son claras en definir que quien esté incurso en el conflicto de intereses se encuentra inhibido para participar en la decisión y «deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas».
Como consecuencia por el hecho de no respetar lo normado constitucional y legalmente sobre conflicto de intereses la Carta de 1991 consagra la sanción de pérdida de investidura.
Sexta: La sanción de pérdida de investidura prevista en el artículo 183 de la Constitución cuando se origine en la causal de violación del régimen de conflicto de intereses tendrá lugar cuando quiera que el Congresista haya participado «en los debates o votaciones respectivas» sin haber manifestado el impedimento que hacía exigible una conducta de abstención, de separación del debate, según lo que previenen los artículos 182 y 286 de la Constitución y la Ley 5ª de 1992, respectivamente".
De lo anterior, se desprende, en mi opinión que sí existe una reglamentación legal relativa al conflicto de interés, tanto económico como moral que es aplicable al caso en estudio.
En cuanto a los hechos del 13 de diciembre de 1995, y en el caso concreto se tiene: Que el Senador Guerra de la Espriella, fue elegido para el período 1994 - 1998. En el expediente aparece probado que para le fecha en que se dio el debate en el Senado, el Senador José Guerra de la Espriella conocía que contra él cursaban varios procesos penales. Por ello, en mi opinión, lo expresado en el proyecto que me fue improbado efectué el siguiente análisis, que considero válido:
De las pruebas enviadas por la Corte Suprema de Justicia se desprende claramente que en cuanto al proceso radicado bajo el No.10470, por el presunto delito de testaferrato, el Senador José Guerra de la Espriella rindió versión libre el 12 de junio de 1995; diligencia ampliada el 4 de septiembre de 1995. En ellas se le pregunta al Senador sobre viajes y estadías en la ciudad de Cali, el motivo, su conocimiento y vínculo con la sociedad inversiones Ara Ltda., y acerca de quiénes y por qué cancelaron varias de sus cuentas en el Hotel Internacional de Cali. En las respuestas se acepta un conocimiento, por razones comerciales, con el señor Julián Murcillo.
Respecto del proceso No.10024, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, se advierte que el Senador Guerra de la Espriella rindió versión libre el 19 de septiembre de 1995: Las preguntas en esta diligencia estuvieron encaminadas a averiguar si conocía al denunciante señor Alberto Ursola Pérez, sobre la manera como el Senador había adquirido unas fincas y unos vehículos. Se le preguntó si había manejado dineros del Presupuesto Nacional. En las respuestas manifestó que no conocía al denunciante, que según la Registraduría no había cédula expedida a su nombre y dio varias explicaciones acerca de cómo había adquirido los bienes.
En el caso sub judice de la prueba remitida por la Corte Suprema de Justicia, con oficio calendado el 19 de marzo pasado, se establece que el Senador Guerra de la Espriella había rendido versión libre tanto en el proceso 1024, por presunto delito de enriquecimento ilícito, el día diecinueve (19) de septiembre de 1995, como en el proceso 10.470, por testaferrato, el día doce (12) de julio de 1995, diligencia ampliada el día 4 de septiembre de 1995.
Se observa que, según el Artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, durante la investigación previa las diligencias son reservadas, pero el defensor del imputado que rindió versión preliminar tiene derecho a conocerlas y a que le expidan copias. En consecuencia, el Senador Guerra de la Espriella , sí conocía el 13 de diciembre de 1995, que en la Corte Suprema de Justicia cursaba un proceso en su contra por enriquecimiento ilícito, y por ello, a la luz del debate surtido en el Senado de la República, en la fecha citada, y conforme al precepto Constitucional, tenía la obligación de haber manifestado su impedimento.
5º. Al analizar en apartes anteriores lo ocurrido en el debate se puso de presente que los temas de enriquecimiento ilícito y del alcance que el artículo cuestionado tenía sobre el juzgamiento, gravitaban en torno del debate. De dichas advertencias no podía sustraerse el Senador Guerra de la Espriella, para que pueda argumentarse, como lo dice en su escrito de oposición, que entre el proyecto de artículo transcrito y el tipo penal de enriquecimiento ilícito no existe relación alguna.
Las discusiones del artículo cuestionado, como dan cuenta las actas, fueron pródigas sobre la incidencia que tenía la aprobación del "artículo nuevo" en la tipicidad del enriquecimiento ilícito, y si como da fe el acta No.35, el Senador Guerra de la Espriella contestó a lista, estuvo siempre presente porque no hay constancia de que se hubiera retirado del recinto y votó afirmativamente el proyecto de ley, no puede aceptarse que no tuviera entendimiento de los efectos que la norma aprobada pudiera tener en las investigaciones en curso sobre el delito de enriquecimiento ilícito, varias veces mencionado en el debate.
De lo anterior se concluye, sin mayor esfuerzo, que una persona que participaba en el debate deduciría fácilmente que aquellas personas cuestionadas penalmente por enriquecimiento ilícito, se podrían beneficiar, por cuanto se trataba de exigir que para que se tipificara al delito, previamente se debía determinar la ilicitud de los dineros con los cuales se obtuvo el incremento patrimonial.
Ahora bien, la Sala se encuentra ante un proceso de pérdida de investidura, donde investiga la observancia de la obligación por parte del Congresista de poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que lo inhiben para participar en el trámite de asuntos sometidos a su consideración.
Para la Sala es claro que si el Senador José Guerra de la Espriella participó en el debate, votó favorablemente un proyecto de ley, que lo podía beneficiar en cuanto afectaba las diligencias preliminares que por enriquecimiento ilícito se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia, incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses, en cuanto desconoció las normas que establecen que en dicha situación el Congresista debe informar su interés y declararse impedido, toda vez que se trataba de una situación de carácter particular, estrictamente personal en la que tenía interés el Senador y que significó utilizar su investidura para beneficio particular.
Por las anteriores consideraciones, estimo que en el sub lite se ha debido decretar la pérdida de investidura del senador Guerra de la Espriella.
Respetuosamente,
Julio E. Correa Restrepo.
Fecha: Ut Supra
REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Violación / INVESTIGACION PENAL A CONGRESISTA - Manifestación de impedimento
Teniendo en cuenta que según el acta No.35 correspondiente a la sesión realizada el día miércoles 13 de diciembre del Senado de la República, publicada en la Gaceta del Congreso No. 479 del 20 de diciembre en la página 33 está registrada la votación nominada del artículo en cuestión y allí aparece que el Senador Guerra de la Espriella la votó afirmativamente, conociendo los efectos que dicho artículo tenía en su caso personal, por estar investigado por la Corte Suprema de Justicia, violó el régimen de conflicto de intereses, al no manifestar su interés y declararse impedido, ya que se trataba de una situación individual en la cual tenía interés personal e implicaba la utilización de su investidura en beneficio particular, y por lo tanto la Sala ha debido decretar la pérdida de su investidura, tal como lo propuso el doctor Guillermo Chahín Lizcano en la ponencia que fue considerada en la sesión de la Sala del 5 de marzo del presente año, que yo compartí y la cual no fue aprobada.
SALVAMENTO DE VOTO
Por cuanto la conducta que se endilga al Senador José Guerra de la Espriella, es la misma de que fue acusado el Senador Jorge Ramón Elías Náder, al solicitante la pérdida de su investidura por el doctor Emilio Sánchez Alsina, invocando la misma causal de violación al régimen de conflicto de intereses resultan válidos, para sustentar mi discrepancia con la providencia que antecede, los criterios ampliamente expuestos en la ponencia que me correspondió elaborar, la cual decía, textualmente, en su parte considerativa:
"1. La pérdida de la Investidura y el Conflicto de Intereses. Su reglamentación.
Recuperar el prestigio del congreso fue uno de los móviles de la reforma constitucional de 1991 y como consecuencia de ello se regularon algunos mecanismos de control respecto de sus miembros.
Dentro del marco de la democracia participativa, el Artículo 40 de la Constitución estableció como derecho de los ciudadanos el de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y, como un mecanismo específico para tal efecto, se consagró la figura de la pérdida de la investidura de sus miembros a través de la cual se hacen efectivos el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, toda vez que se constituye en la eventual sanción para quien los desconozca. Dicha figura, que había tenido una existencia efímera en la reforma constitucional de 1979, al hacer realidad la participación de los ciudadanos en el control de sus elegidos, permite afirmar la real existencia de la soberanía popular, consagrada en el artículo 3º de la Carta de 1991.
En este sentido, la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente, al regular la Rama Legislativa del Poder Público, en su Informe Ponencia para primer debate en la Plenaria de la Asamblea consideró:
«...el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés quedaría incompleto y sería inane si no se estableciera la condigna sanción. Creyó también en forma unificada la Comisión que dada la alta posición del Congresista, la violación de este régimen no podía acarrear sanción inferior a la pérdida de la investidura y así se consagró,...». Gaceta Constitucional número 79 del miércoles 22 de mayo de 1991, pág. 17.
Y en relación con el conflicto de interés, en la respectiva ponencia se afirma:
5.3. Conflicto de interés: como quiera que todo ser humano está sujeto a variaciones en su capacidad de juicio imparcial cuando intervienen intereses o compromisos personales que puedan ser afectados por las decisiones a tomar, resulta necesario prevenir que tales intereses o compromisos distorsionen el ánimo imparcial del Congresista, quien debe actuar siempre movido por los más altos intereses del Estado y de la comunidad. Se consideró indispensable dejar la posibilidad de recusaciones si el mismo afectado no declara ante la corporación sus posibles motivos de conflicto de interés". Gaceta Constitucional número 79 del miércoles 22 de mayo de 1991, pág. 16.
Los anteriores criterios quedaron plasmados en el articulado propuesto y específicamente en relación con el tema del conflicto de intereses, además de incluir su violación como causal de pérdida de la investidura, junto con la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se propuso el siguiente texto:
«Los congresistas estarán obligados a poner en conocimiento de la respectiva cámara sus conflictos de interés de carácter moral o económico que los inhiba para decidir sobre asuntos sometidos a su consideración. Si no lo hicieren, cualquier persona podrá recusarlos».
Este es el antecedente del actual artículo 182 de nuestra Carta Fundamental, el cual regula la figura del Conflicto de Intereses en los siguientes términos:
«Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones».
De acuerdo con el artículo transcrito, correspondía al legislador la reglamentación de lo relacionado con los conflictos de intereses por expreso mandato constitucional y aunque inicialmente no estaba incluido en algunos de los proyectos de reglamento del Congreso, luego de diferentes propuestas y discusiones, el legislador lo consagró en el Capítulo Undécimo titulado del Estatuto del Congresista, en su Sección Cuarta conformada por los artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, además de que en su Artículo 268, ordinal 6, establece como uno de los deberes de los congresistas el de «poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración».
Y al regular la pérdida de investidura consagra la violación al régimen de conflicto de intereses como una de sus causales (Artículo 296 numeral 3, ibídem).
Respecto de dicha Ley 5ª de 1992, contentiva del Reglamento del Congreso, su Ponente, el entonces Senador Orlando Vásquez Velásquez, afirma:
«11.5 Pérdida de la Investidura
»En la Sección 5ª Capítulo undécimo, sobre el Estatuto del Congresista, los artículos 296 a 304 consagran el procedimiento acerca de la pérdida de la investidura congresional cuando se presenta alguna causal señalada en el Artículo 183 constitucional.
»Las causales diversas de la nueva figura en la vida institucional del país han sido establecidas como una forma de sanción al Congresista cuando no da cumplimiento a los deberes que el cargo popular le impone, o cuando desborda en conductas y comportamientos que merecen el reproche social.
»Son éstas unas causales taxativas dispuestas por la vía constitucional.
»¿Pero es suficiente la consagración constitucional para alcanzar el cabal y efectivo cumplimiento de los deberes y prohibiciones por parte de los Congresistas?
»En ausencia de legislación que desarrolle estos preceptos con una clara definición y procedimiento de aplicación, la conclusión es terminante: son letra muerta que constituyen una normativa sin eficacia.
»Esta reglamentación pretende precisamente alcanzar, así sea sin la dimensión deseable, regular la institución. Veamos:
»Son, en realidad, siete (7) causales de pérdida de investidura congresal que exigen pronunciamiento de diversa naturaleza según la causal de que se trate. Son ellas:
»a) Violación del régimen de inhabilidades;
»b) Violación del régimen de incompatibilidades;
»c) Violación del régimen de conflicto de intereses;
»d) Indebida destinación de dineros públicos;
»e) Tráfico de influencias debidamente comprobadas;
»f) Inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis (6) reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo y de la ley o mociones de censura;
»g) No tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
»El Consejo de Estado dispone el Artículo 184 de la Carta, 'de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de solicitud formulada por la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier ciudadano', debe proceder a decretar la pérdida de la investidura.
»Estas especiales estimaciones de orden constitucional hacen imperativa la adopción de dos cuerpos legales que brinden la garantía del derecho de defensa suficiente a quienes eventualmente se encuentren incursos en alguna de estas causales: una ley orgánica, de carácter reglamentario como la que se examina; y una ley estatutaria, referida a un aspecto de la Administración de Justicia que adscriba la competencia para el procedimiento aplicable (artículos 151 y 152, ordinal 3 C.N).
"El primer aspecto se desarrolla en la presente ley dentro de un marco de amplias y seguras garantías constitucionales para el Congresista. Y el segundo debe ser materia de debate en el curso de los próximos meses en el Congreso de la República" (Reglamento del Congreso, Constitución Política y otras normas referentes a la Rama Legislativa, Senado de la República , Santafé de Bogotá, D.C, 1992, p·5. LIII,LIV.LV).
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, el Conflicto de Intereses se encuentra debidamente reglamentado en los términos de la Ley 5ª de 1992, calificada por su propio Ponente como ley orgánica, de carácter reglamentario.
Los artículos 286 y 291 de dicha ley disponen textualmente :
«Artículo 286. Aplicación. Todo Congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios del derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas».
«Artículo 291. Declaración de impedimento. Todo Senador o Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental, al observar un conflicto de interés».
Posteriormente la Ley 144 de 1994 «por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas», en su Artículo 16, definió también el procedimiento para aplicar el régimen de conflicto de intereses, en el caso de congresistas que, durante el año inmediatamente anterior a su elección, hubieren prestado sus servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan actos que se encuentren al estudio del Congreso, caso en el cual deben comunicarlo por lo escrito a la Mesa Directiva para que decida si dichos congresistas deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos.
Dicha norma consagra el trámite que debe cumplirse cuando el conflicto de intereses se refiere al caso concreto allí previsto y se constituye entonces en complemento de la legislación contenida sobre el tema en la misma Constitución (artículo 182) y en la ley (Ley 5ª de 1992) y fue declarada ajustada a la Constitución mediante Sentencia C247 de 1995 de la Corte Constitucional.
En su Artículo 19 dispuso la Ley 144 en mención que «...deroga y modifica las disposiciones legales anteriores...», disposición que es aplicable en cuanto se trate de disposiciones anteriores que hubieren regulado temas en ella contenidos, pero que no es posible considerar la derogatoria de todas las disposiciones legales anteriores, porque ello además, desde el punto de vista jurídico es absurdo.
Así entendido el Artículo 19 de la Ley 144 de 1994 y en cuanto respecto del conflicto de intereses dicha ley sólo incluye lo previsto en su Artículo 16 sobre procedimiento, dicha derogatoria no podía referirse a todas las normas de la Ley 5ª de 1992 sobre pérdida de investidura y conflictos de intereses.
De conformidad con las normas, de rango constitucional y legal, a que se ha hecho referencia, reguladoras del conflicto de intereses, el Congresista que tenga interés directo de una decisión que debe tomar la Corporación a la cual pertenece, porque lo afecte de alguna manera debe declararse impedido para participar en sus debates y desde luego en su votación. Y el Congresista, que estando ubicado en los supuestos legales anteriores, no lo exprese y no se declare impedido, incurre en violación del régimen de conflicto de intereses.
Con fundamento en el anterior marco normativo, el Consejo de Estado a decidido ocho solicitudes de pérdida de investidura de miembros del Congreso Nacional, en las cuales se ha invocado como causal la violación al régimen de conflictos de intereses, así:
1. Sentencia del 1º de diciembre de 1993, expediente AC632, Consejero Ponente doctor Miguel Viana Patiño. Se precisó que el no registro de los intereses privados en el libro respectivo, a que se refiere la Ley 5ª de 1992, no constituye violación al régimen de conflicto de intereses. La solicitud prosperó por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Algunos Consejeros salvaron el voto y otros lo aclararon.
2. Sentencia del 20 de enero de 1994, expediente AC796, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Se precisaron como normas aplicables al conflicto de intereses los artículos 182 y 183 de la Constitución Nacional y 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992. Con salvamento de voto de los doctores Miren de la Lombana de Magyaroff, Daniel Suárez Hernández, Juan Montes Hernández y Julio César Uribe Acosta. Y aclaración de voto de los doctores Carlos Betancur Jaramillo, Alvaro Lecompte Luna, Carlos Orjuela Góngora y Consuelo Sarria Olcos.
3. Sentencia del 24 de marzo de 1994, expediente AC1276, Consejero Ponente doctor Jaime Abella Zárate. Allí textualmente se dijo:
«En primer término se refiere la Sala a algunas de las apreciaciones del señor Procurador Tercero Delegado y de la parte impugnante, para expresar que no acoge la tesis de la inhibición en el juzgamiento de los casos de pérdida de investidura por la causal de 'conflicto de intereses' por falta de la ley que la desarrolle según previsión del Artículo 182 de la Constitución.
»El sólo Artículo 182 al cual estaban sujetos los Congresistas a partir de la vigencia de la nueva Constitución indica la necesidad de comunicar a la respectiva Cámara, para que ésta decida las situaciones de carácter económico de índole particular que por oponerse a no acomodarse al 'bien común' al cual deben ajustar su actuación según el artículo 133, los inhibe para participar en el asunto sometido a su consideración. A falta de ley reglamentaria la disposición constitucional podía tener cumplimiento con la simple expresión o manifestación del Congresista para que la Cámara evaluara la situación y decidiera lo pertinente.
»Y el Consejo de Estado para desarrollar su función juzgadora puede apelar en su auxilio a los criterios de la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, tal como lo autoriza el artículo 230 de la Carta».
Esta providencia tuvo salvamento de voto de la doctora Miren de la Lombana de Magyaroff.
4. Sentencia del 26 de julio de 1994, expediente AC1499, Consejero Ponente doctor Delio Gómez Leyva. Se aplicó el artículo 182 de la Constitución Nacional y se consideró la Ley 5ª de 1992 como el desarrollo legislativo del mismo. Con aclaración de voto del doctor Julio César Uribe Acosta y sin salvamento de voto.
5. Sentencia del 4 de agosto de 1994, expediente AC1433, Consejero Ponente doctor Diego Younes Moreno. Reitera expresamente la tesis sostenida en la sentencia ya mencionada del 24 de marzo de 1994, expediente AC1726 y se precisa el concepto de interés directo. Con aclaración de voto de los doctores Joaquín Barreto Ruiz y Julio César Uribe Acosta y estando ausentes los doctores Miguel González Rodríguez, Carlos Betancur Jaramillo, Miren de la Lombana de Magyaroff y Dolly Pedraza de Arenas.
6. Sentencia del 23 de agosto de 1994, expediente AC1675, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Se fundamenta en los artículos 182 y 183 de la Constitución y en la Ley 5ª de 1992 «...que reglamentó lo relativo al conflicto de intereses», y transcribe su Artículo 286. Con aclaración de voto del doctor Julio César Uribe Acosta.
7. Sentencia del 9 de septiembre de 1994, expediente AC1233, Consejero Ponente doctor Yesid Rojas Serrano. Allí se dijo textualmente:
«Tampoco la Sala, haciendo uso de su poder de interpretación de la demanda solicitud, encuentra cuál fue la conducta observada por los senadores demandados constitutiva de quebramiento al régimen de conflicto de intereses, al cual se refieren los artículos 182 de la Carta Política, 276 (sic) de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994».
8. Sentencia del 6 de febrero de 1996, expediente AC3214, Consejera Ponente doctora Miren de la Lombana de Magyaroff. Se decidió con fundamento del Artículo 16 de la Ley 144 de 1994.
La anterior relación permite precisar cómo, la tesis mayoritaria, reiteradamente sostenida por la Corporación, explícita o implícitamente, ha sido la de considerar que el régimen de conflicto de intereses se encuentra regulado en los artículos 182 y 183 de la Constitución, 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992 y 16 de la Ley 144 de 1994.
Al reiterar dicha tesis, en esta oportunidad la Sala precisa que, por lo demás, en relación con los conflictos de intereses en cuestiones de tipo moral, a que se refiere la Constitución en su artículo 182, ello no son susceptibles de regular de manera concreta y particular, toda vez que, sólo la persona en su fuero interno y en su conciencia puede saber cuando está interesada moralmente en una decisión legislativa.
Las anteriores consideraciones hacen que la Sala no comparta el criterio expuesto por el señor apoderado del senador Elías Náder en el sentido de que la solicitud ha debido rechazarse por no existir reglamentación respecto del conflicto de intereses y la tesis del señor Procurador Segundo Delegado, en el sentido de que deben negarse las peticiones del accionante por la misma razón, ya que la Sala, en este aspecto, comparte los criterios expuestos por el doctor Orlando Vásquez Velásquez, Ponente de la Ley 5ª de 1992 en el Senado de la República, atrás transcritos, en el sentido de que la Ley 5 de 1992 contiene la reglamentación sobre el conflicto de intereses a que se refiere el Artículo 182 de la Constitución Nacional.
2. La conducta del Senador Jorge Ramón Elías Nader y el régimen de conflictos de intereses.
Estando comprobada, en el expediente al folio 14 del Cuaderno Principal, la calidad del Senador de la República del doctor Jorge Ramón Elías Nader, debe la Sala establecer si se dio alegada violación del régimen de conflictos de intereses por el Senador Jorge Ramón Elías Náder, con la conducta que se le endilga.
Afirma, el solicitante que el Senador Elías Náder violó el régimen de conflictos de intereses, al haber intervenido en la votación de un artículo que se adicionó al proyecto de ley sobre la seguridad ciudadana, artículo que pretendía convertir el delito de enriquecimiento ilícito en un delito subalterno, con lo cual se solucionaba la situación en materia penal que tenía el citado Senador, por estar siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, y por esta razón se ha debido declarar impedido para votar dicho artículo, explicación que para la Sala resulta suficiente para precisar el concepto de violación del régimen de conflicto de intereses.
De conformidad con las pruebas allegadas al proceso está comprobado que el Senador Jorge Ramón Elías Náder, asistió a la sesión ordinaria del Senado de la República realizada el día 13 de diciembre de 1995 y contestó a lista (Gaceta del Congreso No. 479 del miércoles 20 de diciembre de 1995, pág. 2).
Igualmente está comprobado que en el orden del día para la sesión de dicha fecha, estaba incluido el "Proyecto No.168 Senado y No.129 Cámara, por el cual se determina el régimen aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones" (Gaceta del Congreso No. 479 del miércoles 20 de diciembre de 1995, pág. 2).
En la misma Gaceta del Congreso No. 479, en las páginas 15 y siguientes, consta la discusión del proyecto y allí, luego de la intervención del Senador Guillermo Angulo Gómez, se leen las proposiciones supresivas de algunos artículos del proyecto y puesto en consideración con las modificaciones mencionadas, es aprobado. En seguida, por Secretaría se da lectura a un artículo nuevo suscrito por 45 Senadores, el cual dice así:
«La doctrina constitucional adoptada en la sentencia de la Corte Constitucional es criterio auxiliar de interpretación para las autoridades, excepto en los siguientes casos:
»Primero, cuando dicte sentencias interpretativas, es decir, aquellas que declaran la exequibilidad de una norma legal, condicionada a una determinada forma de interpretación.
»Segundo, cuando la parte emotiva (sic) de la sentencia proferida por la Corte Constitucional guarde unidad indisoluble o relación directa o tenga el hecho (sic) causal con la parte resolutiva de la misma.
»Tercero, en los casos de sentencias integradoras, es decir, cuando a falta de legislación adecuada para resolver un asunto concreto sometido a su competencia, el juez aplique directamente la norma constitucional. En estos tres casos la doctrina adoptada en la providencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional, obliga en su integridad y corrige la jurisprudencia. Su inobservancia es causal de mala conducta».
Según el relato de la citada Gaceta del Congreso nadie sustentó el nuevo artículo y se abrió el debate, en el cual no intervino el Senador Jorge Ramón Elías Náder. Sometido el artículo nuevo a consideración fue aprobado por 56 votos a favor y 32 en contra.
De acuerdo con las actas, y por cuanto la votación, fue nominal puede establecerse claramente que el Senador Elías Náder votó favorablemente el proyecto en cuestión (Gaceta de Congreso No.479, miércoles 20 de diciembre de 1995, pág. 33).
La presunta relación de dicho artículo adicional al proyecto, discutido y aprobado por 56 votos en la sesión plenaria del Senado de la República en su sesión del 13 de diciembre, con el delito de enriquecimiento ilícito, alegada por el solicitante, aparece claramente establecida a través de la discusión del mismo en el debate.
El Senador Luis Guillermo Giraldo en su intervención, durante la discusión dijo:
«...añadido a un texto que trata de contravenciones, que no profundiza en materia de justicia, que trata ciertamente del derecho casi que correccional y al cual se le está tratando de añadir un artículo de amplio contenido jurídico y de amplia repercusión actual por las circunstancias que está viviendo en este momento el país, por investigaciones que está adelantando la Procuraduría en relación con dineros que financiaron posiblemente campañas electorales, dineros que pudieron provenir también el narcotráfico...
»...pidiéndole al señor Ministro de Justicia que ilustre al Senado, qué ocurriría con lo que inicialmente se conoce como el proceso 8.000, en el caso de que el Congreso de la República aprobara este artículo que se ha presentado a la consideración de la Plenaria de hoy, para que todos sepamos cómo vamos a votar y cuáles son las consecuencias directas, inmediatas de coyuntura...
»...Yo deseo vivamente que quienes en un momento determinado se encuentran en ese proceso 8.000, le expliquen al país su conducta y obtengan conforme a las leyes actuales el veredicto institucional que los declare inocentes, deseo eso, pero creo que aquí puede pasar, honorables Senadores, cuando veo en los curules a unos estimados colegas, que cuyo texto aquí transcrito los puede afectar positivamente cuando yo soy inocente, yo no acepto una amnistía, cuando hay inocencia no necesitamos de artículos de proyecto de ley. Eso se impone por sí sólo, este es un momento bastante difícil y decisivo para el Senado de la República, en donde a lo mejor el país nos puede enjuiciar por estar legislando al calor de la coyuntura, a lo mejor por estar legislando con nombres propios y eso no es bueno para este Congreso...» (Gaceta del Congreso No. 479 del miércoles 20 de diciembre de 1995, págs. 18 y19).
Más adelante, el señor Fiscal General de la Nación, doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, en una de sus intervenciones dijo:
«...pero yo no puedo dejar de hablar de las razones que me permiten a mí afirmar que es una decisión además absurda relacionada con la coyuntura.
»Claro está, ya lo dijo el Senador Giraldo, con todo respeto, yo creo que también debo decir lo mismo, pero al mismo tiempo también referirme al tema de enriquecimiento ilícito, sin lugar a duda establecer cómo se estableció la tipificación de este delito, demuestra claro está, falencias, dificultades, deficiencias en la capacidad investigativa del Estado para poder tomar los delitos que generan una gran capacidad económica, esto es absolutamente cierto y a partir de los cuales se estructura una cadena de beneficiarios de ese ingreso y lo vuelvo a repetir hoy, por decirles el delito que no puede ni debe continuar en manos de los delincuentes, yo sigo insistiendo, estamos haciendo un trabajo en ese sentido, esperamos presentarlo en la próxima legislatura, y el país debe avanzar en la debida aplicación del artículo 34 de la Constitución, cuando se habla de la extinción del dominio de los bienes adquiridos en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social es claro.
»Los ingresos provenientes del delito, el secuestro, el delito de subversión, y por que no decirlo, también del narcotráfico y de cualquier delito, no puede seguir en manos de los delincuentes, esto es una inconsecuencia, que tal que todo el fenómeno de la corrupción de la forma como alrededor del erario público se esquilma de todas maneras la riqueza que es de todos, de la sociedad, esas personas que queden con esos dineros puedan de una manera alegre continuar con ese patrimonio adquirido ilegalmente, ilícitamente, delictivamente en virtud de una acción criminal, eso es absurdo, establece el delito del enriquecimiento ilícito esa posibilidad claro está y hay que reconocer la deficiencia, yo no voy a entrar en detalles en cuanto la interpretación, pero sí me llamó mucho la atención y lo dije expresamente, que a raíz de una demanda que se presentara a la Corte Constitucional recientemente la Corte que tuvo que, por supuesto, tomar una decisión consecuente con el procedimiento que se ha adoptado porque se estaba demandando, por su puesto en la demanda se establecía que no prosperaba y se transcribía algunos apartes de la decisión adoptada dos años o algo así en 1993, antes atrás, dos años atrás, esta decisión tenía que ver con un artículo, el primero si no estoy mal, del Decreto 1895 de 1989, cuando debió establecerse el enriquecimiento ilícito, en aquellas circunstancias tan tremendas del país... »
»...yo mismo me he planteado esa duda, pero por supuesto que el delito en sí mismo, este delito es autónomo, debe ser considerado como un delito autónomo precisamente porque así se concibió y porque esas fueron las circunstancias, repito, las deficiencias investigativas para establecer la verdad en la realidad de la comisión de unas conductas delictivas...» (Gaceta del Congreso No.479 del miércoles 20 de diciembre de 1995, pág 22 y 23).
El Senador Gustavo Espinosa Jaramillo en una interpelación al señor Fiscal, afirmó:
"Presidente, señor Fiscal, usted ha vinculado en forma abierta, concreta y muy franca este proyecto de artículo con el tema del narcotráfico y del enriquecimiento ilícito, jurídicamente ha dicho varias inexactitudes, yo me voy a referir a ellas más tarde, ahora quiero hacerle esta pregunta concreta: Considera usted que aprobar este artículo interfiere los procesos contra Fernando Botero y contra Juan Manuel Abella, y considera usted que este artículo va a favorecerlo a ellos, puesto que ambos están supuestamente sindicados por enriquecimiento ilícito de particulares?" (Gaceta No. 479 de miércoles 20 de diciembre de 1995, pág 23).
Continuó el señor Fiscal en el uso de la palabra y dijo respecto del artículo nuevo del proyecto en consideración:
«...a un artículo como esto si tiene vigencia se tendrá que aplicar y eso tendrá el efecto, yo no me refiero a eso, pero que afecta el curso de muchas investigaciones yo sí creo; eso lo han dicho personas que me han antecedido en el uso de la palabra y esa es una de las razones por las cuales considero inconveniente y aun absurda esta decisión en estos momentos...» (Gaceta No. 479 del 20 de diciembre de 1995, pág 25).
El último interviniente en el debate Senador Gustavo Espinosa Jaramillo se refiere a un antecedente personal que califica de monstruosa deformación cuando propuso una reforma al Código de Procedimiento Penal y se le acusó de pretender suprimir el delito de enriquecimiento ilícito de la legislación y expresa que no firmó la proposición del artículo en discusión y en relación con el tema afirma:
«por qué han vinculado el tema con el narcotráfico, por qué lo vinculan con el enriquecimiento ilícito, por qué lo han vinculado con ese conjunto de procesos que llaman el proceso 8.000, el señor Fiscal no lo ha dicho explícitamente, pero implícitamente dice sí, se aprueba va a pertubar un poco de esos procesos que están (en) marcha, se está refiriendo es al proceso de Fernando Botero y de Juan Manuel Abella, de eso es que se trata, honorables Senadores, pero por qué se asusta la Fiscalía de que se apruebe este artículo, por qué se asusta de que la ley dé fuerza a la cosa juzgada constitucional, por qué la Corte Constitucional en 1993 y en 1994 se ocupó del enriquecimiento ilícito y dijo cómo se entiende el tipo penal...
»Porque aquí lo que está pasando, lo que nadie se atreve a decir es que lo que la Fiscalía busca es destruir el poder, tumbar el poder, tumbar al Presidente, tumbar al Contralor, tumbar al Procurador, y meternos a la cárcel a 15 ó 20 ó 30 ó 3 Congresistas, de esto es de lo que se trata, querían la verdad y esa es la verdad y es lo que tenemos que enfrentar, y resulta que todo esto va a quedar en la impunidad si este artículo se aprueba, sí eso es así, significaría que todo lo que tiene montado la Fiscalía tiene base deleznable y pobre jurídicamente, porque si la Fiscalía no resiste confrontación con la jurisprudencia sabia científica de la Corte Constitucional, entonces jurídicamente no existe Fiscalía» (Gaceta del Congreso No. 479 del 20 de diciembre de 1995, págs. 33 y 34).
Surtida la votación, el señor Fiscal afirma:
«...yo he dicho que advierto consecuencias que pueden afectar los procesos que están en curso y debe ser eso así también es posible que se advierta algún conflicto de intereses, de intereses entre los parlamentarios que votaron y ese texto, espero que no prospere esa iniciativa...» (Gaceta del Congreso No. 479, del 20 de diciembre de 1995, pág. 35).
De acuerdo con los temas analizados en el debate surge claramente que aunque los términos del «artículo nuevo» se referían al tema general de la cosa juzgada constitucional y de los efectos de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, tal como lo precisan los mismos Senadores y el Señor Fiscal, se trataba de dar fuerza legal a la sentencia de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró ajustado a la Constitución el Artículo 10 del Decreto 2066 de 1991, mediante el cual se adoptó como legislación permanente el Decreto 1895 de 1989, el cual ya había sido declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 3 de octubre de 1989. Y la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de la norma que le dio vigencia permanente, dijo:
«La expresión 'de una u otra forma', debe entenderse como incremento patrimonial no justificado, derivado de actividades delictivas, en cualquier forma que se presenten éstas. Las actividades delictivas deben estar judicialmente declaradas, para no violar el debido proceso, y el Artículo 248 de la Constitución Política, según el cual únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales» (Sentencia C127 de marzo 30 de 1993, Corte Constitucional).
Se encuentra comprobado en el expediente que el 13 de diciembre de 1995, en la Corte suprema de Justicia, existían diligencias contra el Senador Jorge Ramón Elías Náder, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito «...radicadas bajo los números 10085 y 10739 se refieren a hechos relacionados con el pago de estadía en el Hotel Continental de Cali y recepción de cheques provenientes presuntamente de empresas fachadas pertenecientes al llamado Cartel de Cali...».
Las diligencias 10739 fueron remitidas por la Dirección Regional de Fiscalías de Santafé de Bogotá.
Igualmente cursaba otra diligencia con número de radicación 11314 por los presuntos delitos de testaferrato y enriquecimiento ilícito, en la cual se solicitó acreditar calidades como congresista.
Respecto de dichas diligencias el día 13 de diciembre de 1995, no se había librado ninguna comunicación al doctor Elías Náder, notificándole su existencia, ni él había realizado actuación alguna en las mismas.
Todo lo anterior según certificaciones de la Corte Suprema de Justicia que obran folios 46, 47 y 78 del cuaderno de pruebas.
El Senador alega en su defensa que por no existir proceso penal en su contra, en cuanto no se le había notificado formalmente de las diligencias preliminares que la Corte Suprema de Justicia adelantaba contra él, no se encontraba impedido para votar el proyecto de ley concretamente el «nuevo artículo» tantas veces mencionado.
A juicio de la Sala dicho argumento no resulta válido, toda vez que si bien es cierto que procesalmente, en materia penal, la vinculación al proceso para el inculpado surge con la indagatoria, para efectos de establecer si se desconoció el régimen de conflicto de intereses, lo que debe establecerse es si el Senador, quien votó un proyecto de ley y concretamente un artículo, sabía que con la aprobación de dicha norma resultaba beneficiado porque tenía diligencias preliminares en curso en la Corte Suprema de Justicia, sin que se pueda exigir como requisito indispensable la vinculación formal y la existencia de un proceso penal.
En el caso de autos, si bien es cierto que no se ha comprobado que el Senador hubiera rendido indagatoria, sí es claro para la Sala que el Senador tenía conocimiento de que la Dirección Regional de Fiscalías le «había querellado» ante la Corte Suprema de Justicia, tal como se desprende de la afirmación que hizo en la audiencia pública que se realizó dentro del presente proceso de pérdida de investidura y que aparece en su resumen escrito cuando afirma:
«En mi caso particular, el Fiscal de la Nación conocía de antemano la existencia de las diligencias preliminares que se encontraban radicadas en la Corte Suprema de Justicia, toda vez que fue la misma Dirección Regional de Fiscalías la entidad que me había querellado...» (folio 143 C.P).
Y que se trataba de diligencias relacionadas con el enriquecimiento ilícito, también era de su conocimiento, y es por eso que cuestiona la actuación del Fiscal por no haberlo recusado, cuando tal como se precisó el debate se refirió expresamente a los efectos buscados con el artículo nuevo respecto del delito de enriquecimiento ilícito.
El conocimiento que tenía el Senador Elías Náder de la existencia de dichas diligencias en su contra, en la Corte Suprema de Justicia, remitidas por la Fiscalía, por lo demás, era un conocimiento que lo tuvo todo el país, toda vez que los medios de comunicación lo divulgaron en su oportunidad, ya que se trataba de personas que como él tenían una amplia trayectoria en la actividad política.
Y fue expresa y reiteradamente advertido, durante el curso de los debates en los términos que se han transcrito, de los efectos del artículo en cuestión respecto de su situación en materia penal, todo lo cual indica que se le presentaba un conflicto de intereses, al votar un proyecto de artículo que lo afectaba personalmente, de manera particular y concreta y por ello ha debido declarase impedido.
Por otra parte, el hecho de que el «artículo nuevo», a pesar de haber sido aprobado por el Senado con el voto del Senador Elías Náder y de otros 55 Senadores, no llegara a convertirse en ley, como también está comprobado en el expediente y es alegado por la defensa, no implica que no se haya violado el régimen de conflicto de intereses ya que el conflicto surge es en el momento de la votación, para quien tiene un interés en su contenido, porque lo afecta de alguna manera, independientemente de los trámites posteriores, y es por eso que las normas establecen que el Congresista debe declararse para intervenir en la votación, no después.
Ahora bien, el hecho de que el señor Fiscal de la Nación no hubiere recusado al Senador Elías Náder, ni indica que no existieran las diligencias preliminares, ni exculpa al Senador de su obligación de declararse impedido, cuando por los demás, la norma que establece la posibilidad de recusación prevé que quien conozca del impedimento podrá recursar a quien se encuentre impedido y no lo manifieste (Artículo 249 Ley 5ª de 1992). Así que la recusación es voluntaria y aunque el Fiscal lo mencionó de manera general, el hecho de que no hubiera recusado formal y específicamente al Senador Elías Náder, no significa que este no tuviera diligencias preliminares en la Corte (las cuales por los demás se encuentran debidamente constatadas por certificación que obra en el expediente remitida por dicha Corporación), que no se beneficiara con su voto o quedara relevado de su obligación de declararse impedido.
3. Conclusión
Así las cosas, si el Senador Jorge Ramón Elías Nader participó en el debate y votó un proyecto de ley, que lo beneficiaba en cuanto afectaba las diligencias preliminares que por enriquecimiento ilícito se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia, por remisión de la Fiscalía, incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses, en cuanto desconoció las normas que establecen que en dicha situación el Congresista debe informar su interés y declararse impedido, toda vez que se trataba de una situación de carácter individual, estrictamente personal en la que tenía interés el Senador y que significó utilizar su investidura para beneficio particular.
Y por lo tanto quedó incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el Artículo 183 numeral 1 de la Constitución Nacional y 296 numeral 3 de la Ley 5ª de 1992, la cual procede a decretar la Sala".
Los anteriores criterios son aplicables al caso específico del Senador José Guerra de la Espriella, toda vez que según certificación expedida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el Senador "....tenía conocimiento oficial de los hechos materia de investigación en las diligencias preliminares radicadas bajo los números 10024 y 10470, que en esta Corporación cursan en su contra. Lo anterior en razón de que para dicha fecha ya se le había escuchado en versión libre dentro de las dos preliminares en referencia, en la primera, rendida el 19 de septiembre de 1995, y en la segunda el 12 de junio del mismo año y ampliada el 4 de septiembre de 1995..." (folio 166, C.P).
De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que según el acta número 35 correspondiente a la sesión realizada el día miércoles 13 de diciembre del Senado de la República, publicada en la Gaceta del Congreso No.479 del 20 de diciembre, en la página 33 está registrada la votación nominal del artículo en cuestión y allí aparece que el Senador Guerra de la Espriella, lo votó afirmativamente, conociendo los efectos que dicho artículo tenía en su caso personal, por estar investigado por la Corte Suprema de Justicia, violó el régimen de conflicto de intereses, al no manifestar su interés y declararse impedido, ya que se trataba de una situación individual en la cual tenía interés personal e implicaba la utilización de su investidura en beneficio particular, y por lo tanto la Sala ha debido decretar la pérdida de su investidura, tal como lo propuso el doctor Guillermo Chahín Lizcano en la ponencia que fue considerada en la sesión de la Sala del 5 de marzo del presente año, que yo compartí, y la cual no fue aprobada.
Con todo respeto,
Consuelo Sarria Olcos.
Fecha ut supra
CONFLICTO DE INTERESES - Presupuestos para su configuración / PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Procedencia
Se considera que un Senador de la República o un Representante a la Cámara incurre en un conflicto de intereses, entre otras circunstancias, cuando aparece demostrado que el Congresista, aunque está enterado de que se encuentra en una situación en que puede ser favorecida mediante una decisión posterior que pueda tomar o contribuir a tomar y a pesar de dicho conocimiento no pone de manifiesto tal circunstancia para abstenerse de participar en la decisión, sino que participa en ella. En efecto, según el recuento de pruebas, el Senador fue oído en versión libre el 12 de junio de 1995, ampliada el 4 de septiembre del mismo año, y es claro que los hechos en los cuales se basó cada una de estas diligencias estaban relacionados con el asunto sometido posteriormente a consideración del congresista, por lo que el conocimiento está demostrado y, por lo mismo, el Senador debió manifestar las circunstancias antecedentes so pena de incurrir en la causal denominada conflicto de intereses. Al no hacerlo y, en cambio, participar en la decisión, quedó incurso en la causal y, por lo mismo, la Sala, conforme al acervo probatorio, debió declararlo así y decretar la pérdida de investidura y no denegarla como lo hizo.
SALVAMENTO DE VOTO
Con el mayor respeto debo manifestar que me aparto de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala en la providencia que antecede, por las siguientes razones:
El marco teórico expuesto, en relación con figura del conflicto de intereses, es el siguiente:
a. La figura que aparece establecida en la Constitución Nacional vigente, como causal de pérdida de investidura, está desarrollada por la ley;
b. Se considera que un Senador de la República o un Representante a la Cámara incurre en conflicto de intereses, entre otras circunstancias, cuando aparece demostrado que el Congresista, aunque está enterado de que se encuentra en una situación en que puede ser favorecida mediante una decisión posterior que pueda tomar o contribuir a tomar y a pesar de dicho conocimiento, no pone de manifiesto tal circunstancia para abstenerse de participar en la decisión, sino que participa en ella;
c. Lo anterior sin importar la naturaleza de la situación previa, ni si la participación del Congresista en la determinación que se adopte posteriormente no resulta decisiva o si el resultado de la votación es, finalmente, contrario a sus intereses.
Sobre las anteriores premisas, no estoy de acuerdo con la valoración probatoria hecha para arribar a la decisión de la cual me aparto, porque considero que en este caso particular aparece demostrado que el demandado sí tuvo conocimiento previo al momento de la votación de que estaba siendo investigado por unos hechos, cuya apreciación podía ser modificada por la decisión sometida a su consideración y, no obstante lo anterior, participó en ella en lugar de manifestar las circunstancias y abstenerse de participar.
En efecto, según el recuento de pruebas, el Senador fue oído en versión libre el 12 de junio de 1995, ampliada el 4 de septiembre del mismo año y es claro que los hechos en los cuales se basó cada una de estas diligencias estaban relacionados con el asunto sometido posteriormente a consideración del Congresista, por lo que el conocimiento está demostrado y, por lo mismo, el Senador debió manifestar las circunstancias antecedentes so pena de incurrir en la causal denominada conflicto de intereses. Al no hacerlo y, en cambio, participar en la decisión, quedó incurso en la causal y, por lo mismo, la Sala, conforme al acervo probatorio, debió declararlo así y decretar la pérdida de investidura y no denegarla como lo hizo.
De los señores consejeros con todo respeto,
Miren de la Lombana de Magyaroff.
Fecha ut supra.
REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Violación / PROYECTO DE LEY - Manifestación de impedimento (salvamento de voto)
Para esa época el Senador Guerra de la Espriella había sido oído en versión libre por la Corte Suprema de Justicia; es decir, conocía los hechos por los cuales se le estaba investigando y en razón de ese conocimiento, podía saber que el artículo en cuestión le reportaría beneficios al momento de calificar su conducta frente a las disposiciones penales. No obstante lo anterior, no manifestó impedimento alguno para participar en la discusión del mencionado artículo sino por el contrario lo votó afirmativamente con lo cual, a mi entender, violó el régimen de conflicto de intereses previsto en la Constitución y en la ley.
SALVAMENTO DE VOTO
Respetuosamente me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala por considerar que en este caso se dio la violación al régimen de conflicto de intereses y en consecuencia procedía la pérdida de investidura del Senador José Guerra de la Espriella.
En efecto, a mi juicio, está probado dentro del expediente que los asistentes a la sesión del 13 de diciembre de 1995 - y entre ellos el Senador Guerra de la Espriella - , en la cual se discutió y votó el proyecto de la ley No.168 de 1995 Senado y 129 de 1995 Cámara, supieron cuál era el alcance del artículo que se introdujo a ese proyecto y que hacía relación al valor atribuido a la doctrina constitucional adoptada en las sentencias de la Corte Constitucional. Supieron todos que dicha norma podría tener incidencia en la configuración del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
Para esa época, el Senador Guerra de la Espriella había sido oído en versión libre por la Corte Suprema de Justicia; es decir, conocía los hechos por los cuales se le estaba investigando y en razón de ese conocimiento, podía saber que el artículo en cuestión le reportaría beneficios al momento de calificar su conducta frente a las disposiciones penales.
No obstante lo anterior, no manifestó impedimento alguno para participar en la discusión del mencionado artículo sino que por el contrario lo votó afirmativamente con lo cual, a mí entender, violó el régimen de conflicto de intereses previsto en la Constitución y en la ley.
Estas son las razones fundamentales de mi disentimiento,
Con todo respeto,
Clara Forero de Castro.
REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Violación / PERDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Procedencia
De conformidad con lo anterior, al votar favorablemente el Senador José Guerra de la Espriella el citado artículo, conociendo los efectos que el mismo producía en razón de la investigación que por enriquecimiento ilícito le adelantaba la Corte Suprema de Justicia, violó el régimen de conflicto de intereses al no expresar su impedimento, razón por la cual la Sala ha debido decretar la pérdida de su investidura de congresista.
SALVAMENTO DE VOTO
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria, consigno las razones que me apartaron de la misma. Para el efecto, adhiero a los argumentos claros y contundentes que se expresaron en la ponencia derrotada, la presentada por el H. Magistrado doctor Julio E. Correa, en la cual se expresaba:
"Para la Sala es claro que si el Senador José Guerra de la Espriella, participó en el debate, votó favorablemente un proyecto de ley que lo podía beneficiar en cuanto afectaba las diligencias preliminares que por enriquecimiento ilícito se adelantaban en su contra en la Corte Suprema de Justicia, incurrió en violación del régimen de conflicto de intereses, en cuanto desconoció las normas que establecen que en dicha situación el Congresista debe informar su interés y declararse impedido, toda vez que se trataba de una situación de carácter particular, estrictamente personal, en la que tenía interés el Senador y que significó utilizar su investidura para beneficio particular.
En cuanto a los aspectos referentes a la presunción de inocencia y buena fe manifestados en la contestación de la demanda, debe observarse que el hecho de haber rendido versión libre y haber tenido acceso al expediente, antes del 13 de diciembre pasado, son argumentos que no pueden aceptarse para las diligencias que motivan la atención de la Sala, ante la prueba contundente de que el Senador Guerra de la Espriella sí conocía los procesos penales que cursaban en su contra, particularmente el que se sigue por presunto enriquecimiento ilícito, en el cual, se repite, rindió versión libre el 19 de septiembre de 1995.
De otra parte, el hecho de que el «artículo nuevo», a pesar de haber sido aprobado por el Senado con el voto del Senador José Guerra de la Espriella y de otros 55 Senadores, no llegara a convertirse en ley, como también está comprobado en el expediente y es alegado por la defensa, no implica el que no se haya violado el régimen de conflicto de intereses, ya que el conflicto surge en el momento de la votación para quien tiene un interés moral o económico en su contenido , independientemente de los trámites y resultados posteriores y es por eso que las normas establecen que el Congresista debe declararse impedido para intervenir en la discusión y votación, no después.
Por lo tanto, el Senador Guerra de la Espriella quedó incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el Artículo 183 numeral 1º de la Constitución Nacional y 296 numeral 3º de la Ley 5ª de 1992, la cual procederá a decretar la Sala".
De otra parte, el objetivo perseguido en el artículo nuevo adicionado al Proyecto No. 168 del Senado, fue advertido tanto en el Senado, antes de su votación, como en la Cámara de Representantes, en las sesiones del 13 y 14 de diciembre de 1995, en esta última, la de la Cámara, se negó por unanimidad. En el Senado el Senador Luis Guillermo Giraldo, expresó:
"...añadido a un texto que trata de contravenciones, que no profundiza en materia de justicia, que trata ciertamente del derecho casi que correccional y al cual se le está tratando de añadir un artículo de amplio contenido jurídico y de amplia repercusión actual por las circunstancias que está viviendo en este momento el país, por investigaciones que está adelantando la Procuraduría en relación con dineros que financiaron posiblemente campañas electorales, dineros que pudieron provenir también del narcotráfico...
...pidiéndole al señor Ministro de Justicia que ilustre al Senado, qué ocurriría con lo que inicialmente se conoce como el proceso 8.000, en el caso de que el Congreso de la República aprobara este artículo que se le ha presentado a la consideración de la plenaria de hoy para que todos sepamos cómo vamos a votar y cuáles son las consecuencias directas, inmediatas de coyuntura..."
...Yo deseo vivamente que quienes en un momento determinado se encuentran en ese proceso 8.000, le expliquen al país su conducta y obtengan conforme a las leyes actuales el veredicto institucional que los declare inocentes, deseo eso, pero creo que aquí puede pasar honorables Senadores cuando veo en los curules a unos estimados colegas, que cuyo texto aquí transcrito los puede afectar positivamente cuando yo soy inocente, yo no acepto una amnistía: cuando hay inocencia no necesitamos de artículos de proyectos de ley. Eso se impone por sí sólo, este es un momento bastante difícil y decisivo para el Senado de la República, en donde a lo mejor el país nos puede enjuiciar por estar legislando al calor de la coyuntura, a lo mejor por estar legislando con nombres propios y eso no es bueno para este Congreso..." (Gaceta del Congreso, No. 479 del miércoles 20 de diciembre de 1995, págs. 18 y 19).
En la Cámara de Representantes, se destacan las intervenciones de los representantes Eduardo Enrique Maya, Viviane Morales, Ingrid Betancourt y Rodrigo Echeverry. El primero de ellos, dijo:
Como ciudadano común y corriente como padre de familia, como Representante a la Cámara y como docente universitario, quiero hacer algunas apreciaciones, con la finalidad de que ustedes, honorables Parlamentarios, honorables Representantes, que en el pasado han podido demostrar el valor de su carácter, como los demostramos aquí aprobando el Protocolo de II de Ginebra y enterrando el narcoproyecto, nos pronunciamos de igual manera en esta tarde, atendiendo los postulados de la Constitución Política de Colombia y de otra parte los dictados de nuestra conciencia, no es posible que con este artículo nuevo, aprobado aceleradamente en el Senado de la República, se quiera atentar contra la majestad de la Constitución Política del país, no es posible que hoy por cuando el país, sus instituciones y el gobierno cruzan una de las peores crisis que se registran en la historia, nosotros vamos a ahondar ese problema. Señor Ministro del Interior y señores Ministros, el partido conservador en su mayoría quiere ser solidario nuevamente sin contraprestación alguna, en este difícil momento por el cual está atravesando el propio gobierno, el Congreso Nacional, sus instituciones y la República de Colombia. Qué es lo que se quiere hacer en este nuevo artículo en el proyecto que ha presentado el gobierno para la seguridad ciudadana, estableciendo unas excepciones, como si en la Constitución Política se permitiera poner algunas excepciones para solucionar los problemas; a simple vista y haciendo un esfuerzo no se sabe el veneno que llevan por dentro esas excepciones, legislar para el beneficio de unos pocos, cuál sería la majestad del Congreso Nacional de la República, ante la faz de la Nación y ante el concierto internacional, que disque (sic) en el Congreso Nacional de la República legislar para acabar con el enriquecimiento ilícito, como delito para acabar con el testaferrato, yo creo que nosotros si procedemos esta tarde así estaríamos conduciendo al país a una de sus peores hecatombes de carácter jurídico y de carácter moral, las reacciones no podían ser las más pequeñas, fueron grandes las reacciones está (sic) mañana en todos los medios de comunicación, así titulaba por ejemplo el Diario «El Tiempo» al que dice el Representante Lucio no hay que tenerle temor, pero es un periódico que se ha encargado de escribir las páginas más grandes de la vida republicana del país. Decía «El Tiempo», Senado hundió expediente 8.000 y a su turno «El Espectador», decía: super mico del Senado al proceso 8.000 y «El Siglo» a grandes titulares hablada sobre la impunidad; pero como si esto fuera poco reaccionó también la Iglesia, reaccionó la clase dirigente política y permítame señor Presidente leer el pronunciamiento del Presidente de la Conferencia Episcopal: Esta grave determinación dice el prelado, prácticamente indulta a todos los investigados en el denominado proceso 8.000, deploró que algunos Senadores, quienes según la Carta, representan al pueblo, y deberían actuar consultando la justicia y el bien común, legislen para entorpecer las conocidas investigaciones que adelanta la justicia, exhortó a los Representantes a la Cámara, a rechazar esta injusta iniciativa, contraria a la Carta y a la moral social, que legaliza la corrupción, formuló un apremiante llamado al señor Presidente de la República, para que objete este artículo, en caso de ser aprobado, pero como si esto fuera poco, se pronunció al país indignado, humillado, si se quiere decir por esa absurda y torpe posición tomada en el Senado de la República. Yo les pido respetuosamente a mis colegas, a los honorables Representantes, no permitamos que se siga teniendo en este prestigio, en este desprestigio al Congreso Nacional, no permitamos nosotros, que en el epílogo del Congreso, nosotros propinemos una herida mortal, propinemos un tipo (sic) a las sienes del Congreso Nacional de la República, para que mañana nos señalen a nosotros con el dedo de la ignominia y el desprecio, vamos nosotros a hacer uso aquí de la disertación dialéctica, vamos a escuchar al gobierno, vamos a escucharlo a usted señor Ministro de interior, para que aclare usted la posición digna que debe tomar el gobierno, lo propio el señor Ministro de Justicia, que hoy por hoy tiene el respaldo ciudadano y de igual manera el señor Fiscal, que ha engrandecido con sacrificio las grandes historias y las grandes páginas de la justicia colombiana, de ser sometido a votación este nuevo artículo, señor Presidente, yo le pido desde ya la votación nominal, de cara al pueblo y nos va, y va a ordenar señor Presidente, el registro con sus nombres y apellidos de uno por uno quiénes quieren hundir a la justicia colombiana y quiénes queremos seguir velando como cirios encendidos, por su prestigio y por su honor (Gaceta No. 485 del 26 de diciembre de 1995, pág 23 - 24).
La representante Morales, expresó:
"Gracias, señor Presidente. En primer lugar quiero leer una carta que ha hecho llegar el Consejo Gremial Nacional y que dice lo siguiente:
Los Presidentes de los gremios que integramos el Consejo Gremial Nacional hemos decido (sic) dirigirnos a usted, al señor Presidente de la Cámara, ante la grave preocupación que nos generan las modificaciones que en el día de ayer se introdujeron al proyecto de ley sobre seguridad ciudadana presentado por el Gobierno Nacional.
De ser aprobadas dichas modificaciones lesionarían la imagen y las relaciones económicas internacionales del país y socavarían la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho.
La modificación no significa cosa distinta que excluir a la Rama Judicial del sometimiento al imperio de la ley, otorgándoles potestad autónoma a sus decisiones que pasarían a regirse por la doctrina constitucional.
Ello traería repercusiones insospechadas en todos los ámbitos comerciales, laborales, penales o de otras índole (sic) de la vida ciudadana, pues en el futuro pasarían a regirse por la jurisprudencia, así sea contraria a los mandatos del legislador.
El artículo aprobado por el Senado representa un retroceso en la persecución del crimen organizado puesto que convierte el enriquecimiento ilícito en un delito subsidiario y no principal.
La inmediata reacción internacional ya generada por la norma aprobada ayer, nos confirma la preocupación porque argumentando que Colombia es una narcodemocracia, se adoptan acciones administrativas y comerciales por algunos países que representarían inmensos e incalculables perjuicios para la economía nacional de los sectores productivos que la ciudadanía no estaría en capacidad de soportar.
Por las razones anteriores, señor Presidente, respetuosamente solicitamos por su atento conducto, que los señores Representantes no impartan su aprobación al texto del artículo aprobado en el Senado, pues de hacerlo se causaría un gravísimo daño a nuestra Nación.
Por anticipo le agradecemos que haga conocer el pensamiento del sector privado a la plenaria de la Cámara de Representantes.
Firman: Camilo Llinás, Presidente Acolfa; Carlos Garay, Presidente de Acoplásticos; Carlos Arturo Angel, Presidente Andi; María Isabel Patiño, Presidente Asocoflores; Alberto Vásquez Restrepo, Presidente Camacol; William Fadul Vergara, Presidente Facecolda; Gustavo Tobón Londoño, Presidente de Fedemetal; Jaime Cabal Sanclemente, Presidente Acopi; Jorge Ramírez Ocampo, Presidente Analdex; César González Muñoz, Presidente Asobancaria; Ricardo Villaveces Pardo, Presidente Asocaña; Eugenio Marulanda, Presidente Colfecar; Jorge Visbal Martelo, Presidente Fedegán; Sabas Pretel de la Vega, Presidente de Fenalco; Juan Manuel Ospina Restrepo, Presidente de la Saca."
Señor Presidente, señores Ministros, honorables parlamentarios. Yo creo que no sorprende tampoco mucho el país la decisión que tomó el Senado de la República ayer y no sorprende porque infortunadamente en el país hemos llegado a la convicción que el camino de la política se ha distanciado mucho del camino de la ética.
Es triste tener que presenciar situaciones como las que se registra, en donde se pretende manipular al Derecho, se vuelve el Derecho simplemente una cosa hecha a la medida de unos fines particulares desprendidos de toda connotación ética o moral.
El artículo propuesto que tuvo que ser redactado necesariamente por alguien muy conocedor de las ciencias jurídicas, porque en estricto sentido jurídico, positivista, es un buen texto, pretende establecer unas nociones en abstracto de los efectos de la sentencia, pero en el fondo lo que quiere traer es simplemente un efecto particular, se trata de la sentencia C127 de 1993 por la cual la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 2266 de 1991, es un artículo 10 que revivía o reproducía el artículo 1º del Decreto 1895 de 1989 por la cual se consagraba el enriquecimiento ilícito.
La Corte lo declara exequible pero en su parte motiva se dice que se debía entender este artículo en el sentido de que las condenas proferidas en las actividades ilícitas deberían haber sido declaradas por condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva.
Naturalmente esto cerraría todo el proceso 8.000, por cuanto quienes están acusados de haber recibido dineros del narcotráfico o enriquecimiento ilícito han sido acusados de recibir dinero de personas que no han sido todavía condenas (sic) por sus actividades delictivas.
Es decir se le estaría haciendo un tremendo conejo al país a través de un artículo que se presenta con una impecable forma jurídica.
Pienso yo que los argumentos aquí no pueden ser jurídicos, aquí no se trata de que si es un mico o no es un mico eso sobra, eso (sic) son elementos no sustanciales del debate, el único fundamento de la decisión tiene que ser un fundamento ético señores Representantes.
Yo quisiera leer, con perdón de la doctora Martha Luna, si me permite traer aquí a colación y leer una frase de Montesquieu, porque no me atrevo de pronto a repetirlo de memoria, algo que quisiera que nos quede en nuestra mente antes de decidirnos a votar este artículo. Decía Montesquieu: No hace falta mucha honradez para que un Gobierno Monárquico o despótico se mantenga o sostenga las fuerzas de las leyes en uno, el brazo del príncipe levantado en otro, regulan o abarcan todo, pero en un régimen democrático hace falta un resorte añadido que es la virtud, sin virtud cívica efectivamente no marcha la democracia. Señores este es un problema de ética y de virtud.
Rechazar este artículo significaría darle un sentido a nuestra democracia" (Gaceta No. 485 del 26 de diciembre de 1995, págs. 28 - 29).
La representante Betancourt, advirtió:
"Le agradezco, señor Presidente; a mí me parece realmente que la Cámara está cogiendo el pésimo hábito de tomar posiciones pasivas, frente a los temas de más trascendencia nacional; nosotros si derrotamos este artículo, lo tenemos que derrotar con la cara frente al país, no escondiéndonos, este artículo nuevo es evidentemente un adefecio es lo que llamamos nosotros en la jerga del Congreso un mico y es un mico porque estamos hablando de un artículo que no tiene relación con el proyecto de ley que está en discusión, no tiene unidad de materia, pero no es solamente un mico, es un peligro para la justicia colombiana y es un peligro para el orden democrático de este país, aquí lo que se está diciendo en este artículo nuevo es que de ahora en adelante el que va a legislar en este país, no es el Congreso de la República, que ha sido legítimamente electo por el pueblo colombiano en representación de él, y representando su soberanía sino sería la Corte Constitucional por medio de sentencias la que terminaría legislando en Colombia. ¿Qué quiere decir eso?, quiere decir, que un cuerpo de magistrados elegidos por el Senado, no elegidos popularmente, no elegidos con el voto del pueblo colombiano, estarían decidiendo que la suerte de las leyes colombianas y adicionalmente hay que aclarar y hay que decirlo, que detrás de este nuevo artículo, hay intereses demasiado evidentes para que no sean mencionados acá, mi intervención es breve, pero me siento con la obligación de llamarle la atención al Congreso sobre las repercusiones de este artículo, aquí nosotros no podemos legislar en función de intereses, ni de nuestros amigos, ni de nuestros jefes políticos si es que los tenemos; aquí tenemos que legislar función de unos principios y desgraciadamente se oye por los pasillos del Congreso, que este artículo sería el resultado de un compromiso, entre el Presidente Samper y uno de sus amigos para facilitarle la solución a su problema jurídico, yo por eso les pido a los representantes del Gobierno, que le aclaren al Congreso cuál es la posición del Presidente Samper y cuál es la posición del gobierno, porque no es posible que en el Senado de la República, con estos argumentos, se haya pasado con una mayoría un artículo que contraviene el orden constitucional de Colombia, el artículo 230 de la Constitución Nacional, dice que el único legislador en el país es el Congreso, este nuevo artículo estaría cambiando el sistema jurídico colombiano y es ante eso que nos tenemos que pronunciar, yo por eso de la manera más viva, le pido a esta Cámara que asuma con responsabilidad este debate y que niegue este artículo" (Gaceta No. 485 del 26 de diciembre de 1995, pág. 23).
Y el Representante Echeverry dejó como constancia el siguiente texto:
"El suscrito Representante liberal de Antioquia, Rodrigo Echeverry Ochoa, anuncia su voto negativo al artículo nuevo, introducido en el Senado de la República y presentado también en la Cámara de Representantes para su aprobación en el Proyecto de Ley 129 de 1995, Cámara, y 168 de 1995 Senado. Para ello anuncio las siguientes razones: El artículo nuevo no presenta transparencia legislativa, el artículo nuevo pretende obstruir el funcionamiento de la justicia en nuestro país, el artículo nuevo pretende absolver a todos los que tienen procesos pendientes por enriquecimiento ilícito, el artículo nuevo deteriora aún más la imagen de nuestro país ante la opinión internacional y hace más difícil el manejo de las relaciones internacionales" (Gaceta No. 485 del 26 de diciembre de 1995, pág 29).
Cabe agregar, por último, que el fin buscado con la norma aprobada era claro, como lo reconoce el Senador José Guerra de la Espriella, en comunicación de 20 de marzo de 1996 (folio 168 C.P.), dirigida al Consejero doctor Julio E. Correa, en la cual se afirma:
"B. Que el supuesto delito que se investiga está deslindado totalmente del proceso 8.000, a tal punto que el supuesto enriquecimiento ilícito que se denuncia es de funcionario público en mi ejercicio como Senador y no de particulares como es la conducta que se pretendía clarificar en el famoso narcomico. Es decir, nada me impedía votar tal artículo".
De conformidad con lo anterior, al votar favorablemente el Senador Julio Guerra de la Espriella el citado artículo, conociendo los efectos que el mismo producía en razón de la investigación que por enriquecimiento ilícito le adelantaba la Corte Suprema de Justicia, violó el régimen de conflicto de intereses al no expresar su impedimento, razón por la cual la Sala ha debido decretar la pérdida de su investidura de congresista.
Respetuosamente,
Delio Gómez Leyva.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES - Diferencia / REGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Violación
El delito de "enriquecimiento ilícito de funcionarios" consagrado en el Artículo 148 del Código Penal, es un delito subsidiario, como quiera que sólo opera cuando el hecho del incremento patrimonial no justificado del funcionario público, no constituya otro delito, como puede ser el peculado, cohecho conclusión, etc.; esta subsidiariedad del tipo es lo que lo distingue el delito de "enriquecimiento ilícito de particulares", habida cuenta de que éste es autónomo y se tipifica cuando de manera directa o por interpuesta persona se obtenga para sí o para otro. Incremento patrimonial no justificado, derivado, en una u otra forma, de actividades ilícitas. Y si bien es cierto que al momento de votar el Senador Guerra el artículo en discusión, no se había calificado su conducta, en la versión libre que da cuenta el expediente, se le requirió sobre unos hechos que según interpretación de la Fiscalía tipificaban el delito de enriquecimiento ilícito de particulares; sabía en consecuencia, después de tal advertencia, que el artículo que votó afirmativamente ese día le podía beneficiar directamente, porque a modificarse el entendimiento que del tipo penal tenía la Fiscalía, las diligencias preliminares que adelantaba en su contra podrían tomar otro rumbo; por ello violó el régimen de conflicto de intereses que le exigía declararse impedido para participar en el debate, por tener un interés particular y directo.
SALVAMENTO DE VOTO
Con el debido respeto me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala, ya que considero, a diferencia de lo sostenido en el fallo, que las pruebas aportadas al plenario sí demuestran la violación del régimen de conflicto de intereses por parte del senador José Guerra de la Espriella y por ello ha debido decretarse la pérdida de su investidura.
No se trata, como dice el fallo, que bien podía entender al Senador que las diligencias adelantadas en la Corte Suprema de Justicia los días 12 de junio y 4 de septiembre de 1995, no se referían a la investigación del punible tipificado en el Artículo 1º del Decreto 1895 de 1989 - delito de enriquecimiento de particulares - , y por lo tanto nada le impedía participar en la votación del denominado "artículo nuevo", ya que para juzgar el entendimiento que podía tener el acusado, era preciso relacionar tales diligencias con lo sucedido en el debate del artículo en discusión.
Y sobre lo acontecido el día 13 de diciembre de 1995, fecha en que se llevó a cabo la votación del artículo cuestionado, no deja de ser diciente que fueron pródigas las discusiones sobre el tema de enriquecimiento ilícito de particulares y las incidencias que tenía la aprobación del "artículo nuevo" en su tipicidad. No es del caso precisar cuándo determina conducta encaja dentro del tipo penal del "enriquecimiento ilícito de particulares", (Artículo 1º del Decreto 1895 de 1989) o cuándo tipifica el de "enriquecimiento ilícito de funcionario público", por no ser competencia de la Corporación; sin embargo, baste mencionar que el delito de "enriquecimiento ilícito de funcionarios consagrado en el Artículo 148 del Código Penal, es un delito subsidiario, como quiera que sólo opera cuando el hecho del incremento patrimonial no justificado del funcionario público, no constituya otro delito, como puede ser el peculado, cohecho, concusión, etc.; esta subsidiariedad del tipo es lo que lo distingue del delito de "enriquecimiento ilícito de particulares", habida cuenta que este es autónomo y se tipifica cuando de manera directa o por interpuesta persona se obtenga para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado, en una u otra forma, de actividades ilícitas.
Sobre este tipo de enriquecimiento de particulares fue que giró la discusión del artículo cuestionado. No solamente el Fiscal General de la Nación sino algunos Senadores, alertaron en el debate sobre la gravedad de dejar de considerar este delito como tipo penal autónomo, que era lo que pretendía la aprobación del artículo en discusión. Como da cuenta la Gaceta No. 479 del Congreso, visible a folios 125 a 148 del expediente, dijo a este respeto el señor Fiscal en su intervención ante el Senado el día 13 de diciembre de 1995:
"...pero por supuesto que el delito en sí mismo, este delito es autónomo, debe ser considerado como un delito autónomo precisamente porque así se concibió y porque esas fueron las circunstancias, repito, las deficiencias investigativas para establecer la verdad en la realidad de la comisión de unas conductas delictivas" (pág. 23 de la Gaceta).
Y más adelante agregó:
"(...)
Yo lo que he dicho es que frente a la situación actual de muchos procesos, este tema y este artículo sí los afecta, sí los afecta, indiscutiblemente, honorable Senador, claro por lo que se busca, por el interés de hacer valer una disposición y lo dije yo de la Corte Constitucional y yo también me refería a ese antecedente, también por el cual, ese artículo se había establecido y yo sí lo he dicho que este artículo en esta coyuntura me parece a mí, absolutamente inconveniente y además absurdo, yo lo expliqué de esa manera, o sea si se trata de hablar claramente pues yo no solamente hablé claramente en ese entonces cuando hice mi exposición, sino hablo ahora, sí lo afecta" (pág. 31 de la Gaceta).
Son extensas las citas que pueden hacerse sobre el alcance del denominado "artículo nuevo" del cual no podía sustraerse el Senador Guerra de la Espriella, quien además es de profesión abogado, pues sabía de que aprobarse el artículo cuestionado se irián a favorecer las personas cuestionadas penalmente y por enriquecimiento ilícito de particulares.
Y si bien es cierto que el momento de votar el Senador Guerra el artículo en discusión, no se había calificado su conducta, en la versión libre que da cuenta el expediente a folios 1 a 22 del cuaderno 2, se le requirió sobre unos hechos que según interpretación de la Fiscalía tipificaban el delito de enriquecimiento ilícito de particulares; sabía en consecuencia, después de tal advertencia, que el artículo que votó afirmativamente ese día le podía beneficiar directamente, porque al modificarse el entendimiento que del tipo penal tenía la Fiscalía las diligencias preliminares que adelantaba en su contra podrían tomar otro rumbo; por ello violó el régimen del conflicto de intereses que le exigía declararse impedido para participar en el debate, por tener un interés particular y directo.
Dolly Pedraza de Arenas.
CONFLICTO DE INTERESES DE ORDEN MORAL - Presupuestos para su configuración / CULPA O DOLO DE CONGRESISTA - Inexistencia de prueba
La Ley 144 de 1994 señaló en su Artículo 16 la conducta que deben asumir los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección "hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren a estudio del Congreso". Aunque no se me oculta la dificultad que podría tener un texto legal para definir el conflicto de intereses de orden moral, si estoy convencido de que deben existir reglas claras, expresas y escritas, para que el congresista identifique y manifieste esa clase de limitaciones o impedimentos. Así las cosas, pienso que no están tipificadas las situaciones que constituirían un "conflicto de intereses de orden moral", y por ende, las circunstancias dentro de las cuales se produciría su violación o quebrantamiento. Ahora bien, he sostenido que todavía no se ha dilucidado completa y sastisfactoriamente la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, y posiblemente este hecho genera muchas de las dificultades con que tropieza el juzgador al momento de decidir una demanda de esta clase. Entre otras cosas porque si participa de un carácter judicial, ético, político disciplinario o sancionatorio, como se ha dicho por parte de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, es menester aplicar todas las garantías propias de esa clase de juicio, a saber: El principio de la presunción de inocencia y el de la buena fe del demandado. Así mismo, no puede olvidarse que el Congresista le debe su investidura al pueblo, o de manera más precisa, a sus electores, que en ejercicio de los derechos políticos correspondientes (entre otros, los del Artículo 40 de la Constitución Política), lo han escogido como su representante en el órgano legislativo. Y que tienen derecho a que los siga representando mientras no se compruebe fehacientemente que es indigno de ello o que haya incurrido en una causal de pérdida de investidura. O sea, que por este aspecto también los electores del Congresista (el pueblo), tienen derecho a que el proceso de pérdida de su investidura esté rodeado de todo ese cúmulo de garantías y entre ellas, por encima de cualquiera otra, las que dicen relación con el debido proceso y el derecho de defensa. En consecuencia, la pérdida de investidura de un congresista por una causal de violación del régimen de conflicto de intereses de orden moral, solamente puede darse cuando la ley haya fijado de manera expresa cómo se configura, cuáles son sus modalidades y las diferentes situaciones que tienen que ver con su manifestación, trámite, etc. También he hecho énfasis en que en estas materias no puede hablarse del "hecho notorio", porque las condiciones que he mencionado grosso modo indican que es indispensable una prueba plena de la culpa o dolo del congresista para que pueda aplicársele la responsabilidad sobreviniente que sería la de la pérdida de investidura.
ACLARACION DE VOTO
Con todo comedimiento me permito señalar que aunque compartí lo resuelto en este asunto, considero necesario precisar mi divergencia con algunos razonamientos de la parte motiva, así:
1. El Artículo 182 de la Carta Política, invocado por la parte demandante para sustentar la solicitud de pérdida de investidura, dice:
"Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cá - mara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones" (se destaca).
Esto es, que "las situaciones de carácter moral o económico" que inhiben a los congresistas para intervenir en la discusión de los proyectos de ley sometidos a consideración de su respectiva cámara, deben estar determinadas expresamente por la ley.
2. La Ley 5ª de 1992, en relación con la problemática de que trata este proceso, consagró en su Sección 4ª, conflicto de intereses, lo siguiente en cuanto a esta materia:
2.1 En el Artículo 286 (aplicación), establece que los congresistas deben declararse impedidos para participar en los debates o en las votaciones respectivas, cuando "exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho" (se destaca).
2.2 En el Artículo 291 (Declaración de Impedimento) dispuso que el congresista debe solicitar su separación del conocimiento de un asunto "al observar un conflicto de interés" (se destaca) .
2.3 Los artículos subsiguientes se refieren al trámite del impedimento y al punto de la recusación.
3. La Ley 144 de 1994 señaló en su artículo 16 (Conflicto de intereses, definición), la conducta que deben asumir los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección "hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privadas sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso".
4. Es decir, que los dos estatutos legales mencionados tratan expresamente el tema de los conflictos de intereses de orden económico, pero no el de los de orden moral.
5. Es cierto que la moral implica unos principios y valores propios del ser que vive en sociedad; empero, éstos tienen que ver con su fuero interno y su respeto por los demás.
6. Aunque no se me oculta la dificultad que podía tener un texto legal para definir el conflicto de intereses de orden moral, sí estoy convencido de que deben existir reglas claras, expresas y escritas, para que el Congresista identifique y manifieste esa clase de limitaciones o de impedimentos.
7. Así las cosas, pienso que no están tipificadas las situaciones que constituirían un "conflicto de intereses de orden moral", y por ende, las circunstancias dentro de las cuales se produciría su violación o quebrantamiento.
8. Ahora bien, he sostenido que todavía no se ha dilucidado completa y sastifactoriamente la naturaleza del proceso de pérdida de investidura, y posiblemente este hecho genera muchas muchas de las dificultades con que tropieza el juzgador al momento de decidir una demanda de esta clase. Entre otras cosas porque si participa de un carácter judicial, ético, político, disciplinario o sancionatorio, como se ha dicho por parte de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, es menester aplicar todas las garantías propias de esta clase de juicios, a saber: el principio de la presunción de la inocencia y el de la buena fé del demandado.
9. Así mismo, no puede olvidarse que el Congresista le debe su investidura al pueblo , o de manera más precisa, a sus electores, en ejercicio de los derechos políticos correspondientes (entre otros, los del artículo 40 de la Constitución Política), lo han escogido como su representante en el órgano legislativo. Y que tienen derecho a que los siga representando mientras no se compruebe fehacientemente que es indigno de ello o que ha incurrido en un causal de pérdida de investidura. O sea, que por este aspecto también los electores del congresista (el pueblo), tienen derecho a que el proceso de pérdida de su investidura esté rodeado de todo ese cúmulo de garantías y entre ellas, por encima de cualquiera otra, las que dicen relación con el debido proceso y el derecho de defensa.
10. En consecuencia, la pérdida de investidura de un congresista por la causal de violación del régimen de conflicto de intereses de orden moral, solamente puede darse cuando la ley haya fijado de manera expresa cómo se configura, cuáles son sus modalidades y las diferentes situaciones que tienen que ver con su manifestación, trámite, etc.
11. También he hecho énfasis en que en estas materias no puede hablarse del "hecho notorio", porque las condiciones que he mencionado grosso modo indican que es indispensable una "prueba plena" de la culpa o dolo del congresista, para que pueda aplicársele la responsabilidad sobreviniente que sería la de la pérdida de su investidura.
12. Del mismo modo, considero conveniente recalcar que no puede confundirse la situación que se ventila ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en casos como éste, con la que está sometido al escrutinio del Consejo de Estado, pues ante aquélla se debate si el congresista cometió o no un delito, sobre la base de una tipificación clara y expresa de las conductas que lo configuran. En cambio, aquí se debate si violó un régimen que en mi sentir no está regulado por el legislador.
13. Desde luego, no se me oculta que el momento que vive el país le brinda unos ingredientes anormales, atípicos, a esta clase de juzgamientos, porque la opinión pública maneja unos ingredientes de raigambre eminentemente política, que no son ni pueden ser los que apliquemos o tengamos en cuenta los jueces. En este carácter, entonces, nuestra única guía debe ser el Estado de Derecho; y nuestra brújula, la justicia. Y para ello, como ya lo acoté, es indispensable respetar celosamente el debido proceso y el derecho de defensa, pues de ello dependen la estabilidad de las instituciones y la tranquilidad de la Patria.
14. Es evidente que el manejo que le han dado y los medios de comunicación a estos temas ha generado una sensibilidad muy especial en la opinión pública, que encierra el peligro de que al no presentar aquéllos todas las características y detalles del conflicto tampoco permiten la formación de un criterio objetivo e imparcial por parte de la comunidad. Sin embargo, esta evidencia no puede afectar la independencia y la autonomía del juez para pronunciar su decisión. Soy consciente de que por esa causa se nos ha estigmatizado a quienes sustentados en nuestra covicción filosófica, jurídica y moral, hemos llegado a la conclusión de que en este evento no existen los elementos de toda índole indispensables para decretar la pérdida de investidura del demandado, y que en tal virtud, es menester denegar esa petición, porque así nos lo señalan nuestra conciencia, el Derecho y la razón. Estoy convencido, además, de que cuando se despeje este ambiente extraño y anómalo se verá con claridad que las decisiones judiciales no pueden estar movidas por el calor del momento, ni por circunstancias coyunterales, sino por el peso y la calidad de las normas jurídicas, su debida interpretación y el sentido sublime de lo que es justo; y entonces brillarán con luz propia lo que significa la independencia del juez y la responsabilidad que al "decir el derecho" tiene ante Dios y ante los hombres.
En ese orden de ideas, se imponía como en efecto se hizo, denegar la solicitud de pérdida de investidura del Congresista demandado.
Con toda atención,
Carlos Arturo Orjuela Góngora.
PERDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA - Causales / REGIMEN DE CONFLICTOS DE INTERESES - Violación / CONFLICTO DE INTERESES DE CARACTER ECONOMICO - Regulación legal
El artículo 182 de la Constitución Política establecen que los congresistas tienen la obligación de "...poner en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración", así como que la ley determinará lo relacionado con el conflicto de intereses y las recusaciones. En ese orden de ideas el numeral 1º del Artículo 183 del texto constitucional erigió en causal de pérdida de la investidura de congresista, la violación del régimen de dicho conflicto. En cumplimiento del mandato constitucional, la Ley 5ª de 1992 reguló el conflicto de intereses en su Artículo 286, al prescribir allí "Todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecta de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas", siguiendo los términos del Artículo 291 del mismo texto legal. Posteriormente, la Ley 144 de 1994 se refirió de manera amplia al conflicto de intereses de carácter económico, pero sin que ello signifique, en manera alguna, que los elementos aportados por la Ley 5ª, para estructurar el conflicto de intereses en el campo moral hayan perdido su vigencia, o no sean suficientes como elementos de juicio para que el juez haga operar la prohibición constitucional.
SALVAMENTO DE VOTO
El suscrito Consejero de Estado se permite exponer muy brevemente las razones que sirvieron de fundamento a su disentimiento con respecto a lo decidido por la Corporación en su sentencia de abril dieciséis (16) de mil novecientos noventa y seis (1996), por medio de la cual se denegó la solicitud de pérdida de la investidura de congresista del Senador José Guerra de Espriella. Esas razones fueron las siguientes:
1. El Artículo 182 de la Constitución Política establece que los congresistas tienen la obligación de "...poner en conocimiento de la respectiva cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración", así como que la ley determinará lo relacionado con el conflicto de intereses y recusaciones. En ese orden de ideas el numeral 1º del artículo 183 del texto constitucional erigió en causal de pérdida de la investidura de congresista, la violación del régimen de dicho conflicto.
En cumplimiento del mandato constitucional, la Ley 5ª de 1992 reguló el conflicto de intereses en su Artículo 286 al prescribir allí que "todo congresista, cuando exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o a segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas", siguiendo los términos del artículo 291 del mismo texto legal.
Posteriormente, la 144 de 1994 se refirió de manera amplia al conflicto de intereses de carácter económico, pero sin que ello signifique, en manera alguna, que los elementos aportados por la Ley 5ª para estructurar el conflicto de intereses en el campo moral hayan perdido su vigencia, o no sean suficientes como elementos de juicio para que el juez haga operar la prohibición constitucional.
De otra parte, el hecho de que la norma legal no determine casuísticamente las situaciones que puedan poner en movimiento el conflicto, induce a concluir necesariamente que dicho precepto comprende toda la gama de conflictos de intereses, de naturaleza moral, en los que el congresista pueda hallarse involucrado. Una interpretación contraria, basada en una supuesta carencia de tipicidad, conduciría a neutralizar la norma constitucional en la materia.
2. Establecido que el conflicto mencionado nace a la vida cuando el congresista participa en el trámite o votación de un asunto en el que tenga interés directo, corresponde ahora determinar si el interés del Senador cuya investidura se cuestiona tenía relación con el proyecto de artículo de la ley votado por el Senado de la República el día 13 de diciembre de 1995, en la materia concreta del enriquecimiento ilícito.
A. El artículo votado por el Senado de la República el día 13 de diciembre de 1995, dentro del debate sobre la ley de Seguridad Ciudadana (Ley 228 de diciembre 21 de 1995) estableció unas excepciones al principio general de que la doctrina constitucional de la Corte Constitucional es criterio auxiliar de interpretación, consistentes en los casos de sentencias interpretativas, de sentencias integradoras y en aquellos otros en los que "...la parte motiva de la sentencia... guarde unidad indisoluble o relación directa o tenga nexo con la parte resolutiva de la misma...", casos en los que "...la doctrina adoptada en la providencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional, obliga en su integridad y corrige la jurisprudencia. Su inobservancia será causal de mala conducta". La última hipótesis de las excepciones previstas se vincula estrechamente, entre otras, con la posición adoptada por la Corte Constitucional en la materia específica del enriquecimiento ilícito, en cuanto que este tipo delictual dejaba de ser autónomo para convertirse en subsidiario.
B. Del material probatorio que reposa en el expediente se desprende lo siguiente:
a) Contra el Senador cuestionado cursan en la Corte Suprema de Justicia una indagación preliminar por el posible delito de enriquecimiento ilícito, radicación 10024, abierta el 23 de noviembre de 1994, repartida el 16 de enero de 1995, respecto de la cual el Senador fue escuchado en versión libre el 19 de septiembre de 1995, y una indagación por el presunto delito de testaferrato (radicación 10470), en la cual fue escuchado en versión libre el 12 de junio y ampliada el 4 de septiembre de 1995, (ver, folio 48 del cuaderno de pruebas);
b) Lo anterior demuestra que el hecho relacionado con la indagación preliminar sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito fue oportunamente conocido por el interesado, como lo demuestra el oficio número 927, de marzo 19 de 1996, procedente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (ver folio 166);
c) Para efectos del nacimiento del conflicto de intereses, es intrascendente que el interesado no se le haya recibido indagatoria;
d) El senador participó en la sesión y votó el proyecto del artículo que eventualmente podía favorecerlo en las indagaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia;
e) En el curso del debate del proyecto de artículo puso de presente la incidencia que la aprobación de dicha norma podía tener en las indagaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia en materia de enriquecimiento ilícito respecto de algunos congresistas;
f) No es aceptable la distinción que ha querido hacerse entre enriquecimiento ilícito de empleados públicos y el enriquecimiento ilícito de particulares, pues la decisión de la Corte Constitucional, producida con ocasión del estudio de constitucionalidad del Decreto 2266 de 1991, se refiere a un elemento genérico del enriquecimiento ilícito, por lo que el artículo aprobado por el Senado de la República el día 13 de diciembre sí hubiera tenido incidencia en las distintas categorías de enriquecimiento ilícito que contempla el ordenamiento penal colombiano.
3. La participación del Senador Guerra de la Espriella en la sesión del Senado de la República del día 13 de diciembre de 1995 y su voto favorable al mencionado proyecto de artículo son suficientes para concluir que en su caso nació un conflicto de intereses, pues la decisión debatida y votada lo podía favorecer de alguna manera en las indagaciones adelantadas en su contra por la Corte Suprema de Justicia.
Por lo expuesto, el suscrito Consejero de Estado considera que la Corporación ha debido decretar la pérdida de investidura de congresista del Senador Guerra de la Espriella por haber violado el régimen del conflicto de intereses.
Manuel S. Urueta.
DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL - Principio de legalidad
La conducta que se le imputa al Senador Guerra de la Espriella no sólo no fue demostrada, sino que ella no puede subsumirse en disposición legal que contemple precisamente esa forma de actuar como sancionable. Se recuerda que tanto en el campo disciplinario como en el penal opera en toda su extensión el principio de legalidad punitiva preexistente, pilar del Estado de derecho. Pedir que se aplique la Constitución (concretamente el Artículo 243) y con ésta la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, no puede ser para nadie, sin excepción, hállese en la situación que se hallare, motivo de sanción o pena; a menos que por vía de "conveniencias", esa conducta se "tipifique" como un nuevo delito de opinión. Si esto es así, entonces, para qué el Estado de Derecho?
ACLARACION DE VOTO
Con todo respeto aclaro el voto frente a la sentencia de 16 de abril del presente año, adoptada por la mayoría de la Sala, en el proceso de la referencia.
Mi aclaración se refiere a algunos puntos de la motivación, porque estoy de acuerdo en un todo con la parte resolutiva del fallo.
Sigo sosteniendo, como lo he hecho en asuntos similares, que la conducta que se le imputa al Senador Guerra de la Espriella no sólo no fue demostrada, sino que ella no puede subsumirse en disposición legal que contemple precisamente esa forma de actuar como sancionable. Se recuerda que tanto en el campo disciplinario como en el penal opera en toda su extensión el principio de la legalidad punitiva preexistente, pilar del Estado de Derecho.
Pedir que se aplique la Constitución (concretamente el artículo 243) y con ésta la interpretación que por vía de autoridad hace la Corte Constitucional, no puede ser para nadie, sin excepción, hállese en la situación que se hallare, motivo de sanción o pena; a menos por vía de "conveniencias", esa conducta se "tipifique" como un nuevo delito de opinión.
Si esto es así, entonces, para qué el Estado de Derecho?
Atentamente,
Carlos Betancur Jaramillo.